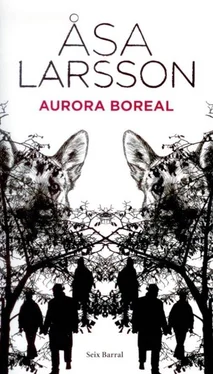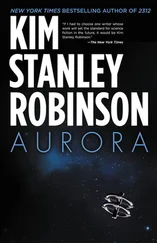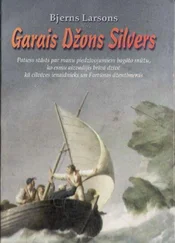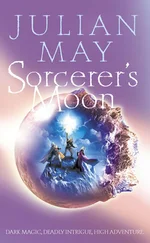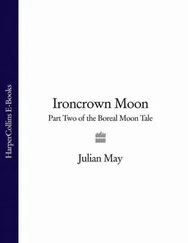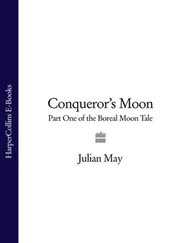Oye cómo pisa los escalones con cuidado para no molestar a los vecinos en mitad de la noche. Es tan asquerosamente atento. Con los vecinos.
Sus pasos despiertan la ira de ella.
«Fuera», dice. Pero la ira no se vuelve a dormir. Se ha despertado y está tirando de la cadena que la mantiene atada. «Suéltame -balbucea-. Suéltame y acabaré con él.»
Y de pronto está allí de pie, junto a la mesa. Los ojos y la boca se le bloquean, horrorizados por la imagen. Tiene una cara de lo más ridícula. Tres agujeros boquiabiertos bajo la gorra de piel. Maja esboza una mueca de media sonrisa. Tiene que palparse la boca con la mano. Sí, tiene la boca torcida. ¿Cómo ha llegado hasta allí?
– ¿Qué haces? -pregunta él.
¿Que qué hace? ¿Acaso no lo ve? Emborracharse, está claro. Se ha ido hasta el Systembolaget a comprar bebida y se ha gastado la semanada en alcohol.
Thomas empieza a acusarla y a hacerle preguntas. ¿Dónde están las niñas? ¿No entiende lo pequeña que es esta ciudad? ¿Cómo va a explicar que su mujer compre alcohol en el Systembolaget?
Y en ese momento a Maja se le abre la boca y empieza a dar berridos. El letargo que le invadía la boca y el cerebro desaparece de golpe.
– ¡Cierra la boca, cabrón! -grita-. Rebecka ha estado aquí. ¿Te enteras? Me van a meter en la cárcel.
Thomas le dice que se calme. Que piense en los vecinos. Que son un equipo, una familia. Que lo superarán juntos. Pero ahora ella ya no puede dejar de gritar. Empiezan a brotar de su boca maldiciones y juramentos que nunca antes había podido pronunciar. Puto cabrón. Hipócrita de mierda. Hijo de la gran puta.
Mucho después, cuando se ha asegurado de que Maja duerme como una marmota, coge el teléfono y hace una llamada.
– Es Rebecka -dice pegado al auricular-. No puedo permitir que siga haciendo lo que le dé la gana.
Había dejado de nevar y se había levantado viento. Un viento molesto, rápido y helado que barría bosques y carreteras. Avanzaba dejando una estela de nieve en polvo y cubría todo el paisaje con un grueso manto uniforme. El tren de la mañana que iba a Luleå se quedó atrapado durante varias horas, y en los edificios de viviendas los montones de nieve volvían a cubrir las rampas de los aparcamientos y a bloquear las puertas de los garajes. El viento daba la vuelta a las esquinas de las casas a la caza de nieve virgen y se escurría por el cuello de los abrigos de los repartidores de periódicos, que no dejaban de maldecirlo.
Rebecka Martinsson caminaba con esfuerzo hacia la casa de Sivving. Iba con los hombros inclinados contra el viento y mantenía la cabeza agachada como un toro a punto de embestir. El viento le escupía nieve a la cara y apenas veía nada. En un brazo llevaba a Lova como si fuese un fardo y en la otra mano la mochilita vaquera de color rosa de la niña.
– Yo también puedo caminar -se quejó Lova.
– Lo sé, bonita -dijo Rebecka-. Pero no tenemos tiempo. Vamos más deprisa si te llevo yo.
Abrió la puerta de Sivving con el codo y dejó a Lova en el suelo del recibidor.
– Hola -gritó, y al instante le respondió Bella con unos ladridos de entusiasmo.
Sivving apareció en la puerta que bajaba al sótano.
– Gracias por quedártela -dijo Rebecka, buscando aliento mientras en vano intentaba quitarle a Lova los zapatos sin desatarlos-. Vaya idiotas. Ya me lo podrían haber dicho ayer cuando la fui a buscar.
Al llegar a la guardería con Lova se había encontrado con que el personal tenía jornada de planificación y que los niños no podían estar allí. Y sólo faltaba una hora para la vista oral donde se discutiría la prisión preventiva. Ahora tenía prisa de verdad. Dentro de poco el viento habría echado tanta nieve sobre el coche que quizá no lo podría sacar. Y entonces no llegaría a tiempo ni en sueños.
Intentó desatarle los cordones a Lova, pero Sara le había hecho nudos dobles cuando ayudó a su hermana a atárselos.
– Déjame a mí -dijo Sivving-. Tú tienes prisa.
Levantó a Lova y se sentó, con ella en el regazo, en una sillita verde de madera que desapareció por completo debajo de su corpachón. Con paciencia comenzó a deshacer los nudos.
Rebecka lo miró agradecida. Las carreras de la guardería al coche y del coche hasta la casa de Sivving la habían hecho acalorarse y sudar. Sentía que la blusa se le pegaba al cuerpo, pero no tenía tiempo de ducharse y cambiarse de ropa. Le quedaba sólo media hora.
– Te quedas con Sivving y dentro de un rato vengo a buscarte, ¿vale? -le dijo a Lova.
Lova asintió con la cabeza y levantó la cara hacia Sivving hasta verle la barbilla por debajo.
– ¿Por qué te llamas Sivving? -le preguntó-. Es un nombre raro.
– Sí, es raro -dijo Sivving riéndose-. En realidad me llamo Erik.
Rebecka lo miró sorprendida y se olvidó de que tenía prisa.
– ¿Qué? -dijo-. ¿No te llamas Sivving? Y ¿por qué te llaman así?
– ¿No lo sabes? -dijo Sivving con una sonrisa-. Fue mi madre. Estaba estudiando para ingeniero de caminos, canales y puertos en la Escuela Técnica Superior de Estocolmo. Después volví a casa y me iba a poner a trabajar para LKAB. Mi madre no cabía en sí misma de lo orgullosa que estaba, claro. Había tenido que aguantar bastantes memeces por parte de los vecinos del pueblo cuando me mandó a estudiar. Decían que sólo la gente fina enviaba a sus hijos a estudiar fuera y que ella no debía tener esos aires de grandeza.
El recuerdo le dibujó media sonrisa y luego continuó:
– En cualquier caso, alquilé una habitación en la calle Arent Grape y mi madre consiguió una línea de teléfono para mí. Y me apuntó para que apareciera mi título en el listín. Civ. ing., es decir, ingeniero civil. Puedes imaginarte cómo sonaba al principio: «Vaya, si es el mismísimo civ. ing. que viene de visita.» Pero con el tiempo la gente se fue olvidando de dónde venía el nombre y al final todo el mundo me llamaba Sivving. Y yo me acostumbré. Hasta Maj-Lis me llamaba Sivving.
Rebecka lo miraba estupefacta.
– Vaya sorpresa.
– ¿No tenías prisa? -preguntó Sivving.
Rebecka dio un respingo y salió disparada por la puerta.
– No vayas a matarte por la carretera -le gritó Sivving a través del viento.
– No me metas deseos inconscientes en la cabeza -respondió ella entrando en el coche.
«Dios, qué pinta llevo», pensó mientras iba recorriendo la carretera de curvas que llevaba a la ciudad. «Si hubiese tenido media hora para ducharme y ponerme otra cosa…»
Ya empezaba a saberse el camino hasta la ciudad. No necesitaba concentrarse al cien por cien, podía dejar libres sus pensamientos.
Rebecka está tumbada en la cama, con las manos apretadas contra el vientre.
«No ha sido tan grave -se dice a sí misma-. Y ahora ya ha pasado.»
Gente desconocida en bata blanca con manos blandas e impersonales. («Hola, Rebecka, sólo voy a ponerte una cánula en el brazo para el goteo», un trozo de algodón frío en contacto con la piel, los dedos de la enfermera también están fríos, a lo mejor se ha escapado un minuto para fumarse un cigarrillo en el balcón bajo el sol primaveral, «notarás un pinchazo, vale, ya está».)
Había estado mirando por la ventana; el sol que deshacía la nieve y que hacía que el mundo brillara tanto casi molestaba. La felicidad le llegaba a través de un tubito de plástico directa al brazo. Todo lo pesado y triste se desvanecía y al cabo de un rato llegaron dos personas más que iban de blanco y se la llevaron en la camilla al quirófano.
Fue ayer por la mañana. Ahora está aquí tumbada y el dolor la quema por dentro. Se ha tomado varios analgésicos, pero no sirven de nada. Tiene mucho frío. Si se ducha, entrará en calor. Quizá mengüe el dolor del vientre.
Читать дальше