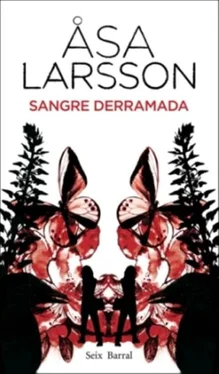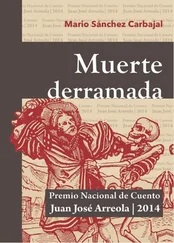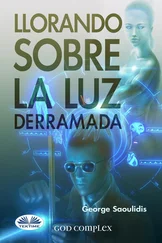Nalle cruzó con pasos de oso el huerto de patatas y las suelas de los zapatos se le enfangaron por completo.
– Tú -dijo señalando a Rebecka cuando llegó al pie de la escalinata que subía al porche.
– Rebecka -respondió ella-. Me llamo Rebecka.
Nalle asintió con la cabeza. Pronto se lo volvería a preguntar. Ya lo había hecho varias veces, pero aún no la había llamado por su nombre.
Subieron la escalera y entraron en la cocina de la abuela. Estaba húmeda y daba la sensación de que hacía más frío que en el exterior. Nalle entró primero y una vez dentro empezó a abrir sin pudor todos los armaritos y cajones que había en la cocina.
«Bien -pensó Rebecka-. Él que abra y que se vayan volando todos los fantasmas.»
Le dedicó una sonrisa a aquella gigantesca figura que tenía enfrente y a sus pícaras sonrisas con la cabeza inclinada que de vez en cuando le mandaba. Le resultaba agradable tenerlo allí con ella.
«Un noble caballero también puede ser así», pensó.
Finalmente le llegó la tranquilidad de sentir que todo estaba como siempre. Le pasó el brazo por los hombros y la llevó a sentarse en el sofá junto a Nalle, que acababa de encontrar una vieja caja de plátanos llena de tebeos. Empezó a seleccionar los que le gustaban, que tenían que ser por fuerza en color. La mayoría de los elegidos era del Pato Donald. En la caja volvió a dejar los del Agente X9, Fantomas y Buster. Rebecka miró a su alrededor: las sillas azules pegadas a la vieja y raída mesa abatible, la nevera que siempre hacía ruido, las pegatinas de decoración que representaban diferentes especias enganchadas en los azulejos justo encima de la cocina marca Näfveqvarn. Al lado de la cocina de leña estaba la eléctrica con botones de rueda de plástico marrón y naranja. La mano de su abuela estaba por todas partes. En el estante de madera que había encima de los fogones se apretujaban varias plantas secas entre ollas y cucharones de acero inoxidable. Inga-Lill, la mujer del tío Affe, todavía colgaba allí el ramo formado con pie de gato, tanaceto, junco lanudo, francesillas y milenrama. También había algunas rosadas flores de cebollino, compradas, de las que nunca hubo en la época de su abuela. En el suelo estaban sus alfombras tejidas a mano, hasta había una como colcha para el sofá de la cocina. Había mantelitos bordados por todas partes, incluso sobre la máquina de coser de pedal que estaba en el rincón. También había otro mantelito bordado en la bandeja que el abuelo hizo con cerillas en la última etapa de su enfermedad. Los almohadones los había tejido o los había hecho a ganchillo.
«¿Sería yo capaz de vivir aquí?», se preguntó Rebecka.
Miró el prado de abajo. Ya nadie lo cortaba ni lo quemaba, era evidente. Había grandes matas de hierba y la que crecía ahora atravesaba otra capa de hierba podrida del año anterior. Seguro que había miles de agujeros de los campañoles. Desde allí arriba podía ver mejor el aspecto del tejado del establo. La cuestión era si realmente había alguna manera de salvarlo. Al pensar en ello se sintió desanimada. Una casa muere cuando está abandonada. Poco a poco, pero sin remedio. Se va descomponiendo, deja de respirar. Se resquebraja, se cae, se pudre.
«¿Por dónde empezar? -pensó Rebecka-. Sólo las ventanas ya son para dedicarse a jornada completa. Yo no sé arreglar tejados y al balcón ya no se puede salir.»
De pronto un temblor sacudió la casa. En el piso de abajo se acababa de cerrar la puerta de entrada de un golpe. El pequeño carillón que colgaba por dentro de la puerta con el texto «Jopa virkki puu visainen kielin kantelon kajasi tuota soittoa suloista», tembló y emitió unas pocas y débiles notas.
La voz de Sivving se oyó por toda la casa, subió con fuerza las escaleras y atravesó la puerta del pasillo.
– ¡Hola!
Unos segundos más tarde aparecía por la puerta. Era el vecino de su abuela. Mayor en todos los sentidos. Tenía el pelo blanco y suave como el algodón de una flor de sauce, camiseta militar casi amarilla bajo una chaqueta polar azul. Se le dibujó una gran sonrisa en la cara en cuanto vio a Rebecka, que se levantó al instante.
– Rebecka -fue lo único que dijo.
En dos pasos estuvo junto a ella y la rodeó con sus brazos.
No solían abrazarse, ni siquiera cuando ella era pequeña, pero no quiso ponerse rígida. Todo lo contrario: cerró los ojos los dos segundos que duró el abrazo. Se adentró en un mar de descanso. Sin contar las veces que le había estrechado la mano a alguien, nadie la había tocado desde…, bueno, desde que Erik Rydén le dio la bienvenida en la fiesta de empresa en la isla de Lidö. Y antes que eso, seis meses atrás, cuando le tomaron una muestra de sangre en el ambulatorio.
Dejaron de abrazarse pero Sivving Fjällborg continuó cogiéndola del antebrazo izquierdo con la mano derecha.
– ¿Cómo estás? -le preguntó.
– Bien -respondió ella con una sonrisa.
La cara de Sivving se puso más seria. La siguió cogiendo un segundo más antes de soltarla y enseguida le volvió a sonreír.
– Y te has traído a un amigo.
– Pues sí, éste es Nalle.
Nalle estaba totalmente absorto en un tebeo del Pato Donald. Resultaba difícil decir si sabía leer o si sólo miraba los dibujos.
– Bueno, pues tendréis que acompañarme a almorzar algo, porque tengo una cosa en casa que es de lo más bonito que se pueda ver. ¿Qué te parece, Nalle? ¿Zumo y un bollo? ¿O tomas café?
Nalle y Rebecka acompañaron a Sivving pegados a sus talones como si fueran dos terneros.
«Sivving -pensó Rebecka sonriendo-. Todo saldrá bien. Las ventanas hay que hacerlas de una en una.»
La casa de Sivving estaba al otro lado de la calle. Rebecka le explicó que había subido a Kiruna por cuestiones de trabajo y que se estaba tomando unos días de vacaciones. Sivving no le hizo preguntas incómodas, como por ejemplo por qué no había ido a dormir a Kurravaara. Rebecka se percató de que su brazo izquierdo colgaba sin fuerza a lo largo del costado y que arrastraba ligeramente el pie del mismo lado mientras caminaba. No mucho, pero algo. Ella tampoco preguntó nada.
Sivving vivía en el cuarto de la caldera que estaba en el sótano. Así tenía menos para limpiar y la casa no resultaba tan desolada. El resto sólo lo usaba cuando venían de visita sus hijos con los nietos. En cualquier caso, el cuarto de la caldera era acogedor. La vajilla y los enseres que necesitaba a diario le cabían en un estante que había barnizado de color marrón. Tenía montada una cama, una mesita de cocina con ala desplegable, una silla, una cómoda y un hornillo eléctrico.
En la colchoneta que había al lado de la cama estaba Bella, la perra vorsteh de Sivving, y pegados al cuerpo tenía cuatro cachorros. Bella se incorporó rápidamente y saludó a Nalle y a Rebecka, pero sin darles tiempo a que la acariciaran, sólo para apretar un momento el hocico contra ellos. Luego fue hasta su amo para darle un par de lametones.
– Hola, preciosa -le dijo Sivving-. Bueno, Nalle, ¿qué te parecen? Bonitos, ¿no?
Nalle apenas parecía haberle oído. Estaba sin poder apartar la mirada de los cachorros con una expresión en la cara que lo decía todo.
– Oh -decía-, oh. -Y se puso de cuclillas junto a la camita para coger a uno de los cachorros que estaba dormido.
– No sé si… -empezó Rebecka.
– No, déjalo -dijo Sivving-. Bella es una madre mucho más segura de lo que me había imaginado.
Bella se tumbó al lado de los tres cachorros que seguían en la cama, sin perder de vista a Nalle, que había levantado al cuarto y se había sentado con la espalda apoyada en la pared y el perro en el regazo. El animalito se despertó enseguida y empezó a atacar la mano de Nalle y la manga de su jersey todo lo que podía.
Читать дальше