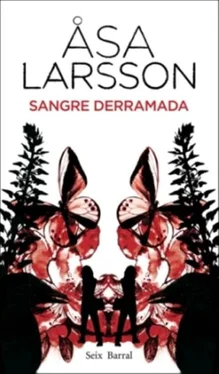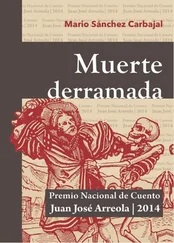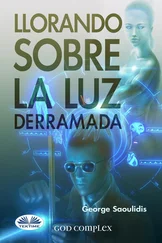El párroco Bertil Stensson estaba en silencio delante de la caja de seguridad. Sabía que su joven compañero esperaba a que le dijera algo tranquilizador. Pero ¿qué le podía decir? Evidentemente, Mildred no había quemado las cartas ni las había tirado. Si tan sólo las hubiera visto una vez… Le irritaba mucho que Stefan no le hubiera hablado nunca de su existencia.
– ¿Hay algo más que deba saber? -le preguntó.
Stefan Wikström se miró las manos. El voto de silencio podía ser una cruz muy pesada de llevar.
– No -dijo.
Para su asombro, Bertil Stensson descubrió que la echaba de menos. Se quedó consternado cuando la asesinaron, pero en ningún momento pensó que llegaría a echarla en falta. Probablemente, estaba siendo injusto, pero lo que antes le había parecido agradable de Stefan, su disposición y su…, bueno, era una palabra ridícula, admiración hacia su jefe, todo aquello le parecía adulación y le resultaba molesto ahora que Mildred se había ido. Hubieran tenido que equilibrarse entre ellos, sus dos hijos, tal como los había considerado tantas veces, aunque Stefan tuviera más de cuarenta años y Mildred hubiera pasado los cincuenta. Quizá porque los dos eran hijos de párroco.
Oh, ella sí que sabía cómo provocar a la gente, a veces con pequeñas técnicas.
La cena del día de Reyes era un buen ejemplo. Ahora se sentía en cierto modo mezquino por haberse irritado tanto, pero no sabía que iba a ser la última de Mildred.
Stefan y Bertil contemplan como embrujados el avance de Mildred, que está en la misma mesa que ellos. Es la cena de Reyes, una tradición desde hace algunos años. Stefan y Bertil están sentados el uno al lado del otro y enfrente de Mildred. El personal está recogiendo tras el plato principal y Mildred se prepara.
Empezó reclutando soldados para su pequeño ejército. Agarró el salero con una mano y el pimentero con la otra, los fue aproximando el uno al otro y al final les hizo echarse un baile mientras seguía absorta la conversación, que trataba del período de intensivo trabajo de Navidad que había llegado a su fin y de la última gripe invernal que se estaba expandiendo y cosas por el estilo. También se puso a apretar los cantos de la vela hacia dentro. A esas alturas Bertil ya podía ver que Stefan tenía que sujetarse al borde de la mesa para no arrebatarle el candelabro y gritarle: «¡Deja de tocarlo todo!» La copa de vino de Mildred seguía en su sitio como una dama de ajedrez que espera su turno.
Cuando luego Mildred se pone a hablar sobre la loba que ha aparecido en la prensa esta semana, empuja distraída el salero y el pimentero hacia el lado de la mesa donde están sentados Bertil y Stefan. La copa de vino también entra en movimiento. Mildred cuenta que la loba ha cruzado la frontera rusa y finlandesa, y la copa vuela de un lado a otro en grandes aspavientos hasta donde le alcanza el brazo, más allá de cualquier otra frontera.
Sigue hablando sin parar, con los mofletes colorados por el vino y cambiando de sitio todas las cosas que hay a su alcance. Stefan y Bertil se sienten avasallados y notablemente molestos por sus avances sobre el mantel.
«Mantente en tu lado», le quieren gritar.
Ella les cuenta que ha pensado en el tema. Propone que debería haber una fundación a cargo de la parroquia para proteger a la loba. La parroquia es propietaria de terrenos, así que, en su opinión, también es responsabilidad suya.
A Bertil le ha cargado un poco la partida de ajedrez en solitario sobre el mantel y le devuelve la pelota.
– Desde mi punto de vista la parroquia debe limitarse a la actividad que le corresponde y al trabajo con la congregación, no a la silvicultura. O sea, de manera prioritaria. En verdad, ni siquiera deberíamos poseer bosque. La administración del capital se la deberíamos dejar a otros.
Mildred no está de acuerdo.
– Nos corresponde administrar la tierra -dice-. Lo que debemos poseer son precisamente tierras y no acciones, y si la parroquia es propietaria de terrenos se pueden administrar de manera correcta. Esta loba se ha metido en suelo sueco y en las tierras de la parroquia y si no se le adjudica una protección especial no podrá vivir por mucho tiempo, tú también lo sabes. Algún cazador o criador de renos la matará de un tiro.
– Y la fundación…
– Lo evitaría, sí. Con dinero y en colaboración con la Dirección Nacional de Protección de la Naturaleza podemos marcar a la loba y controlarla.
– Y de esa forma conseguirías echar de aquí a algunas personas -objeta Bertil-. Todos deben tener lugar en la parroquia, cazadores, samis, amigos de los lobos, todos. Pero entonces la parroquia no puede tomar partido de esa manera.
– Y nuestra obligación de administrar, ¿qué? -apunta Mildred-. Tenemos que cuidar de la naturaleza y eso incluye las especies en peligro de extinción, ¿o no? ¿Y lo de no tomar partido en el ámbito político? Si la Iglesia hubiese tenido esa postura desde siempre aún tendríamos esclavitud.
Ahora no pueden dejar de reírse de ella. Es que siempre tiene que exagerar las cosas…
Bertil Stensson cerró la puerta de la caja de seguridad y dio dos vueltas a la llave, tras lo cual se la guardó en el bolsillo. En febrero Mildred había creado su fundación sin que ni él ni Stefan Wikström hubieran presentado ningún tipo de objeción.
El tema de la fundación siempre le había irritado y ahora, cuando echa la vista atrás, tratando de ser sincero, le indigna la idea de pensar que no se opuso por simple cobardía. Tenía miedo de que consideraran que estaba en contra de los lobos y Dios sabe qué más. Por otro lado, al menos consiguió que Mildred bautizara la fundación con un nombre menos provocativo que Fundación del Norte para la Protección del Lobo. Al final fue Fundación para el Cuidado de la Fauna Salvaje de la Congregación de Jukkasjärvi, y él y Stefan tuvieron que hacer de representantes junto a Mildred.
Más tarde, durante la primavera, cuando la esposa de Stefan se marchó con los niños a casa de su madre en las cercanías de Katrineholm para quedarse durante una larga temporada, Bertil ya casi había dejado de pensar en ello.
Ahora, pasado el tiempo, no cabía duda de que le escocía.
«Pero Stefan debería haber dicho algo», pensó en su propia defensa.
Rebecka aparcó el coche en la explanada de la entrada de la casa de su abuela, en Kurravaara. Nalle se bajó del vehículo y dio una vuelta a la casa corriendo.
«Como un perro contento», pensó Rebecka al verlo desaparecer por detrás de la esquina.
Al instante siguiente tuvo remordimientos de conciencia: no se le podía comparar con un perro.
El sol de septiembre lucía sobre el techo de eternita gris y el viento pasaba a ráfagas tranquilas por la hierba otoñal, crecida, pálida y desnutrida. Había marea baja y en la distancia se oía una lancha a motor. Desde otro lugar llegaba el sonido de una sierra eléctrica. Por lo demás, todo era silencio y calma. Una suave brisa le acariciaba la cara como una delicada mano.
Miró la casa una vez más. Las ventanas estaban de lo más deplorables, habría que desmontarlas, lijarlas, enmasillarlas y pintarlas de nuevo. Con el mismo color verde oscuro de antes, ningún otro. Pensó en la fibra mineral que habían embutido en el pasillo que bajaba a la bodega para protegerlo contra el aire frío que, de otra manera, se habría colado dentro de la casa creando escarcha en las paredes y manchas grises de humedad. Habría que arrancarla para luego tapar, aislar e instalar un ventilador. Habría que construir un buen sótano y habría que salvar el agujereado invernadero antes de que fuera demasiado tarde.
– Ven, vamos a entrar -le gritó a Nalle, que había bajado corriendo hasta el hórreo de troncos rojos de Larsson e intentaba abrir la puerta.
Читать дальше