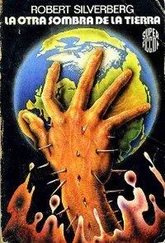– Jan-Åke me ha pedido que me vaya con él a España. En invierno juega a golf. Le voy a preguntar si te puedes venir con nosotros antes de que empiece el colegio. El piso no es que sea muy grande pero ya lo arreglaremos de alguna manera.
– No hace falta -dice Ester.
Su tía se siente aliviada. Probablemente el amor entre ella y Jan-Åke no es de los que pueden aguantar a una adolescente.
– ¿Seguro? Puedo preguntárselo.
Ester le dice que seguro. Pero su tía le insiste un rato más, así que Ester se ve obligada a mentir y decirle que tiene amigos en Estocolmo, compañeros de clase, a los que puede ir a ver.
Al final su tía parece satisfecha.
– Te llamaré -le dice.
Expele el humo y mira hacia afuera, la oscuridad del invierno.
– La última vez que estoy en esta casa -se lamenta-. Es difícil aceptarlo. ¿Has mirado en el taller lo que te quieres llevar y eso?
Ester sacude la cabeza. Al día siguiente su tía le hace la maleta. Está llena de tubos de colores y pinceles y papel de calidad. Hasta arcilla, que pesa una barbaridad.
Ester y su tía se despiden en la estación central. Su tía tiene un billete y quiere celebrar el fin de año con su nuevo novio, como se llame. Ester ya lo ha olvidado.
Ester arrastra su maleta, pesada como el plomo, hasta la habitación en la calle Jungfru. El piso está en silencio y vacío. Los trabajadores tienen vacaciones durante las fiestas. Faltan más de tres semanas para que empiece la escuela otra vez. No conoce a nadie. No va a encontrarse con nadie hasta entonces.
Se sienta en una silla. Todavía no ha llorado por su madre pero siente que no es éste un buen momento. Está sola completamente y tampoco se atreve.
Se queda sentada allí en la oscuridad. No sabe cuánto tiempo.
«Justo ahora, no -se dice a sí misma-. Otro día. Quizá mañana. Mañana es Nochevieja.»
Pasa una semana. A veces, Ester se despierta y fuera hay luz. A veces, se despierta y está oscuro. A veces, se levanta y pone a calentar agua para el té. Se queda de pie mirando el cazo cuando empieza a hervir. A veces, no se acuerda de apartar el cazo del fuego y se queda allí mirando cómo se evapora todo. Entonces tiene que empezar de nuevo y poner más agua en el recipiente.
Una mañana se despierta y se siente mareada. Entonces se da cuenta de que hace tiempo que no come.
Va hasta el Seven-Eleven. Es desagradable salir. Parece como si la gente la mirara, pero no tiene más remedio. Los troncos de los árboles están negros por la humedad. La gravilla está mojada en las aceras, con cacas de perro deshecha y basura. El cielo está pesado y se siente cerca. Es imposible imaginar que por encima, allá arriba, está el sol. Que la capa de nubes es como un paisaje de nieve un día a final del invierno.
Dentro de la tienda siente el olor dulce de pan recién hecho y salchichas asadas. Se le contrae el estómago tan fuerte que le duele. Se vuelve a sentir mareada y se coge al canto de una estantería pero es de plástico para poner las etiquetas de los productos y los precios y se cae al suelo con el plástico en la mano.
Otro cliente, un hombre que estaba junto a las neveras, deja rápidamente la cesta en el suelo y va hacia ella.
– ¿Qué te ha pasado, hija? -pregunta.
Es mayor que su madre y su padre, pero no viejo. Tiene los ojos temerosos y lleva un gorro azul de lana. Por un momento casi está en sus brazos cuando la ayuda a ponerse de pie.
– Ven aquí. Siéntate. ¿Quieres algo?
Asiente con la cabeza y él le va a buscar café y un bollo recién hecho.
– Uy, uy, uy -le dice riendo cuando ve que se lo come todo con voracidad y se toma el café a grandes tragos aunque está muy caliente.
Se da cuenta de que tiene que pagar lo que ha tomado pero no sabe si lleva dinero consigo. ¿Cómo pudo salir de casa sin pensar en ello? Busca en los bolsillos de la chaqueta y allí está el dinero que le dio su padre. Un rollo con veinte billetes de quinientas y una goma alrededor.
Lo saca.
– Dioses -exclama el hombre-. Yo te invito al café y al bollo pero utiliza eso poco a poco. -Él coge un billete del rollo y se lo pone en la mano. El rollo con el resto del dinero se lo mete en el bolsillo de la chaqueta de ella y, con cuidado, lo cierra con la cremallera, como si fuera una niña pequeña. Después mira el reloj.
– ¿Te puedes apañar tú sola? -le pregunta.
Ester asiente con la cabeza. El hombre se va y Ester compra quince bollos y café para llevarse a la habitación de la calle Jungfru.
Al día siguiente vuelve al Seven-Eleven a la misma hora y compra más bollos. Pero el hombre no está allí. Al día siguiente tampoco está. Y tampoco al otro día. Ella vuelve y lo espera otro día, después deja de ir a aquel lugar.
Continúa durmiendo durante el día. Es duro cuando está despierta. Piensa en su madre. En que ya no es de nadie ni de ningún sitio. Se pregunta si la casa de Rensjön aún está vacía.
Su tía la llama un día al móvü.
– ¿Qué tal?
– Bien -responde Ester-. Y tú, ¿cómo estas?
En el mismo momento que pregunta, sabe que su tía aprovecha para llorar cuando Jan-Åke está jugando al golf.
«Es todo tan raro -piensa Ester-. Todos los que penamos por ella. ¿Cómo estamos tan solos con nuestra pena?»
– Bueno -dice su tía-. Lars-Tomas naturalmente no ha llamado.
No. Su padre no ha llamado. Ester se pregunta si su padre y Antte pueden hablar entre sí. No. A Antte le han hecho callar las frases de su padre: «Se tiene que mirar hacia adelante» y «Ya se arreglarán las cosas de alguna manera».
Una mañana se despierta y, cuando pasa por el recibidor para ir hacia la cocina a poner el agua para el té, se encuentra con un operario. Lleva unos pantalones azules de trabajo y una gruesa chaqueta de forro polar.
– ¡Uy! -exclama él-. Qué susto. Sólo he venido a buscar unas cuantas cosas. Cuánta nieve ha caído.
Ester lo mira sorprendida. ¿Ha nevado?
– Por lo menos hay un metro -informa él-. Mira por la ventana y lo verás. Íbamos a continuar aquí hoy pero no se puede llegar hasta aquí.
Ester mira a través de la ventana. Es otro mundo.
Nieve. Tiene que haber nevado toda la noche. Más que eso. No ha notado nada. Los coches de la calle parecen pequeñas colinas nevadas. En la calle hay una nieve muy profunda y las farolas llevan gruesos gorros blancos de invierno.
Sale tambaleante a aquello blanco. Una madre camina con dificultad por en medio de la calle mientras arrastra a su hijo sentado en un pequeño trineo de plástico. Un hombre que lleva un bonito abrigo largo y negro va esquiando también por en medio de la calle. Ester tiene que sonreír de cómo consigue llevar el palo del esquí y el maletín en la misma mano. Él le devuelve la sonrisa. Toda la gente con la que se encuentra sonríe. Sacuden la cabeza en un gesto de sorpresa por la de nieve que ha caído. Todos parecen tomárselo con mucha calma. La ciudad está en silencio. Los coches no pueden circular.
Los árboles están llenos de pajaritos. Ahora, sin coches, Ester puede oírlos. Hasta entonces sólo había graji-llas, palomas, urracas y cuervos.
Hay mucha nieve nueva, la que en lapón llaman vahca. Suelta, fría, ligera hasta el fondo. No con aquel chapoteante fluido de agua debajo.
Vuelve a casa al cabo de una hora con la cabeza llena de imágenes de la nieve. La pena ha dado un paso hacia atrás.
Necesitaría una tela. Grande de verdad y kilos de color blanco.
En el piso, entre el comedor y la antigua habitación de servicio, los operarios han tirado un tabique. Está allí, en el suelo, casi entero. Ester lo observa. Es una pared vieja. Las paredes viejas llevan un lienzo tensado.
En el recibidor hay unos cuantos sacos de yeso, lo sabe seguro.
Читать дальше