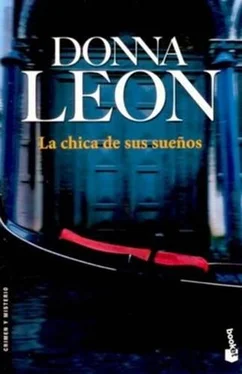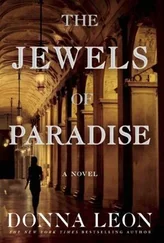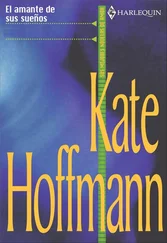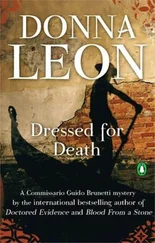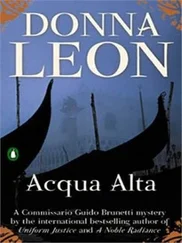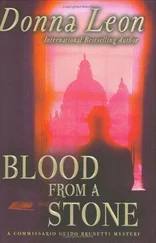– Hombre tigre. Hombre tigre muerto -dijo el niño con vehemencia, y Brunetti pensó que no era únicamente la madre del chico quien deseaba que muriese-. Como Ariana -dijo el niño con furor de adulto.
Brunetti ya tenía bastante. Apoyó la mano en el suelo y, lentamente, se levantó. Oyó crujir la rodilla derecha. Tal como temía, el niño dio dos pasos atrás y, automáticamente, se protegió la cara con el brazo.
Brunetti se apartó aún más.
– No voy a hacerte daño. -El chico bajó el brazo-. Ahora puedes irte, si quieres. -El chico parecía no entender, y Brunetti dio media vuelta y fue hasta el extremo de la calle, que era perpendicular a la dell'Albero. -Brunetti gritó-: Ahora voy a la questura . Di a tu madre que deseo hablar con ella.
El chico ya estaba justo detrás de Brunetti, dando la vuelta a la esquina, y respondió a la petición del comisario moviendo la cabeza negativamente, sin decir nada.
Con la espalda pegada a la pared, para pasar lo más lejos posible de Brunetti, el chico salió a la calle adyacente y se alejó en dirección al puente por el que los dos habían venido corriendo.
Al llegar al pie de la escalera, el chico se detuvo, pero no miró atrás. Cuando ponía el pie en el primer peldaño, Brunetti gritó:
– Eres un buen muchacho.
El niño subió corriendo la escalera del puente y se perdió de vista al otro lado.
– «Hombre tigre» -repitió Vianello cuando Brunetti le hubo contado sus conversaciones con los Fornari y con el niño-. ¿No te ha dado otra explicación?
– No. Alguien que a sus ojos se parecía a un tigre entró cuando ellos estaban en la habitación, levantó en brazos a la niña y la arrojó por el balcón. -Brunetti reflexionó, se pasó una mano por el pelo y añadió-: O, por lo menos, eso me ha parecido entender.
– ¿Y por eso el chico lo quiere «muerto»?
– El balcón de la habitación de los padres daba a la terraza -le recordó Brunetti-. Quizá ella se cayó desde la terraza y resbaló por el tejado.
– Es posible -concedió Vianello-, pero no recuerdo haber visto una piel de tigre en la casa.
– No hay que tomarlo al pie de la letra, Lorenzo. Es un niño. Cualquiera sabe lo que habrá querido decir con hombre tigre. Podría ser alguien que llevara un pijama a rayas, o que le gritara con voz ronca.
Vianello reflexionó y dijo:
– Ni siquiera sabemos si el chico se ha equivocado de palabra, ¿verdad? -Como Brunetti no respondiera, añadió-: Dices que apenas habla italiano.
Brunetti pensaba que el chico entendía el italiano bastante bien, pero lo que decía Vianello podía ser cierto. Entonces recordó que el niño se había ahuecado el pelo como el de una fiera y había hecho ademán de trazarse en los brazos rayas que podían imitar las de un tigre. Pero la imaginación de un niño no tenía que corresponderse con la de un adulto.
– Pobre diablo -dijo Vianello.
– ¿Te refieres al chico? -preguntó Brunetti.
– Claro que me refiero al chico -dijo Vianello rápidamente-. ¿Cuántos años tiene? ¿Doce? Tendría que estar en la escuela, en lugar de venir a la ciudad a «trabajar» robando por las casas. -Brunetti se abstuvo de comentar sobre la incoherencia de las opiniones de Vianello y esperó a que prosiguiera-. Es un niño -insistió el inspector, indignado-. No hace esas cosas porque salga de él hacerlas. -Levantó las manos en ademán de repulsa y lanzó un gruñido de cólera.
– Por lo que se ve, sientes simpatía, cuando menos, por uno de ellos -observó Brunetti, pero lo dijo sonriendo, y Vianello no se molestó.
– En fin, ya sabes lo que ocurre: es fácil sentir simpatía cuando se trata de un caso concreto. Sólo cuando contemplamos la situación en conjunto, los metemos a todos en el mismo saco y decimos esas cosas. Esas estupideces. -Sin duda, Vianello se refería a su anterior diatriba, lo que equivalía a pedir disculpas, o casi-. Lo que me revienta es no poder hacer nada -prosiguió, y Brunetti siguió callado-. Antes de subir, estaba hablando con Pucetti. Han llamado de la tienda de comestibles de Miracoli. Al parecer, esta mañana ha entrado un drogata con una barra de hierro, amenazando con romperlo todo si no le daban dinero. -Era la misma historia que Brunetti había oído tantas veces, y temía adivinar el final-. Le han dado veinte euros y él ha entrado en el bar de al lado, ha comprado una botella de vino y se ha sentado en el banco que está delante de la tienda, a beber. Entonces el dueño nos ha llamado. -Vianello extendió las piernas y se miró los pies. También él había oído la historia muchas veces-. Pucetti ha ido a la tienda. Ha pedido a Alvise que lo acompañara. -Se interrumpió, suspiró y meneó la cabeza-. Pero Alvise estaba muy ocupado, y se ha llevado a Fede y a Moretti. Cuando han llegado, el tío seguía en el banco, como si pasara por allí y se hubiera sentado a descansar un rato. El dueño de la tienda lo ha identificado, Pucetti ha redactado una denuncia y han traído aquí al hombre. Al cabo de un par de horas, lo hemos soltado. -Parecía que ya había terminado, pero entonces dijo-: Lo mismo que el tal Mutti. Ha desaparecido. Te ha llamado tu amigo Zeccardi.
– ¿Qué ha dicho?
– Mutti vivía en Dorsoduro. Los chicos de la Guardia di Finanza le hicieron una visita y le pidieron que les enseñara las cuentas de su organización. Él les dijo que fueran a verlo al día siguiente a las oficinas de la Agrupación.
– ¿Y bien? -preguntó Brunetti aunque, visto el contexto en el que Vianello situaba el caso, estaba seguro de conocer el desenlace.
– Así lo hicieron. Pero él se había marchado. La dirección de las oficinas que les había dado era la de un bar en el que nunca habían oído su nombre y, cuando volvieron al domicilio, se había mudado, nadie sabía adónde.
– Transportado -dijo Brunetti.
– ¿Cómo? -preguntó Vianello.
– Nada, nada. Un chiste malo.
Las cárceles rebosaban, Brunetti lo sabía, y el Gobierno, que tantas críticas había recibido por la última amnistía, no podía conceder otra tan pronto. Ésta era la razón de que en los boletines del ministerio se instara a la policía a limitar los arrestos a los criminales más violentos. La sensación de impotencia que ello ocasionaba tanto a la policía como a la población provocaba en ambas una ira latente, pero la situación no tenía remedio.
– En fin -dijo Brunetti apoyando las manos en la mesa para ponerse en pie-. Nada se adelanta con lamentaciones.
– ¿Qué propones?
– Salir a tomar café y ver si hay manera de poner a alguien a vigilar la casa de los Fornari. -Al observar la expresión de Vianello, explicó-: Me gustaría saber si alguien va a hacerles una visita.
– ¿Alguien como, por ejemplo?
– Eso es lo que quiero averiguar. Porque podría revelarme el motivo de la visita.
Mientras tomaban el café, los dos hombres hablaron de efectivos y logística, sin encontrar la manera de poner bajo vigilancia la casa de los Fornari. Quienquiera que fuera visto rondando por aquella calle sin salida, había de llamar la atención. Fueron estudiando y descartando una posibilidad tras otra, hasta que, finalmente, Vianello no pudo menos que preguntar:
– ¿Quién crees que querría hacerles una visita?
– El padre de la niña.
La respuesta pareció sorprender al inspector.
– ¿Crees que tanto le importa lo ocurrido a su hija?
– No; pero puede ver en ello la oportunidad de sacarles dinero.
– Supones que él sabe lo que le ocurrió a la niña, ¿no? -preguntó Vianello-. Y también los Fornari.
Antes de responder, Brunetti recordó su primera visita, en la que la esposa de Fornari había mostrado curiosidad pero no preocupación por la visita de la policía; y la segunda, en la que tanto ella como su marido habían dado señales de ansiedad. Algo debían de haber averiguado entretanto, y Brunetti quería saber qué era y quién les había dado la información.
Читать дальше