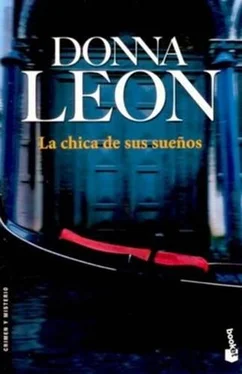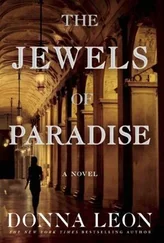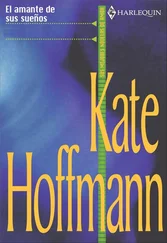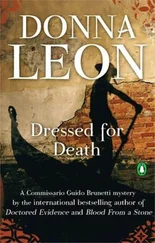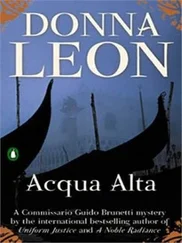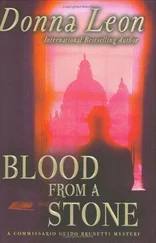Él se inclinó y apoyó una mano en el respaldo del sillón. Una vez más, se acordó de su madre, y de una de sus reglas, la de que un caballero no se sienta estando de pie una señora.
Ella dio media vuelta y salió de la habitación. Brunetti se acercó a la pared del fondo, a contemplar un cuadro. Primo Potenza, pensó, de la generación de excelentes pintores que floreció en la ciudad durante la década de los cincuenta. ¿Qué se había hecho de los pintores? Al parecer, hoy en día, en las galerías todo eran instalaciones de vídeo y declaraciones políticas expresadas en cartón piedra. A uno y otro lado del cuadro, agrupadas en marcos de gran tamaño, estaban las que sin duda eran las fotos de familia. Brunetti las estudió. La estrella era la hija. Con el pelo mucho más corto, montando a caballo, practicando esquí acuático, delante de un árbol de Navidad, al lado de su madre. Años después, en verano, ya con el pelo largo, como ahora, en un muelle, con la mano apoyada en el hombro de un muchacho larguirucho, los dos en bañador, muy sonrientes y muy rubios, aunque el pelo de él, muy espeso, era más rojizo. Según la moda del momento, él tenía tatuajes de lo que parecían dibujos tribales polinesios en torno a los bíceps y las pantorrillas. A Brunetti le resultó ligeramente familiar la cara del chico y, suponiendo que era el hermano, lo atribuyó a aire de familia. La muchacha no aparecía en las dos fotos siguientes: en una, la signora Vivarini, de espaldas a la cámara, contemplaba una pintura abstracta de grandes dimensiones que Brunetti no reconoció. La mujer rodeaba con el brazo los hombros del que debía de ser el mismo muchacho. En la última foto, ella sonreía a la cámara, de la mano de un hombre de mirada franca y boca afable.
– Buon giorno .
Brunetti irguió el cuerpo apartándose de las fotos y se volvió hacia la voz. El hombre que acababa de entrar -el de la foto- tenía un aspecto ligeramente descuidado, a pesar de que el traje y la corbata que llevaba parecían recién estrenados. Brunetti descubrió que el efecto se debía a las ojeras y a unos pelillos blancos que le había dejado en el mentón un mal afeitado. También el pelo, aunque bien cortado y limpio, parecía fatigado, falto de vigor para todo lo que no fuera colgar con flacidez.
El hombre sonrió y tendió la mano: el apretón era más firme que la sonrisa. Intercambiaron los nombres.
Fornari llevó a Brunetti hacia el mismo sillón y esta vez el comisario se sentó.
– Dice mi esposa que desea usted hablar del robo -empezó, cuando se hubo sentado frente a Brunetti. Sus ojos tenían el mismo azul claro que los de su hija, y Brunetti vio en sus facciones la causa de la belleza de la joven: idéntica nariz, recta y fina, dientes perfectos, labios oscuros y bien dibujados. Los ángulos de la mandíbula de ella eran más suaves, pero la fuente de su energía estaba allí.
– Sí -dijo Brunetti-. Su esposa identificó los objetos.
El hombre asintió.
– Nos gustaría aclarar las circunstancias del robo -dijo Brunetti- y tener toda la información que usted o su esposa puedan facilitarnos.
Fornari esbozó una sonrisa que se le quedó en los labios sin llegar a los ojos.
– Siento no poder decirle nada al respecto, comisario. -Antes de que Brunetti pudiera preguntar, Fornari dijo-: Sólo sé lo que me ha contado mi esposa, que alguien consiguió entrar en el apartamento y se llevo esas cosas. -Volvió a sonreír, esta vez más afablemente-. Ustedes nos han devuelto lo que más valor tenia para nosotros -dijo inclinando la cabeza en señal de agradecimiento-. Las otras cosas, las que no se han recuperado, no importan. -En respuesta al gesto de Brunetti, aclaró-: Quiero decir que no tienen valor sentimental. Ni tampoco material. -Volvió a sonreír y añadió-: Lo digo para justificar nuestra reacción al robo. O falta de reacción.
Escuchando a Fornari, y observando cómo trataba de controlar sus facciones, a Brunetti le parecía que aquel hombre estaba haciendo un gran esfuerzo para aparentar falta de interés en aquel delito. Brunetti no podía adivinar cómo reaccionaría él al robo, ni aunque fuera temporal, de su anillo de matrimonio, pero dudaba de que lo aceptara con la augusta y filosófica serenidad que exhibía Fornari. El trabajo que le costaba mantener la calma se hacía más y más evidente a los ojos de Brunetti por el rítmico movimiento con que el índice de su mano derecha frotaba el terciopelo del brazo del sillón. Adelante y atrás, adelante y atrás, de pronto, un rectángulo y otra vez adelante y atrás.
– Lo comprendo -dijo Brunetti con soltura-. A no ser que se trate de algo realmente importante, la mayoría…, en fin -dijo con una sonrisa nerviosa, dando a entender que, en realidad, él no debería decir esto a un civil-, ni se molestan en denunciar un robo. -Se encogió de hombros, en señal de tolerancia de esta humana conducta.
– Creo que tiene usted razón, comisario -dijo Fornari como si la idea fuera nueva para él-. En nuestro caso, ni siquiera habíamos echado de menos esos objetos, y no sé lo que habríamos hecho, de haber sabido que alguien había entrado a robar.
– Comprendo -dijo Brunetti, y sonrió-. Me dijo su esposa que su hija estaba en casa aquella noche. -El índice de Fornari cesó en su vaivén y Brunetti lo vio unirse a los otros dedos y oprimir el brazo del sillón.
– Sí, eso me dijo Orsola -dijo Fornari después de una larga pausa-. Dijo que se asomó a su habitación antes de acostarse. -Fornari miró a Brunetti con una sonrisa crispada y preguntó-: ¿Tiene usted hijos, comisario?
– Sí. Dos adolescentes. Chico y chica.
– Entonces sabrá lo que cuesta perder la costumbre de ver si están en su cuarto por la noche. -La táctica de Fornari, aunque evidente, era inteligente, y el propio Brunetti la había utilizado más de una vez: buscar terreno común con el interlocutor y, desde allí, llevar la conversación hacia donde te convenga. O, mejor aún, alejarla de donde no te convenga.
Mientras Fornari hablaba, Brunetti consideraba la posibilidad de que la hija de Fornari supiera algo que su padre no quería que Brunetti averiguara. Asentía sin escuchar lo que el otro decía, aunque le pareció oírle empezar una frase con:
– Una vez, cuando Matteo era pequeño…
De pronto asaltó a Brunetti la tentación de hacer algo que sabía que le haría despreciarse a sí mismo, algo que, en realidad, se había prometido no hacer nunca y que, después de haberlo hecho, se había prometido no volver a hacer. Informadores los había en todas partes: la policía los tenía dentro de la Mafia; la Mafia los tenía en las altas esferas de la magistratura; el ejército estaba lleno de ellos, lo mismo que la industria, sin duda. Pero hasta ahora nadie se había propuesto infiltrarlos en el mundo de los adolescentes, en busca de información fidedigna. No preveía que pudiera existir peligro para sus hijos si les pedía información sobre los de Fornari, pero ¿acaso la esencia del peligro no estriba en que es imprevisible?
Cuando volvió a sintonizar con Fornari, éste estaba terminando el relato de una anécdota sobre uno de sus hijos, Brunetti no sabía cuál, pero sonrió, se levantó y tendió la mano.
– Supongo que todos son iguales, poco más o menos -dijo-. No dan importancia a las mismas cosas que nosotros. -Confiaba en que fuera una respuesta adecuada a lo que Fornari hubiera estado diciendo y, por su reacción, debía de serlo.
Se estrecharon las manos, Brunetti le dio las gracias por su atención, que pidió hiciera extensivas a su esposa, y salió del apartamento. Mientras bajaba la escalera, se preguntaba a cuál de sus hijos estaría dispuesto a convertir en espía y cómo se las apañaría con Paola cuando ella se enterara.
Читать дальше