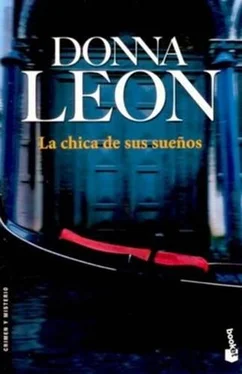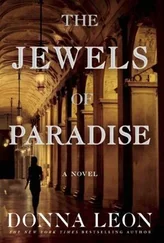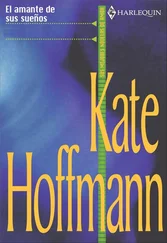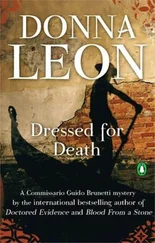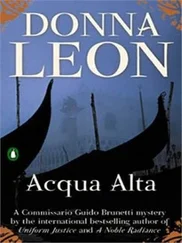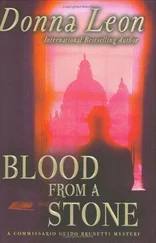Al empezar a bajar el último tramo, Brunetti vio al inspector al pie de la escalera.
– ¿Subes? -preguntó.
– Sí -respondió Vianello, poniendo el pie en el primer peldaño-. Quería saber qué pasó ayer en el campamento.
Mientras iban al despacho de Brunetti, andando despacio, el comisario describió su visita al campamento y terminó mencionando su llamada al médico. Vianello escuchó atentamente y lo felicitó por la idea de llamar a las grúas.
Halagó a Brunetti que Vianello apreciara lo ingenioso de la medida.
– ¿Crees que la madre te oyó? -preguntó Vianello.
– Tuvo que oírme. Estaba justo detrás de la puerta, a menos de dos metros.
– Suponiendo que entienda el italiano.
– Con ella estaba uno de los hijos -dijo Brunetti-. Y los chicos deben de hablarlo.
Vianello dejó oír un gruñido afirmativo y siguió a Brunetti al despacho. Al sentarse, el inspector dijo con cansancio en la voz:
– A veces, me da por pensar que me gustaría que tuviéramos más grúas.
– ¿Para qué? -preguntó Brunetti.
– Para que los remolcaran a todos a otro sitio.
Brunetti no se permitió alzar las cejas, pero dijo:
– Lorenzo, tú no acostumbras a decir cosas tan fuertes. -Al ver que Vianello se encogía de hombros, añadió-: Nunca te había oído decir que te desagradaran.
– Pues me desagradan -replicó Vianello con voz átona.
Sorprendido, no tanto por las palabras en sí como por la frialdad con que habían sido dichas, Brunetti no disimuló la sorpresa.
Vianello extendió las piernas, se contempló los zapatos un momento, miró a Brunetti y dijo:
– De acuerdo, estaba exagerando. No es que me desagraden, es sólo que no me agradan.
– De todos modos, aún me suena raro viniendo de ti -insistió Brunetti.
– ¿Y si te dijera que no me gusta el vino blanco? ¿O las espinacas? ¿Te sonaría raro? -preguntó Vianello alzando el tono un poco-. ¿Y tu voz tendría ese acento de decepción porque yo no pensara o no sintiera como es debido? -Brunetti declinó responder y Vianello prosiguió-: Si digo que no me gusta una cosa, un objeto, incluso una película o un libro, no hay nada que oponer. Pero si digo que no me gustan los gitanos, o los finlandeses, o los nativos de Nueva Escocia, ya está armada. -Vianello lanzó una rápida mirada a su jefe, dándole ocasión de responder, y, en vista de que callaba, prosiguió-: Ya te lo he dicho, no es que les tenga especial antipatía pero, simpatía, tampoco.
– Existen formas más sutiles para expresar la falta de sintonía -sugirió Brunetti. Las palabras podían ser irónicas pero el tono no lo era, según advirtió Vianello.
– Tienes razón -respondió el inspector-, debería atenerme a las formas de expresión correctas. Pero me parece que estoy cansado, estoy harto de tener que procurar manifestar las simpatías correctas, poner ojos de cordero y decir frases piadosas cuando me enfrento a una de las víctimas de la vida. -Vianello meditó un momento y dijo-: Casi es como si viviéramos en uno de aquellos países del este de Europa de hace años, en los que la gente decía las cosas de una manera cuando hablaba en público y de otra cuando hablaba con sinceridad.
– No sé si te entiendo.
Vianello levantó la cabeza y le miró a los ojos.
– Me parece que sí. -Al ver que Brunetti volvía la cabeza, el inspector prosiguió-: Ya has oído lo que dice la gente, de que debemos ser tolerantes y solidarios y respetar los derechos de las minorías. Pero, luego, en confianza, te dicen lo que piensan en realidad.
– ¿Y es? -preguntó Brunetti con suavidad.
– Que están hartos de ver cómo este país se está convirtiendo en un lugar en el que no se sienten seguros, en el que tienes que cerrar la puerta con llave hasta cuando vas a pedir una taza de azúcar a la vecina y en el que, cuando las cárceles están llenas, el Gobierno dice unas nobles palabras acerca de la conveniencia de dar a la gente otra oportunidad para insertarse en la sociedad, y abre las puertas para que los asesinos salgan a la calle. -Vianello terminó tan de repente como había empezado.
Al cabo de un rato que a los dos se les hizo largo, Brunetti preguntó:
– ¿Dirás mañana las mismas cosas?
Vianello se encogió de hombros. Finalmente, miró al comisario y dijo:
– Probablemente, no. -Sonrió y volvió a encogerse de hombros, pero ahora de otro modo-. Es duro tener que guardarse esas cosas. Me parece que sentiría menos remordimientos por pensarlas si de vez en cuando pudiera decirlas en voz alta.
Brunetti asintió.
Vianello se agitó con un movimiento que recordaba el de un perro grande cuando se sacude al levantarse. Y, con voz amistosa y firme, preguntó:
– ¿Qué crees que va a ocurrir ahora? -El tono era el de siempre y Brunetti tuvo la extraña sensación de haber observado cómo el espíritu del verdadero Vianello volvía a su cuerpo.
– No tengo ni idea -dijo el comisario-. Rocich es una bomba de relojería. Su única manera de tratar las cosas es a golpes. No puede enfrentarse con el jefe, el cabecilla o lo que sea, porque es muy fuerte para él. Así que sólo quedan la mujer y los hijos. -Dudó un momento, pero decidió decir lo que pensaba-. Sería violento aunque no fuera gitano.
– Exactamente -dijo Vianello.
– No quiero llamar atención hacia la mujer. No puedo citarla para interrogarla, ni puedo ir a hablar con ella en el campamento.
– ¿Entonces?
– Entonces esperaré la llamada del médico. Y, cuando me haya llamado o cuando me canse de esperar a que me llame, haré otra visita a los Fornari y echaré otra mirada a su apartamento.
Brunetti no tuvo que esperar mucho la llamada del dottor Calfi: el teléfono sonó sólo unos minutos después de que Vianello volviera a la sala de guardia. Brunetti levantó el teléfono y contestó dando su apellido.
– Comisario, soy Edoardo Calfi. Usted me ha pedido que le llamara. -La voz era atiplada; y el acento, lombardo, quizá milanés.
– Muchas gracias por llamar, dottore . Como le decía en mi mensaje, deseo hacerle unas preguntas acerca de unos pacientes suyos.
– ¿Qué pacientes?
– Una familia conocida como Rocich -dijo Brunetti-. Son nómadas que viven en el campamento que está cerca de Dolo.
– Sé quiénes son -dijo el médico ásperamente, y Brunetti empezó a pensar que la llamada iba a ser un fracaso. La impresión se acentuó cuando Calfi agregó-: Y no es una familia «conocida como» Rocich, comisario: es su apellido.
– Bien -dijo Brunetti, esforzándose por mantener la voz serena y afable-. ¿Podría decirme qué miembros de la familia son pacientes suyos?
– Antes me gustaría saber por qué me hace esta pregunta, comisario.
– Le hago esta pregunta, dottore , para ahorrar tiempo.
– Me temo que no le entiendo.
– Con una orden judicial, quizá podría conseguir la información de los archivos centrales del distrito, pero como se trata de preguntas que prefiero hacer a su médico personalmente, trato de comprobar si son pacientes suyos, para abreviar.
– Lo son.
– Gracias, dottore . ¿Podría decirme a qué miembros de la familia ha tratado?
– A todos.
– ¿Y son?
– El padre, la madre y los tres hijos -respondió el doctor, y Brunetti tuvo que dominar el impulso de decir que hacía que sonara como si hablara de los tres ositos.
– La información que necesito se refiere a la menor de las hijas, dottore .
– ¿Sí? -La voz del médico era cauta.
– ¿La ha estado tratando de alguna enfermedad venérea? -preguntó Brunetti como si se refiriera a una persona viva.
El médico no se dejó engañar.
Читать дальше