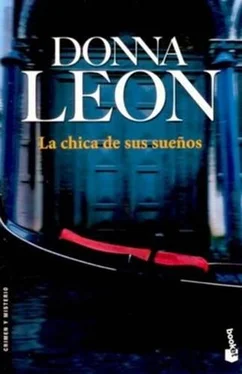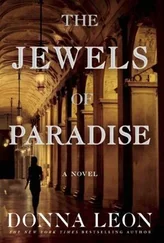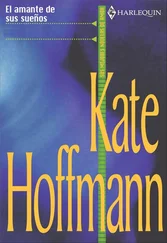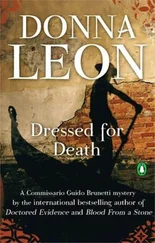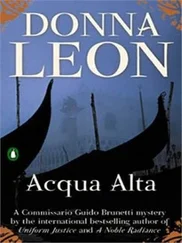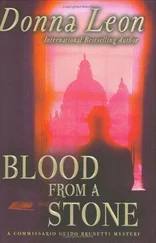– ¿Qué pasó entonces?
– Según el informe original, el chico sacó una navaja y atacó al tamil, pero éste lo esquivó. Lo que pasó luego no está claro, pero el chico acabó en el suelo, esposado.
– ¿Y después?
– Lo que vino después tampoco está claro -dijo ella dejando la última hoja encima de las otras.
Brunetti miró el papel: un formulario oficial que no reconoció.
– ¿Qué es?
– Una orden de expulsión. Al día siguiente, el tamil estaba en un avión con destino a Colombo. -La voz era átona-. Al comprobar sus papeles, vieron que tenía varios arrestos y orden de abandonar el país.
– ¿Y esta vez le ayudaron a marcharse? -preguntó Brunetti innecesariamente.
– Por lo visto.
– ¿Y el policía?
– Al día siguiente, al redactar su informe por escrito, recordó que el tamil estaba borracho, que se mostraba agresivo y que había amenazado a la muchacha. -Al ver la expresión de Brunetti, añadió-: Son famosos por su agresividad, esos cingaleses. ¿O ahora hay que llamarles srilankeses.
Brunetti miraba la mesa, sin hacer comentarios. Al fin dijo:
– Fue una suerte para el chico que el policía lo recordara.
Ella recuperó las dos últimas hojas y las miró, más por efectismo que por necesidad, observó Brunetti.
– También recordó que no hubo tal navaja, que debía de ser una de las rosas del tamil.
– ¿Eso dijo? -preguntó Brunetti, con asombro.
Agitando el papel, ella respondió:
– Así lo escribió. -Tras una mínima pausa, prosiguió-: La policía de Bérgamo, al parecer, traspapeló la declaración que el policía hizo a los agentes que acudieron al restaurante.
– ¿Y la muchacha? -preguntó Brunetti-. ¿También ella recordó el detalle de la rosa?
La signorina Elettra se encogió de hombros ligeramente.
– Dijo que estaba muy asustada y no recordaba nada.
– Ya.
– ¿Cuánto tiempo hace que él sale con la chica Fornari?
– Tengo entendido que varios meses.
– Es el heredero, ¿no?
– Sí.
– ¿Qué le pasó en realidad al hermano mayor?
– Había ido a Nueva Caledonia, a hacer una investigación antropológica y vivía con una tribu, como uno más. Y la tribu, dicen los informes, fue atacada por otra tribu del valle vecino, y el muchacho desapareció durante una incursión.
– ¿Muerto?
Ella alzó los hombros y los dejó caer.
– Nadie lo sabe a ciencia cierta. Se había afeitado la cabeza y marcado con las cicatrices tribales, de modo que los atacantes debieron de tomarlo por uno de ellos.
Brunetti meneó la cabeza ante la futilidad de aquella muerte.
– No se supo del ataque hasta meses después, y ya no había rastro de él.
– Lo que significa…
– Por lo que he leído, o bien la tribu con la que vivía lo enterró o los que lo mataron se llevaron el cadáver.
Brunetti no quiso saber más y desvió la conversación.
– ¿Y Antonio pasó a ser el heredero?
– Sí.
– ¿Estaban muy unidos los dos hermanos?
– Mucho. Por lo menos, eso dicen los artículos que se publicaron entonces. «Dos hermanos que eran hermanos de sangre» y todas esas cosas que tanto gustan a la prensa del corazón.
– ¿Hermanos de sangre?
– Parece ser que Antonio fue a visitarlo a Nueva Caledonia y se sometió a algún ritual que lo hacía miembro de la tribu, lo mismo que su hermano. -Hizo una pausa, tratando de recordar detalles que había leído y que no había creído necesario copiar-. Cazar con arco y flechas y esas cosas de tarzanes que chiflan a los chicos. No se sabe a ciencia cierta si el hermano desaparecido, Claudio, tenía las cicatrices rituales en las mejillas, pero los dos se hicieron tatuajes y comían larvas con miel. -Se estremeció ante la idea, o ante las dos ideas.
– ¿Tatuajes? -preguntó Brunetti.
– Sí, ya sabe. Eso que tenemos que ver todo el verano. Marcas en los brazos y las piernas, arabescos, dibujos geométricos… Están por todas partes.
Efectivamente. También en las fotos colgadas de las paredes de las casas. Una melena rojiza y alborotada que agranda la cabeza, y tatuajes en los brazos que parecen rayas.
– El hombre tigre -dijo Brunetti en voz alta.
– ¿Qué? -preguntó ella y, más cortésmente-: ¿Cómo dice?
– ¿Hay fotos de ese chico?
– De sobra -dijo ella con aire de fatiga.
– Imprima varias. Ahora, por favor. -Brunetti alargó la mano hacia el teléfono para pedir una lancha y un coche y luego llamó a Vianello, para que lo acompañara.
– ¿Y tú crees que el hombre tigre es él? -preguntó Vianello cuando Brunetti acabó de referir lo que le había dicho la signorina Elettra. Estaban en un costado de la cubierta de la lancha que los llevaba a piazzale Roma, donde Brunetti confiaba encontrar esperándolos el coche que había pedido. Foa se desvió repentinamente a la izquierda, para no chocar con un sándalo ocupado por cuatro personas y un perro que los había cortado. Foa hizo sonar la bocina dos veces y gritó al que llevaba el timón. El otro ni los miró.
– ¿Y crees que basta con eso para ir tras él? -preguntó Vianello, alzando la voz a medida que se acercaba al final de la frase, que acabó casi a gritos, levantando las manos al cielo, como para trasladar la pregunta a una autoridad que estaba por encima del hombre que tenía al lado.
Brunetti desvió la mirada de la cara de Vianello hacia la fachada del edificio de la orilla izquierda del Canal. Observó que por fin restauraban el palazzo situado a la derecha del de los Falier. Él iba al colegio con el hijo de los antiguos dueños. Recordaba que el padre perdió el palazzo jugando en un club privado y que la familia tuvo que mudarse. Brunetti no volvió a saber del chico, a pesar de que habían sido buenos amigos.
– ¿Y bien? -preguntó Vianello, reclamando la atención de Brunetti. Como el comisario no respondiera, añadió-: Aunque eso que dices sea verdad y el tal hombre tigre hiciera algo a la niña, no podremos probarlo. ¿Me has oído, Guido? No tenemos posibilidad. Cero.
La atención de Brunetti vagaba ahora por los edificios que quedaban a la espalda de Vianello, que puso la mano en el brazo de su jefe para atraerlo hacia sí.
– Guido, esto será tu suicidio. Supongamos que llegas al campamento y consigues convencer a los padres para que el niño hable del hombre tigre. -Para manifestar su opinión de las probables consecuencias, Vianello cerró los ojos y Brunetti vio cómo tensaba los músculos de la mandíbula-. Es decir, tienes un testigo menor de edad, cuyos padres deben de tener una larga lista de arrestos y condenas, ¿y tú quieres que ese niño que, según me dijiste apenas habla italiano, testifique contra el hijo del ministro del Interior?
La lancha viró bruscamente para encarar una ola que venía de través, lanzándolos contra la borda. Foa enderezó el rumbo y volvió la vista al frente.
Brunetti abrió la boca para sugerir que continuasen la conversación en la cabina, pero Vianello prosiguió:
– ¿Y crees que vas a encontrar a un fiscal, cuya carrera, huelga decirlo, depende del mismo ministerio, que vaya a esforzarse por conseguir una condena? -Acercó la cara a la de Brunetti-. ¿Con ese testimonio? -Y, como si la pregunta no fuera ya lo bastante elocuente, añadió-: ¿Con esas pruebas?
Brunetti metió la mano en el bolsillo y palpó el gemelo y el anillo. Había observado el nerviosismo de Fornari, había visto la rabia en la cara del niño, la primitiva ansia de venganza, inoculada por la madre. Eran pruebas, pero pruebas a las que un tribunal no daría crédito, ni admitiría siquiera. En las salas de los tribunales, en las que «la ley es igual para todos», las impresiones de Brunetti no tendrían peso ni valor. Según sabía él, y según acababa de recordarle Vianello, la ley exige pruebas, no la opinión de un hombre que atrapó a un niño atemorizado y lo sostuvo en brazos hasta que le contó su historia. Brunetti sabía lo que cualquier abogado, y no digamos un abogado que defendiera al hijo de un ministro, haría con semejante acusación.
Читать дальше