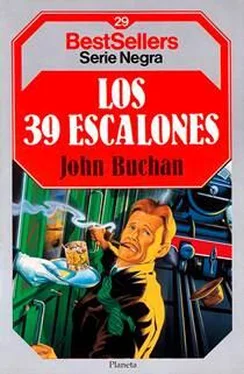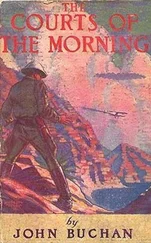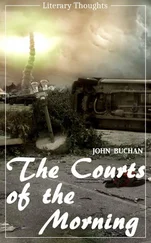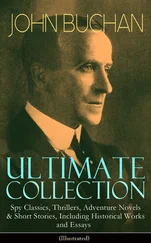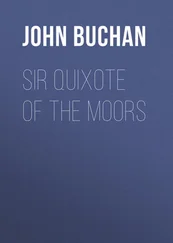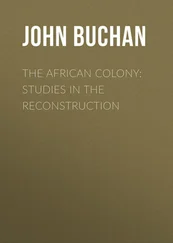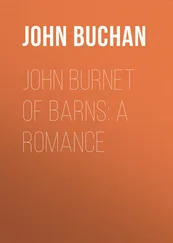Entonces comenzó una terrible pelea. Todos se abalanzaron contra mí, y el policía me atacó por la espalda. Propiné uno o dos golpes buenos, y creo que, jugando limpio, les habría vencido a todos, pero el policía me agarró por detrás, y uno de ellos me rodeó el cuello con un brazo.
A través de una nube de rabia, oí preguntar al oficial de la ley qué ocurría, y a Marmie declarar entre sus dientes rotos que yo era Hannay, el asesino.
– ¡Oh, maldito sea! -exclamé-. Haga callar a ese tipo. Le aconsejo que me deje en paz, agente. Scotland Yard sabe a qué atenerse respecto a mí, y le darán un rapapolvo si se cruza en mi camino.
– Tiene que venir conmigo, joven -dijo el policía-. Le he visto golpear a este caballero. Usted ha empezado, porque él no hacía nada. Le he visto. Será mejor que me acompañe de buen grado o tendré que ponerle las esposas.
La exasperación y el convencimiento de que no debía retrasarme a ningún precio me dieron la fuerza de un elefante. Casi levanté por los aires al agente, derribé al hombre que me tenía agarrado por el cuello y eché a correr por Duke Street. Oí un silbato y veloces pisadas tras de mí.
Siempre he sido un corredor muy rápido, y aquella noche tenía alas en los pies. En un instante estuve en Pall Mall y giré hacia St. Jame’s Park. Esquivé al policía que montaba guardia a las puertas del palacio, pasé entre los numerosos coches que había en la entrada del Malí y me dirigí hacia el puente antes de que mis perseguidores hubieran cruzado la calle. Al llegar al parque redoblé mis esfuerzos. Afortunadamente, no había mucha gente por los alrededores y nadie trató de detenerme. Mi meta era llegar cuanto antes a Queen Anne’s Gate.
Cuando entré en aquella tranquila calle me pareció desierta. La casa de sir Walter estaba en la parte estrecha, y frente a ella había tres o cuatro coches aparcados. Aminoré la velocidad y subí los escalones que conducían a la puerta. Si el mayordomo me negaba la entrada, o incluso, si se tardaba en abrir, estaba perdido. No tardó en abrir el mayordomo. Apenas había llamado cuando la puerta se abrió.
– He de ver a sir Walter -jadeé-. Mi asunto es desesperadamente importante.
Sin mover un solo músculo terminó de abrir la puerta, y después la cerró tras de mí.
– Sir Walter está ocupado, señor, y he recibido órdenes de no dejar pasar a nadie. Tenga la bondad de esperar.
La casa era de estilo antiguo, con un amplio vestíbulo y habitaciones a ambos lados de él. Al fondo había un nicho con un teléfono y un par de sillas, y el mayordomo me indicó que tomara asiento allí.
– Escuche -susurré-. Hay problemas y yo estoy metido en ellos. Pero sir Walter lo sabe, y trabajo para él. Si viene alguien preguntando por mí, dígale una mentira.
El asintió, y en aquel momento se oyeron unas voces en la calle y unos furiosos golpes en la puerta.
Nunca he admirado tanto a un hombre como a aquel mayordomo. Abrió la puerta, y con la cara impasible esperó que le interrogaran. Después les contestó. Les dijo a quién pertenecía la casa y cuáles eran sus órdenes, y les impidió la entrada. Yo lo vi todo desde mi nicho, y fue mejor que cualquier obra de teatro.
No había esperado mucho cuando volvieron a llamar a la puerta. El mayordomo no puso ningún reparo a la entrada de este nuevo visitante.
Mientras se quitaba el abrigo vi quién era. No podías abrir un periódico o una revista sin ver aquella cara: la barba gris cortada en línea recta, la boca de luchador nato, la nariz cuadrada y los penetrantes ojos azules. Reconocí al primer lord del Almirantazgo, el hombre que, según decían, había hecho la nueva Marina de guerra británica.
Pasó de largo frente a mi nicho y fue introducido en una habitación situada al fondo del vestíbulo. Cuando se abrió la puerta oí el sonido de una conversación en voz baja. Se cerró, y volvió a reinar el silencio.
Permanecí veinte minutos allí, preguntándome qué haría después. Seguía estando convencido de que se me necesitaba, pero no tenía ni idea de cuándo o cómo. Consulté varias veces mi reloj, y cuando dieron las diez y media empecé a pensar que la conferencia terminaría pronto. Al cabo de un cuarto de hora Royer se hallaría de camino hacia Portsmouth…
Entonces oí un timbre, y el mayordomo hizo su aparición. La puerta de la habitación del fondo se abrió, y el primer lord del Almirantazgo salió del vestíbulo.
Pasó ante mí, y entonces miró en mi dirección, y durante un segundo nuestras miradas se cruzaron.
Sólo fue un segundo, pero bastó para que el corazón me diera un vuelco. Nunca había visto al gran hombre con anterioridad, y él tampoco me había visto a mí. Sin embargo, en esa fracción de tiempo algo se reflejó en sus ojos, y ese algo fue el reconocimiento. No puedes confundirlo. Es un destello, una chispa, una diferencia casi imperceptible que significa una cosa y sólo una cosa. Se produjo „involuntariamente, pues se apagó casi en seguida, y él siguió adelante. Confuso y estupefacto, oí que la puerta de la calle se cerraba tras él.
Cogí la guía telefónica y busqué el número de su casa.
Nos comunicaron en seguida, y oí la voz de un criado.
– ¿Está su señoría en casa? -pregunté.
– Su señoría ha regresado hace media hora -dijo la voz-, y se ha acostado. Esta noche no se encuentra muy bien. ¿Desea dejar algún recado, señor?
Colgué y estuve a punto de tropezar con una silla. Mi participación en este asunto aún no había terminado. Afortunadamente, había intervenido a tiempo.
No podía perder ni un momento, de modo que me dirigí hacia la puerta de la habitación del fondo y entré sin llamar.
Cinco caras sorprendidas alzaron los ojos de una mesa redonda. Estaban sir Walter y Drew, el ministro de la Guerra, al que conocía por fotografías. Había un anciano delgado, que probablemente era Whittaker, un alto funcionario del Almirantazgo, y también vi al general Winstanley, identificable por la larga cicatriz de la frente. Por último, había un hombre bajo y corpulento con un bigote gris y pobladas cejas, que se había interrumpido en mitad de una frase.
La cara de sir Walter reflejó sorpresa y fastidio.
– Éste es el señor Hannay, de quien les he hablado -dijo a los reunidos-. Me temo, Hannay, que su visita sea muy inoportuna.
Yo había empezado a recobrar la sangre fría.
– Eso está por ver, señor -dije-, pero creo que no puede ser más oportuna. Por el amor de Dios, caballeros, ¿quieren decirme quién era el hombre que acaba de marcharse?
– Lord Alloa -dijo sir Walter, rojo de ira.
– No lo era -exclamé yo-; es su viva imagen, pero no era lord Alloa. Era alguien que me ha reconocido, alguien al que he visto durante este último mes. Acababa de salir cuando he llamado a casa de lord Alloa y me han dicho que había regresado media hora antes y se había acostado.
– ¿Quién… quién…? -tartamudeó alguien.
– «La Piedra Negra» -exclamé yo. Me senté en una silla recién desocupada y miré a los cinco asustados caballeros que me rodeaban.
9. Los treinta y nueve escalones
– ¡Tonterías! -exclamó el funcionario del Almirantazgo.
Sir Walter se levantó y salió de la habitación mientras nosotros clavábamos los ojos en la mesa.
Volvió a los diez minutos con cara de preocupación.
– He hablado con Alloa -dijo-. Se ha levantado de la cama… de muy mal humor. Ha ido directamente a su casa después de la cena de Mulross.
– Pero es una locura -declaró el general Winstanley-. ¿Pretende decirme que ese hombre se ha introducido aquí y ha estado sentado a mi lado durante casi media hora sin que yo me diera cuenta de la impostura? Alloa no debía estar en sus cabales.
Читать дальше