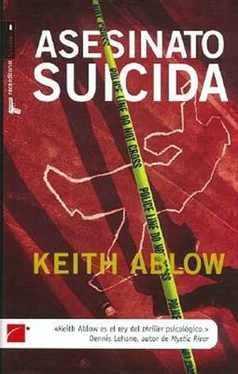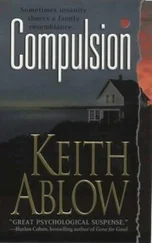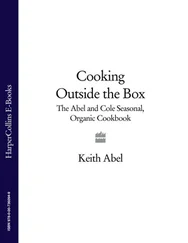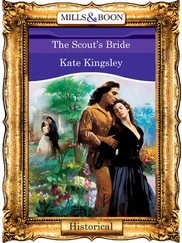– Abusos deshonestos y malos tratos a la niña.
Miró por el retrovisor.
– Es usted bueno. Verá, cargué yo con las culpas por él. El tipo hizo algo inapropiado, así que la niña y la madre se adelantaron a los acontecimientos e imaginaron que yo era igual.
– Si es que él hizo algo inapropiado -dijo Clevenger.
– ¿Qué quiere decir?
– Quizá el primer marido tocó a la niña, o quizá no. Quizá el padre de su mujer la tocó a ella cuando tenía diez u once años. Quizá sucedió en el baño de la casa en la que se crió. Y usted abrió la puerta del baño unos centímetros, y ella vio que la historia se repetía, esta vez, con su hija.
– Nunca se me había ocurrido.
– Se marchó -dijo Clevenger.
– Allí el caso salió en todos los periódicos. Hubo grandes titulares cuando me detuvieron. Y ninguno cuando me declararon inocente. Además, sufrí mucho en el divorcio. Y, tome nota…
– Pensión de manutención para los niños. -El hombre se volvió para mirar a Clevenger.
Por primera vez, vio que tenía los ojos verdes claros y muy dulces. Le miró la mano que sujetaba el volante y vio que llevaba una alianza.
– Así que me marché arruinado -prosiguió- y con mi nombre por los suelos.
– ¿Ha vuelto a casarse? -le preguntó Clevenger.
– No.
– Lleva alianza.
Se encogió de hombros.
– Es una locura, ya lo sé. Nunca me la he quitado. Ni cuando me llevaron a juicio. Ni cuando me declararon inocente. Ni cuando obtuve los papeles del divorcio.
– ¿Por qué? -preguntó Clevenger.
– Aún la quiero. -Meneó la cabeza con incredulidad-. Aún quiero a los niños. Algunas cosas no se superan nunca.
«No, algunas cosas no se superan nunca», pensó Clevenger. Se esforzó por apartar de su mente otro recuerdo de Whitney McCormick. «Pero sigues adelante.» Si el conductor decía la verdad, y eso parecía, había perdido a la mujer que amaba y a dos hijastros que le importaban mucho, había perdido su reputación, gastado todo su dinero en un abogado para hacer frente a la acusación de abusos sexuales, y luego se había ido a la otra punta del país para comenzar de cero. ¿Por qué John Snow no podía hacer lo mismo? Aunque su matrimonio estuviera tocando a su fin, aunque su relación con sus hijos fuera tensa hasta el punto de romperse, ¿por qué no podía comenzar de nuevo? ¿Fueron sus sentimientos por Grace Baxter demasiado difíciles de manejar al final, demasiado amenazantes? ¿Quería someterse a la operación para eliminarla de su cerebro a ella tanto como a los demás?
– ¿Ha pensado alguna vez en ponerse en contacto con ellos otra vez? -preguntó Clevenger.
– Les mando una carta todos los meses, les cuento lo que hago -dijo-. Les digo que los perdono. Ya llevo veintiuna cartas. Casi dos años.
– ¿Le han contestado alguna vez?
– Aún no. Pero no me las devuelven. Las están recibiendo.
– Supongo que ya es algo.
– Para mí lo es. -Se detuvo delante del edificio Reagan, un complejo enorme de granito de 278.000 metros cuadrados en cuatro hectáreas y media-. El 1.300 de Pennsylvania Avenue. -Se giró-. Son veinte pavos. Gracias por escucharme el rollo.
Clevenger le dio un billete de cien.
– Quizá pueda ayudarme con un asunto -le dijo.
– Lo intentaré.
– Un hombre llamado Collin Coroway ha cogido una limusina Capitol para venir del Hyatt hasta aquí. ¿Hay algún modo de averiguar si aún sigue en el edificio?
– ¿Es usted una especie de detective? -le preguntó el conductor, examinando a Clevenger con más atención-. Se le da muy bien escuchar, era como si supiera adónde iba yo antes de llegar.
– Soy psiquiatra -dijo Clevenger.
– Y de los buenos. -Su gran sonrisa decía que no se lo tragaba ni por un segundo-. No es asunto mío. Olvide la pregunta. -Cogió el móvil y marcó. Contestó una mujer-. Katie, soy Al. Collin Coroway, el servicio del Hyatt al 1.300 de Penn. ¿Algún regreso? -Se quedó escuchando-. Tómate tu tiempo. Esperaré.
Pasó medio minuto antes de que Katie se pusiera otra vez al aparato. Le dio un número de teléfono.
El conductor cogió un bolígrafo y lo anotó.
– Te debo una -le dijo. Colgó y marcó el número. Cuando contestaron, colgó. Se volvió hacia Clevenger-. Aún está aquí. Y nuestro número de contacto para cualquier problema que pueda surgir en el trayecto de regreso conecta con la secretaria de una cosa que se llama Interstate Commerce.
– Ha ido todo como la seda.
– Es un regalo que le hago -dijo, guiñándole el ojo-. De un sabueso a otro.
– ¿Es usted detective privado?
– Con licencia en California. Pero de algo hay que vivir, ¿no? -Sí.
– Cuídese, amigo. -Le entregó a Clevenger su tarjeta. Leyó el nombre: Al French. -Cuídese usted también, Al.
Se bajó del coche, entró en el edificio Reagan y encontró Interstate Commerce en el directorio del vestíbulo. La décima planta. El ático. Cogió el ascensor.
Interstate ocupaba uno de los dos únicos locales que había en la planta. Cada uno debía de tener mil quinientos o dos mil metros cuadrados. Clevenger se dirigió a la entrada de Interstate, unas puertas enormes de cristal esmerilado que tenían una I de metro y medio grabada en una puerta y la S a juego grabada en la otra. Llamó al timbre.
– ¿En qué puedo ayudarlo? -preguntó una mujer.
– Vengo por Collin Coroway.
La puerta hizo clic. Clevenger la abrió y entró.
El área de recepción era ultramoderna, con paredes de acero inoxidable y gigantescos monitores de televisión planos que colgaban de sólidas columnas de hormigón. En uno estaban puestas las noticias de la CNN. El otro mostraba un mapamundi, con un centenar de esferas azul cobalto, cada una grabada con las letras IS, que relucían como una tormenta de pelotas de ping-pong sobre los seis continentes. Entre los dos monitores, una hermosa mujer negra que llevaba unos auriculares estaba sentada tras un mostrador de cristal azul cobalto, con una sonrisa falsa.
Clevenger se acercó a ella.
– Soy Frank Clevenger -dijo.
– No creo que el señor Coroway haya solicitado ya un coche.
Confundido con el paciente de un neurólogo por una recepcionista, y con un chófer por otra.
– No soy del servicio de coches de alquiler. ¿Podría decirle que estoy aquí?
– ¿Sabrá quién es usted?
– Trabajo con la policía en la investigación de la muerte de su socio, John Snow. Ninguna reacción. -Entonces, ¿lo está esperando? -Querrá verme. Una sonrisa aún más sintética.
– Espere aquí, por favor. -Desapareció tras una pared de plástico azul ondulada y translúcida que separaba el vestíbulo del resto del espacio.
Clevenger vio un fajo de folletos de InterState en el mostrador. Cogió uno. La portada era un collage de fotos: un caza, un petrolero, una central nuclear, un soldado de camuflaje hablando por un walkie-talkie. Abrió la primera página y leyó la declaración de objetivos de la empresa:
InterState se dedica a forjar sociedades responsables entre corporaciones y agencias gubernamentales, en una gran variedad de industrias, que incluyen la construcción, el transporte, la industria farmacéutica y empresas de servicio público.
Y la industria armamentista, pensó Clevenger para sí. Pasó una página tras otra de testimonios de presidentes de grandes corporaciones superpuestas en fotos sugerentes de olas, atardeceres y rayos. Al lado de cada foto había una explicación del papel que InterState había jugado para casar una necesidad del Gobierno con un producto en particular. La petrolera Getty era el proveedor de la marina de Estados Unidos. Los antibióticos de Merck curaban a la gente buena y derrotada de Irak. Los satélites de Viacom transmitían la Voz de América.
Читать дальше