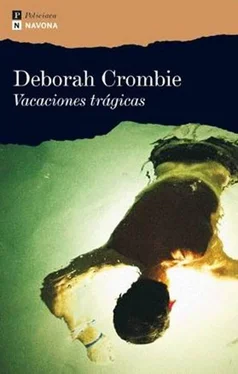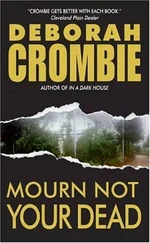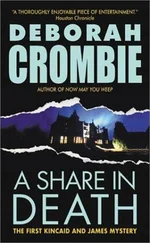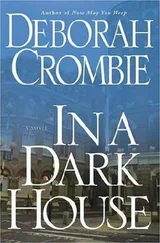A Kincaid se le ocurrió que estaba más guapa así, sin el aspecto sofisticado de estilo americano, con el cabello de color castaño desgreñado, su actitud altanera en suspenso. Imaginaba que también en la cama perdía esa dureza, y el contraste debía hacerla muy atractiva a Patrick y a Graham Frazer. Dejando de lado sus especulaciones, preguntó:
– ¿Qué es lo que ha pasado hoy?
Cassie tragó saliva y se recogió el cabello por detrás de la oreja.
– Que Graham se ha puesto furioso. Yo nunca lo había visto de ese modo. Pensaba que le había tomado el pelo…, que lo había usado, decía. -Levantó la vista hacia Kincaid-. Hoy yo no he participado con muchas ganas. Pero eso Patrick no podía saberlo.
– No. ¿Y luego, después de que Patrick se marchara?
Cassie se llevó un dedo a la mejilla.
– Tuve suerte de que se resolviera tan fácilmente. Ahora se ha acabado, por fin.
– ¿A qué hora de la tarde ha pasado todo esto?
– ¿Cómo voy a saberlo? -gritó Cassie-. Toda mi vida se tambalea y usted quiere que me fije en la hora.
– Puede ser muy importante saber qué estaban haciendo exactamente cada uno de ustedes cuando a alguien le ha dado por empujar a Hannah por las escaleras. ¿Nadie se lo ha preguntado?
– El poli ese vino… ese con cara de vaca. -La animosidad afiló su voz, y Kincaid recordó lo mal que lo pasó con ella el agente Trumble la mañana en que murió Sebastian.
Kincaid puso en marcha otra táctica.
– Trate de recordar lo que hizo antes de que llegara Graham.
Cassie se mordisqueó un dedo, meditabunda.
– Había estado trabajando. La casa estaba silenciosa como una tumba y empecé a sentirme un poco… incómoda. Entonces llegó Angela a fisgonear…
– ¿Qué quería? -preguntó Kincaid con curiosidad. No podía imaginarse que Angela visitara a Cassie voluntariamente.
– No he dicho que quisiera nada -replicó Cassie-, se puso a dar vueltas, tocando todas mis cosas. Esa chica me da dentera, y hoy iba con toda su parafernalia de vampiro. Cuando le pregunté qué quería, dijo «nada» y se fue. Era lo que yo quería, al fin y al cabo. Luego vine a prepararme un café. -Hizo una pausa, concentrándose-. Debían ser las tres pasadas, esperaba una llamada a las tres y como no la recibí, puse el contestador automático.
– ¿Y Graham? -Kincaid aguardó, con la atención aguzada. Gemma lo había llamado a eso de las tres y cuarto. Al acabar la conversación había bajado y encontrado a Hannah, y sólo se le ocurrió mirar el reloj cuando Patrick irrumpió por la puerta principal. Eran las cuatro menos veinte.
– No sé. Hice el café, fui al baño…
– ¿Y cuánto rato llevaba Graham cuando llegó Patrick?
– Lo bastante -dijo Cassie con aspereza- para discutir violentamente y arrancarme la ropa.
– ¿Y no sabrá por casualidad a qué hora salió Patrick de aquí? -preguntó Kincaid, esperanzado.
Cassie se incorporó en el asiento y le dirigió una mirada asesina.
– No sea imbécil.
* * *
Cuando Kincaid salió del chalet de Cassie, vio a Eddie Lyle escabulléndose por el aparcamiento hacia la casa. «Llego tarde, llego tarde a una cita muy importante» se dijo Kincaid por lo bajo, y sonrió.
– ¡Lyle!
Eddie Lyle se volvió y aguardó a que Kincaid lo alcanzara. Sus gafas lanzaban destellos bajo la luz del porche.
– ¿Alguien ha tomado su declaración esta tarde? -le preguntó Kincaid con desenfado, mientras entraban uno detrás del otro.
– Sí, claro -respondió Lyle, con tono irritado de víctima-. Acababa de volver de dar un paseo y he oído toda la conmoción a propósito de la pobre señorita Alcock, que se ha caído por las escaleras.
Sacudió la cabeza, y Kincaid no supo si deploraba el accidente de Hannah o las molestias que todo ello le causaba.
– ¿Había ido a dar un paseo? -Kincaid frotó la punta de la zapatilla contra la grava.
– Sí. Hacía un día precioso en la montaña -Lyle indicó Sutton Bank-. Janet estaba durmiendo la siesta, y quería dejarla un poco tranquila. No se encuentra muy bien últimamente -y añadió, confidencialmente-, desde que murió mi madre, pasa estos momentos de agotamiento. Y ahora, con todos estos acontecimientos tan terribles, está exhausta.
– Claro. -Kincaid asintió, comprensivo, seguro de que el sólo hecho de vivir con Edward debía ser agotador para cualquiera.
– Pero le he dicho a Janet que nos quedaremos hasta agotar nuestra semana, el sábado. -Lyle agitó el dedo en el aire, enfático-. No creo que al inspector jefe Nash le importara que nos fuéramos, pero no quiero tirar el dinero. Y a propósito de irse -echó un vistazo al reloj-, mi mujer tendrá la cena lista y no quiero que se me enfríe.
Hizo un gesto de despedida y subió trotando las escaleras.
Al oír la palabra «cena», el estómago de Kincaid rugió como si se hubieran activado alarmas internas. No recordaba cuándo había comido de verdad por última vez, y como no tenía ninguna esposa que le preparara la comida, pensó que tendría que ocuparse él. Sonrió, a oscuras. Eddie Lyle no sabía la suerte que tenía.
No podía haberse marchado.
Kincaid intentó abrir la puerta de la suite de Hannah, pero el pomo le resbaló de la palma de la mano repentinamente sudada. Estaba cerrada. Retrocedió y se asomó a la ventana del descansillo para ver el aparcamiento. La pintura roja como de cabina telefónica de su Midget relucía alegremente, pero el espacio de al lado, donde estuviera el Citroën verde de Hannah, estaba vacío.
Sintió un nudo en la garganta, pero se dijo que no podía ser tan estúpido y dejarse llevar por el pánico: probablemente habría bajado al pueblo a comprar café o un periódico. Pero ninguna explicación racional deshizo el miedo que le presionaba el pecho.
Había pasado la mañana paseando en torno al salón, esperando noticias de Gemma, dando por sentado que Hannah estaba a salvo, encerrada en su suite.
Qué estúpido había sido. Hannah Alcock llevaba demasiado tiempo viviendo según sus propias reglas para obedecer a nadie. Kincaid se quedó mirando el aparcamiento fijamente, preguntándose qué la habría llevado a salir aquella mañana.
La puerta del ala de enfrente se abrió. Kincaid se volvió y vio a Angela Frazer salir y detenerse al verlo. Cassie tenía razón. Todos los vestigios de una quinceañera normal habían desaparecido, camuflados de vampiro punk. Llevaba los labios y la cara pintados hábilmente de un blanco calcáreo, los ojos pintados de negro todo alrededor, estilo Cleopatra, y el cabello peinado en cresta.
Como mecanismo de defensa debía de funcionar, pensó Kincaid; desde luego, parecía inabordable. ¿Qué habría llevado a Angela Frazer a ocultarse así? Dejó de lado por un momento su preocupación por Hannah y se concentró en Angela. La mirada de la chica le hizo sentirse como una mosca bajo el microscopio. Apoyando la cadera en el alféizar de la ventana, cruzó los brazos y buscó el hilo de su anterior encuentro.
– ¿Dónde te habías metido?
No obtuvo respuesta. No se sorprendió. Esta manera de abordarla falsamente desenfadada había sonado demasiado paternal. Probó una táctica más combativa.
– ¿Qué he hecho yo para merecer este silencio?
Angela bajó la cabeza y apartó sus ojos, evasivos, mientras avanzaba pegada a la pared hacia él, pasando el dedo por lo alto de la moldura, como si comprobara la limpieza. Se detuvo a cierta distancia de él y volvió a mirarlo.
– Nada.
– ¿Nada? Vamos, Angela, ¿qué es lo que te atormenta? No se te ve el pelo durante dos días y apareces como la novia de Frankenstein. ¿Qué ha pasado?
Angela bajó la vista hacia su chaqueta negra claveteada y la minifalda de cuero. Por debajo del borde de la falda, asomaban unas rodillas blanquísimas y gorditas, las rodillas de una niña, con sus hoyuelos.
Читать дальше