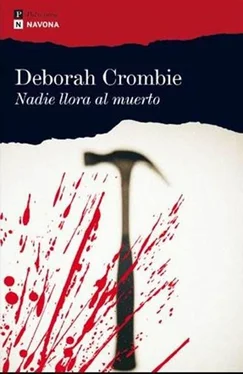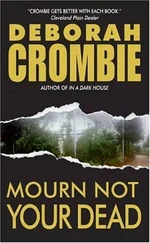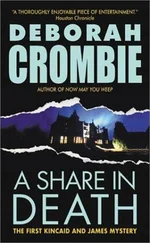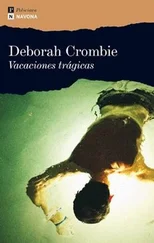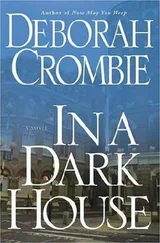– En una palabra -dijo Kincaid, y Deveney sonrió- ¿cuál es la teoría? ¿lo hizo la esposa?
– Nada hay que sugiera que tuvieran una pelea, nada roto, ninguna marca en ella. Y la hija dice que estaban de compras. Además… -Deveney hizo una pausa-. Bueno, espere a conocerla. He hecho que inspeccionara la casa y dice que no encuentra un par de joyas. Se han denunciado unos cuantos robos por la zona recientemente. Delitos menores.
– ¿No hay sospechosos de los robos?
Deveney negó con la cabeza.
– De acuerdo. ¿Dónde están las Gilbert?
– Tengo a un agente con ellas en el salón. Los llevaré.
Al parar un momento junto a la puerta para echar una última mirada al cuerpo, Kincaid pensó en Alastair Gilbert cuando lo vio por última vez. Estaba en un estrado dando una conferencia, ensalzando las virtudes del orden, la disciplina y el pensamiento lógico necesarios en el trabajo policial. Kincaid notó que le invadía una inesperada sensación de piedad.
Cuando entraron en el salón, Kincaid recabó la imagen de unas paredes de color rojo intenso y de una elegancia sobria. En la chimenea ardía el fuego y al otro lado del salón había un agente de paisano sentado en una silla de respaldo recto con una taza de té sobre el regazo y con un aspecto de no hallarse del todo incómodo. Por el rabillo del ojo, Kincaid vio como Gemma abría los ojos con sorpresa al ver que el agente que tomaba de la mano a la afligida familia era un hombre. Luego su mirada fue a parar a las dos mujeres sentadas en el sofá.
Madre e hija. La madre era rubia, de huesos pequeños y rasgos delicados. La hija era una copia más oscura y su melena larga y espesa enmarcaba una cara en forma de corazón. Encima de su mentón puntiagudo la boca resultaba desproporcionadamente grande, como si el resto del cuerpo no hubiera crecido lo suficiente. ¿Por qué había pensado que la hija de Gilbert sería una niña? A pesar de que su esposa era considerablemente más joven, Gilbert estaba en la cincuentena y naturalmente podrían haber tenido una hija adulta, o casi.
La mirada de las mujeres era inquisitiva y sus semblantes mostraban serenidad. Pero las ropas de Claire Gilbert estropeaban la perfección del pequeño retablo. La parte delantera de su suéter blanco de cuello alto estaba decorado con una mancha de sangre seca semejante a la de un test de Rorschach. En las rodillas de sus pantalones azul marino también había manchas oscuras.
El agente dejó su taza y atravesó la sala para cruzar unas palabras en voz baja con su jefe. Deveney asintió con la cabeza mientras lo observaba abandonar la habitación, luego se volvió a las mujeres y carraspeó.
– Señora Gilbert, le presento al comisario detective Kincaid y a la sargento James de Scotland Yard. Nos ayudarán en nuestra investigación. Les gustaría hacerles unas preguntas.
– Por supuesto. -Su voz era grave, casi ronca, más ronca de lo que Kincaid esperaba de una mujer de su tamaño, y controlada. Cuando dejó su taza en la mesa baja, su mano tembló.
Kincaid y Gemma se sentaron en las dos butacas frente al sofá y Deveney giró la silla donde había estado sentado el agente para estar junto a Gemma.
– Conocía a su esposo, señora Gilbert -dijo Kincaid-. Lo siento mucho.
– ¿De verdad? -preguntó en un tono de vivo interés. Luego agregó-: ¿Les gustaría tomar un té? -En la mesa baja situada frente a ella había una bandeja con una tetera y tazas con platitos. Cuando tanto Kincaid como Gemma respondieron afirmativamente, ella se inclinó hacia la mesa y se sirvió un poco en su propia taza, luego se recostó y miró alrededor distraídamente-. ¿Qué hora es? -preguntó, aunque la pregunta no parecía dirigida a nadie en concreto.
– Déjeme ayudarla -dijo Gemma al cabo de un momento, cuando quedó claro que el té no iba a servirse solo. Llenó dos tazas con leche y té bien cargado, luego miró a Deveney, quien negó con la cabeza.
Kincaid aceptó la taza que le ofreció Gemma y dijo:
– Es muy tarde, señora Gilbert, y quisiera repasar un par de cosas mientras sigan claras en su cabeza.
El reloj de sobremesa que había en la repisa de la chimenea empezó a dar la medianoche. Claire lo miró fijamente, frunciendo el ceño.
– Es tarde, ¿verdad? No me había dado cuenta.
La hija había permanecido en silencio y Kincaid casi había olvidado su presencia. Pero ahora la oyó moverse, inquieta, lo que captó su atención. Al cambiar de posición su ropa crujió por el roce con el chintz de rayas crema y rojo del sofá. Ahora miraba hacia Claire y tocó su rodilla.
– Mamá, por favor. Debes descansar -dijo, y por la súplica que notó en su voz Kincaid supuso que ésa no era la primera vez que se lo pedía-. No puedes seguir así. -Miró a Kincaid y añadió-: Dígaselo, comisario, por favor. Ella lo escuchará.
Kincaid la examinó más de cerca. Llevaba un suéter voluminoso por encima de una minifalda estrecha de color negro. Pero, a pesar de la sofisticación de la ropa, la joven desprendía un aire de persona inacabada que hizo que Kincaid bajara la estimación de su edad a la adolescencia. Su cara parecía transida por el estrés y la vio restregar el dorso de su mano contra los labios como para hacer que pararan de temblar.
– Tiene toda la razón… -Kincaid hizo una pausa al darse cuenta de que no sabía su nombre.
Ella lo puso al corriente con amabilidad.
– Soy Lucy. Lucy Penmaric. Puede… -De algún lugar cercano llegó un aullido apagado y Lucy calló para escuchar. Kincaid reconoció frustración en el gañido, como si el perro hubiera abandonado toda esperanza de recibir una respuesta.- Es Lewis -dijo-. Tuvimos que encerrarlo en el estudio de Alastair para evitar que… ya sabe, se metiera por todas partes.
– Muy buena idea -dijo Kincaid distraídamente mientras añadía lo que acababa de saber a su valoración de la situación. Su nombre no era Gilbert, y se refirió al comandante como «Alastair». Una hijastra, en lugar de una hija. Pensó en el hombre que había conocido y se dio cuenta de lo que le había parecido raro. Por mucho que lo intentara, no podía imaginar a Gilbert relajado delante del fuego con un perro grande (a tenor de lo que había podido oír) cómodamente estirado cuan largo era a sus pies. Tampoco parecía que esta sala, con su suntuoso terciopelo y su chintz y su tupida alfombra persa bajo sus pies, fuera un hábitat probable para un perro.
– Nunca hubiera pensado que el comandante Gilbert fuera un hombre de perros -aventuró-. Me sorprende que haya permitido un perro en esta casa.
– Alastair nos obligó…
– Alastair prefería que confináramos a Lewis en su caseta -interrumpió Claire, y Lucy apartó la mirada, la cual perdió la breve chispa de animación que Kincaid había visto cuando hablaba del perro-. Pero en estas circunstancias… -Claire les sonrió, como excusándose por una falta de modales, y luego miró a su alrededor distraídamente-. ¿Les apetece un té?
– Estamos bien, señora Gilbert -dijo Kincaid. Lucy tenía razón. Su madre necesitaba descansar. Los ojos de Claire estaban vidriosos y presagiaban un inminente colapso. Su coherencia parecía ir y venir como una débil señal de radio. Pero aun sabiendo que no la podía presionar más, quiso hacerle unas cuantas preguntas antes de dejarla marchar.
– Señora Gilbert, me doy cuenta de lo difícil que debe de ser esto para usted pero si pudiera decimos exactamente lo que pasó esta tarde, podremos continuar con nuestra investigación.
– Lucy y yo fuimos a Guildford a hacer unas compras. Está estudiando para el nivel avanzado y necesitaba un libro de Waterstones, en el centro comercial. Fisgoneamos un poco por las tiendas y luego caminamos por la calle principal hasta Sainsbury’s. -Claire calló cuando notó que Lucy se movía a su lado. Luego miró a Deveney y frunció el entrecejo-. ¿Dónde está Darling?
Читать дальше