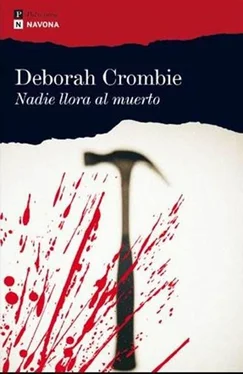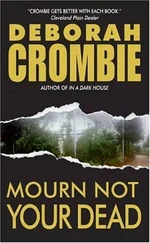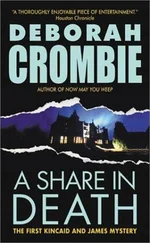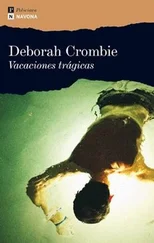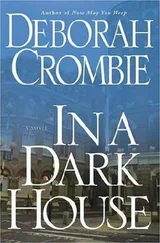Media hora más tarde dejaron la carretera principal de Abinger Hammer y tras recorrer algunos kilómetros zigzagueando y doblando curvas por un camino estrecho entraron en el aletargado pueblo de Holmbury St. Mary. Williams paró en el arcén y consultó bajo la luz de lectura una hoja garabateada con indicaciones.
– Cuando la carretera gire a la izquierda hemos de seguir recto, justo a la derecha del pub -murmuró a la vez que ponía la primera.
– Allí -dijo Kincaid mientras secaba el vaho de su ventana con la manga de su abrigo-. Debe de ser allí.
Gemma se giró para mirar por su ventanilla y dijo:
– Mira. Nunca había visto un cartel como éste. -Kincaid notó el placer que denotaba su voz.
Se inclinó hacia ella justo a tiempo para alcanzar a ver el cartel oscilante del pub que mostraba la silueta de dos amantes recortada contra una luna sonriente. Luego notó el aliento de Gemma en su mejilla y apreció el leve olor a melocotón que siempre parecía rondarla. Regresó rápidamente a su lado del asiento y dirigió su atención hacia delante.
Pasado el pub el camino se estrechó. Las luces azules de los coches policiales iluminaban la escena con un fantasmagórico resplandor. Williams aparcó el coche varios metros detrás del último vehículo y casi encima del seto que había a mano derecha, permitiendo así el paso a la camioneta del juez de instrucción. Al bajar del coche estiraron las piernas que habían viajado apretujadas y cuando les golpeó el frío de noviembre se encogieron en sus abrigos. En el aire todavía se apreciaba la bruma baja y al respirar se formaban columnas de vaho delante sus caras.
Cual gato de Cheshire *apareció ante ellos un agente, pues la cuadrícula blanca de la cinta de su gorra se asemejaba a una sonrisa artera. Kincaid los identificó a todos y luego miró a través de la verja desde la cual había venido el agente, tratando de distinguir algún detalle de la oscura mole que era la casa.
– El inspector jefe Deveney les está esperando en la cocina, señor -dijo el agente. La verja se movió silenciosamente mientras la abría para dejarlos pasar-. Justo aquí hay un sendero que lleva a la parte trasera. Los forenses improvisarán pronto unas cuantas lámparas.
– ¿No hay signos de que hayan forzado la puerta?
– No, señor. Y tampoco hemos encontrado huellas. Hemos tenido mucho cuidado y nos hemos limitado a pisar las piedras.
Kincaid asintió en señal de aprobación. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra del jardín, pudo observar que la casa era grande y de un irrelevante estilo Tudor. Ladrillo rojo, pensó entrecerrando los ojos, y encima la estructura ornamental de madera en blanco y negro. No auténtica, desde luego, más bien victoriana, una representación de la primera migración de las familias acomodadas a los suburbios. Una luz débil se adivinaba a través de los vidrios emplomados de la puerta principal, un eco de los suaves destellos que surgían de las ventanas del piso superior.
Se agachó con cuidado y tocó la hierba. El césped que los separaba de la casa era suave y denso como terciopelo negro. Aparentemente, Alastair Gilbert había vivido muy bien.
El sendero marcado que les había indicado el agente los llevó por el lado derecho de la casa y luego describió una curva que los dejó ante una puerta que desbordaba una masa de luz. Más allá de la puerta Kincaid creyó ver el contorno de un invernadero.
Una silueta apareció a contraluz y un hombre bajó los escalones hacia ellos.
– ¿Comisario? -Tendió la mano y tomó la de Kincaid con firmeza-. Soy Nick Deveney. -Deveney, unos centímetros más bajo que Kincaid, les sonrió con simpatía-. Han llegado justo a tiempo de hablar con la patóloga. -Se hizo a un lado, para permitir la entrada a la casa a Kincaid, Gemma y al todavía enmudecido Williams.
Kincaid atravesó el vestíbulo y se fijó en los pares de botas de lluvia perfectamente alineados que había en el suelo y en los impermeables colgados en los ganchos. Luego entró en la cocina y se paró de golpe, haciendo que los otros chocaran en cadena contra su espalda.
La cocina había sido blanca. Suelos y paredes de cerámica blanca que destacaban por el tono pálido de la madera de los armarios. Una parte distante de su mente reconoció estos armarios como los que había visto cuando planificaba la renovación de su propia cocina. Eran unos armarios no empotrados fabricados por una pequeña firma inglesa y muy caros. La otra parte de su cerebro se concentró en el cuerpo de Alastair Gilbert, despatarrado boca abajo en el suelo cerca de una puerta situada al otro lado de la habitación.
En vida, Gilbert había sido un hombre bajo, prolijo, conocido por la perfección de sus trajes a medida, la precisión de sus cortes de pelo y el brillo de sus zapatos. No había nada prolijo en él ahora. El olor metálico de la sangre se coló profundamente en la nariz de Kincaid. La sangre había enmarañado el pelo negro del fallecido y había salpicado y embadurnado el inmaculado suelo cubriéndolo de riachuelos color escarlata.
Desde detrás le llegó un pequeño sonido, casi un gimoteo. Al darse la vuelta tuvo el tiempo justo de ver a Williams, con la cara pálida, abriéndose paso a empujones hacia la salida. A continuación se oyeron a lo lejos las arcadas. Kincaid enarcó las cejas mirando a Gemma que asintió y fue tras el agente.
Una mujer que vestía un pijama quirúrgico verde estaba arrodillada frente al cuerpo. Su perfil estaba oscurecido por la caída de su lisa melena negra. No había levantado la vista ni interrumpido su trabajo cuando entraron todos en la habitación, pero ahora se había sentado sobre sus talones y dirigió la mirada a Kincaid. Él se acercó y se puso en cuclillas, alejado de la trayectoria de la sangre.
– Kate Ling -dijo, manteniendo en alto las manos enguantadas-. ¿Le importa que no le estreche la mano?
Kincaid creyó detectar una leve nota de humor en su cara ovalada.
– En absoluto.
Gemma regresó y se agachó junto a él.
– Estará bien -dijo en voz baja-. Lo he enviado con el agente de turno a tomar un té.
– No les puedo decir demasiado -dijo la doctora Ling mientras se sacaba los guantes-. La sangre no está coagulando, como pueden ver. -Apuntó al cuerpo con los dedos desinflados del guante de látex-. Posiblemente tomaba alguna clase de anticoagulante. Por la temperatura del cuerpo diría que lleva muerto cuatro o cinco horas, con una o dos horas de margen. -Su párpado cayó en un amago de guiño-. Pero miren esto -añadió, apuntando con un fino dedo índice-. Creo que el arma ha dejado varias depresiones en forma de media luna, aunque sabré más cuando lo haya lavado.
Al mirar de cerca, Kincaid creyó detectar fragmentos de cráneo en el pelo ensangrentado, pero no vio medias lunas crecientes.
– Confío en usted, doctora. ¿Alguna herida de defensa?
– No he encontrado ninguna hasta ahora. ¿Le importa si nos lo llevamos? Cuanto antes lo tenga en la mesa, más sabremos.
– Usted decide, doctora. -Kincaid se levantó.
– Al fotógrafo y los agentes de criminalística también les gustaría evacuar los cuerpos vivos para poder seguir con su trabajo -dijo Deveney.
– Claro. -Kincaid se volvió hacia él-. ¿Puede ponerme al corriente de lo que tengan hasta ahora? Luego me gustaría ver a la familia.
– Claire Gilbert y su hija volvieron a casa alrededor de las siete y media. Habían estado fuera durante unas cuantas horas, de compras en Guildford. La señora Gilbert aparcó el coche en el garaje, como siempre, pero cuando se dirigió por el jardín trasero hacia la casa vieron que la puerta estaba abierta. Cuando entraron en la cocina se encontraron al comandante. -Deveney hizo una señal con la cabeza indicando el cadáver-. Cuando determinó que el corazón no latía, la señora Gilbert nos llamó.
Читать дальше