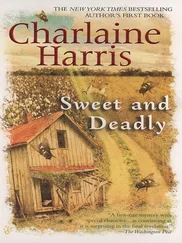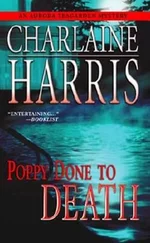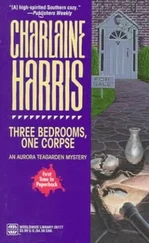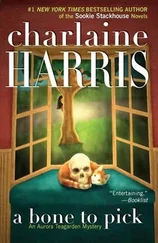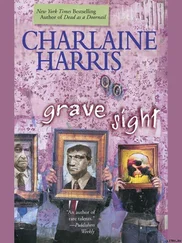– Digamos que amiga del novio -sugerí con cortesía, orgullosa de mi actitud. El pobre detective Henske me condujo por el pasillo hasta un asiento vacío y me dejó allí con evidente alivio.
Miré a mi alrededor lo menos posible, destinando todas mis energías a parecer relajada e indiferente, como si hubiese visto por casualidad la invitación en casa, estuviese casualmente vestida para la ocasión y hubiese decidido dejarme caer por allí. No me importó mirar a Arthur cuando hizo acto de presencia; todo el mundo lo estaba haciendo. Llevaba el pálido cabello rubio crespo, rizado y corto, los ojos azules tan directos y cautivadores como de costumbre. No resultó tan doloroso como había imaginado.
Cuando empezó la «Marcha nupcial», todo el mundo se levantó para recibir a la novia y yo apreté los dientes con expectación. Estaba bastante convencida de que mi rígida sonrisa tenía más de mueca que de gruñido. Reacia, me volví para contemplar la entrada de Lynn. Allí estaba ella, envuelta de blanco, el velo tapándole la cara, tan alta como Arthur y el corto pelo rizado para la ocasión. Lynn era casi treinta centímetros más alta que yo, cosa que en su momento le había molestado, pero tenía la sensación de que pronto dejaría de hacerlo.
Llegó el momento de que pasara ante mí. Cuando la vi de perfil, no pude evitar abrir la boca. Lynn estaba embarazadísima.
Mi fuerte impresión era fácil de entender; siempre tuve claro que no quería quedarme embarazada mientras salía con Arthur, y me habría horrorizado verme obligada a casarme en tal situación. Pero a menudo sí que había pensado en el matrimonio, incluso en tener hijos algún día. La mayoría de las mujeres de mi edad piensan en una cosa o en la otra, si no en las dos. De alguna manera, durante un breve instante, me sentí como si me hubieran robado algo.
Saliendo de la iglesia me aseguré de hablar con el mayor número de personas posible para que mi presencia llegara a oídos de la feliz pareja. Y me salté la recepción. No tenía ningún sentido someterme a ella. De hecho, pensaba que había sido una completa estupidez presentarme siquiera. Nada galante, nada valiente; simplemente estúpida.
El funeral vino en tercer lugar, a pocos días de la boda de mi madre, y fue bastante decente en cuanto a ese tipo de eventos se refiere. A pesar de ser primeros de junio, el día en que Jane Engle fue enterrada no fue insufriblemente cálido ni tampoco llovió. La pequeña iglesia episcopaliana albergaba a un razonable número de personas (yo no diría que dolientes, porque la muerte de Jane fue más bien un momento que marcar en el calendario antes que una ocasión trágica). Jane era mayor y resultó que también estaba muy enferma, aunque no se lo había dicho a nadie. Los ocupantes de los bancos de la iglesia habían acudido a ese mismo sitio con ella o la recordaban de los años que trabajó como bibliotecaria en el instituto, pero no tenía más familia que un primo igualmente mayor, Parnell Engle, que estaba demasiado enfermo ese día para acudir. Aubrey Scott, el sacerdote episcopaliano, a quien no había visto desde la boda de mi madre, fue muy elocuente acerca de la vida inofensiva de Jane, su encanto y su inteligencia. Claro que también había tenido su lado más agrio, pero el reverendo Scott había tildado sutilmente esa característica como «pintoresca». No era un adjetivo que yo hubiese empleado para la canosa de Jane, solterona como yo, me recordé tristemente, preguntándome cuánta gente acudiría a mi funeral. Recorrí con la mirada los rostros que ocupaban los bancos, todos ellos más o menos familiares. Aparte de mí, había otro miembro de Real Murders, un club disuelto en el que Jane y yo habíamos trabado amistad. Se trataba de LeMaster Cane, un hombre de negocios negro. Estaba sentado solo en un banco del fondo.
Decidí que me pondría a su lado en el cementerio para que no se sintiese tan solo. Cuando le murmuré que me alegraba de verlo, respondió:
– Jane era la única persona blanca que me miraba como si no tuviese claro de qué color era mi piel. -Lo cual bastó para cerrarme la boca.
Me di cuenta de que no conocía a Jane tan bien como pensaba. Por primera vez sentí que la echaría de menos realmente.
Pensé en su pequeña y ordenada casa, atestada con los muebles de su madre y sus propios libros. Recordé que le gustaban los gatos y me pregunté si alguien se había hecho cargo de Madeleine, su dorada atigrada. La había llamado así en honor a la prisionera escocesa del siglo XIX Madeleine Smith, la asesina favorita de Jane. Puede que Jane fuera más «pintoresca» de lo que pensé en un principio. No conocía a muchas ancianitas que tuvieran un asesino favorito. A lo mejor yo también era «pintoresca».
Avancé lentamente hacia mi coche, dejando a Jane Engle para siempre en el cementerio de Shady Rest. Creí oír que alguien pronunciaba mi nombre a mi espalda.
– ¡Señorita Teagarden! -jadeó un hombre que corría para alcanzarme. Lo esperé preguntándome qué demonios querría de mí. Su rostro redondo y enrojecido, coronado por un cabello marrón cada vez más escaso, me resultaba familiar, pero fui incapaz de recordar su nombre-. Bubba Sewell -se presentó, dándome un apresurado apretón de manos. Tenía el acento sureño más marcado que había escuchado nunca-. Era el abogado de la señora Engle. Usted es Aurora Teagarden, ¿verdad?
– Sí, disculpe -dije-. Es que me ha cogido por sorpresa. -Recordé que había visto a Bubba Sewell en el hospital durante la enfermedad de Jane.
– Pues menos mal que ha venido hoy -respondió Bubba Sewell. Había recuperado el aliento y lo vi tal como pretendía presentarse a los demás: como un hombre capaz de comprarse un traje caro, sofisticado pero accesible. Un chico bueno de universidad. Sus pequeños ojos marrones me miraban con agudeza y curiosidad-. La señora Engle incluyó una cláusula en su testamento que le concierne -explicó elocuentemente.
– ¿Oh? -Sentí que mis tacones se hundían en el terreno suave y me pregunté si no debería quitarme los zapatos y quedármelos en la mano. Hacía el calor suficiente para humedecerme la cara; por supuesto, las gafas empezaron a deslizarse por mi nariz. Las devolví a su sitio con un empujón de mi dedo índice.
– ¿Cree que podría acompañarme a mi despacho para hablar del asunto?
Miré automáticamente el reloj.
– Sí, tengo tiempo -dije juiciosamente al cabo de una pausa. Era un farol para que el señor Sewell no pensase que era una mujer sin nada que hacer.
Lo cierto es que poco me faltaba para serlo. Un recorte del presupuesto había significado que, para que la biblioteca permaneciese abierta el mismo número de horas, parte de la plantilla tenía que pasar a tiempo parcial. Quería pensar que la primera en sentir el hacha había sido yo por haber sido la última en ser contratada. Ahora solo trabajaba entre dieciocho y veinte horas semanales. Menos mal que no tenía que pagar un alquiler y que tenía un pequeño sueldo como administradora de uno de los inmuebles de mi madre (de hecho, una fila de adosados), porque, de lo contrario, mi situación habría sido muy desesperada.
El señor Sewell me dio unas indicaciones tan precisas para llegar a su despacho que no me habría perdido aun intentándolo. Es más, insistió en que lo siguiera hasta allí. Durante todo el trayecto, puso los intermitentes con tanta antelación que casi giré donde no debía. Además, no paró de hacer indicaciones a través de su espejo retrovisor a la espera de que acusase recibo con algún gesto mío. Dado que siempre había vivido en Lawrenceton, resultó algo innecesario e intensamente irritante. Lo único que me impedía embestir la parte trasera de su coche y luego pedirle disculpas con mucho drama y pañuelos era la curiosidad por lo que iba a contarme.
Читать дальше