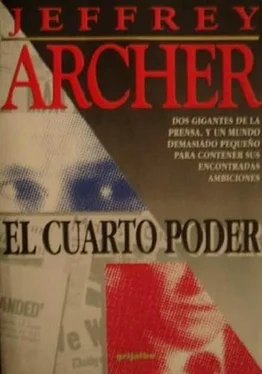Armstrong comprobó la hoja impresa de compromisos del día, que tenía sobre la mesa.
– Tiene razón. Se supone que debo asistir. ¿Por qué lo pregunta?
– Tengo la impresión de que Townsend también estará presente, aunque sólo sea para hacerle saber al mundo de la banca que todavía está vivo después de ese desgraciado artículo publicado en el Financial Times .
– Supongo que lo mismo podría decirse de mí -observó Armstrong con un tono de voz insólitamente taciturno.
– Podría ser la oportunidad ideal para sacar a relucir el tema con la mayor naturalidad posible, y comprobar qué clase de reacción obtiene.
Otro teléfono empezó a sonar en ese momento.
– Espere un momento, Russell -dijo Armstrong, que descolgó el otro teléfono. Era su secretaria-. ¿Qué quiere ahora? -aulló Armstrong tan fuerte que Russell se preguntó por un momento si todavía hablaba con él.
– Siento interrumpirle, señor Armstrong, pero el hombre de Suiza acaba de llamar otra vez.
– Dígale que yo volveré a llamarle -dijo Armstrong.
– Insistió en esperar, señor. ¿Quiere que le pase?
– Tendré que llamarle dentro de un momento, Russell dijo Armstrong cambiando de teléfono.
Se quedó mirando por un momento el Filofax, abierto por la letra T.
– Jacques -dijo por el otro teléfono-. Creo que ya he podido solucionar nuestro pequeño problema.

El alcalde le dice al jefe de policía: «El armario está vacío»
Townsend detestaba la idea de tener que vender sus acciones del Star , y precisamente a Richard Armstrong. Sostuvo la pajarita frente al espejo y maldijo de nuevo en voz alta. Sabía que todo aquello en lo que Elizabeth Beresford había insistido aquella tarde era probablemente su única esperanza de supervivencia.
Quizá Armstrong no apareciera en la cena. Eso, al menos, le permitiría farolear durante unos pocos días más. ¿Cómo hacerle comprender a E. B. que, de todos sus valores, el Star sólo se veía superado en sus afectos por el Melbourne Courier ? Se estremeció al pensar que ella todavía no le había dicho lo que en su opinión tendría que ser liquidado en Australia.
Townsend revisó el cajón de abajo en busca de una camisa de gala, y se sintió aliviado al encontrar una perfectamente envuelta en un paquete de celofán. La sacó. ¡Maldición! Lanzó el exabrupto cuando el botón superior se desprendió, al tratar de desabrocharlo, y volvió a maldecir al recordar que Kate no regresaría de Sydney hasta dentro de otra semana. Se puso la pajarita, con la esperanza de que ocultara el problema. Se miró en el espejo. No lo ocultaba del todo. Y lo que era peor, el cuello de la chaqueta parecía tan brillante que tenía el aspecto de un director de orquesta de los años cincuenta. Kate le había dicho desde hacía años que se comprara una nueva chaqueta de esmoquin, y quizá hubiera llegado el momento de seguir su consejo. Fue entonces cuando recordó que ya no disponía de sus tarjetas de crédito.
Esa noche, al salir del apartamento y tomar el ascensor para bajar al coche que le esperaba, Townsend no pudo evitar el darse cuenta por primera vez que su chófer llevaba un traje de aspecto más elegante que todo lo que él tuviera en su propio guardarropa. Mientras la limusina iniciaba el lento trayecto hacia el Four Seasons, se arrellanó en el asiento de atrás y trató de imaginar cómo podría plantear el tema de vender sus acciones en el Star en el caso de que se encontrara un momento a solas con Dick Armstrong.
Armstrong pensó que una de las cosas buenas de una chaqueta cruzada y bien cortada era que ayudaba a ocultar el propio exceso de peso. Esa noche había pasado más de una hora dejando que el mayordomo le tiñera el cabello y la doncella le hiciera la manicura. Al mirarse en el espejo, se sintió convencido de que pocos de los que asistieran a la cena de banqueros de esa noche creerían que él ya tenía casi setenta años.
Russell le había llamado por teléfono poco antes de salir del despacho, para decirle que había calculado que el valor de sus acciones del Star debía de ser entre sesenta y setenta millones de dólares, y estaba convencido de que Townsend estaría dispuesto a pagar una bonificación si lograba adquirir todo el paquete.
Por el momento, lo único que necesitaba eran cincuenta y siete millones de dólares. Eso permitiría taparle la boca a los suizos, a los rusos e incluso a sir Paul.
Al detenerse la limusina en el Four Seasons, un hombre joven, vestido con una elegante chaqueta roja, se precipitó a abrirle la portezuela. Al ver quién era el que hacía esfuerzos por incorporarse y bajar del coche, se llevó una mano a la gorra.
– Buenas noches, señor Armstrong.
– Buenas noches -contestó Armstrong y le entregó al joven un billete de diez dólares.
Al menos seguiría habiendo una persona convencida de que él todavía era un multimillonario. Subió la ancha escalera que conducía al comedor y se unió a la corriente de otros invitados. Algunos de ellos se volvieron para sonreírle. Otros le señalaron con gestos. Se preguntó que se estarían susurrando entre sí. ¿Predecían su caída, o hablaban de su genio? En cualquier caso, les devolvió las sonrisas.
Russell ya le esperaba en lo alto de la escalera. Al dirigirse juntos hacia el comedor, se inclinó hacia él y le susurró:
– Townsend ya ha llegado. Está en la mesa catorce, como invitado de J. P. Grenville.
Armstrong asintió con un gesto, consciente de que J. P. Grenville había sido el banquero comercial de Townsend desde hacía más de veinticinco años. Entró en el comedor, encendió un largo puro habano y empezó a abrirse paso entre las atestadas mesas redondas. Ocasionalmente se detenía para estrechar una mano que se le tendía, o para charlar un momento con alguien de quien sabía que era capaz de prestar grandes sumas de dinero.
Townsend estaba de pie, tras su silla de la mesa catorce, y observó a Armstrong que avanzaba lentamente hacia la mesa de honor. Finalmente, se sentó entre el gobernador Cuomo y el alcalde Dinkins. Sonreía cada vez que un invitado le saludaba desde la distancia, suponiendo siempre que el saludo iba dirigido a él.
– Esta noche podría encontrar su mejor oportunidad -le comentó Elizabeth Beresford, que también miraba hacia la mesa de honor.
Townsend asintió con un gesto.
– Quizá no sea tan fácil hablar con él en privado.
– Si quisiera usted comprar sus acciones, seguro que encontraría una forma rápida de hacerlo.
¿Por qué aquella condenada mujer tenía siempre razón?
El maestro de ceremonias hizo sonar varias veces el martillo sobre la mesa hasta que todos los presentes guardaron silencio para que el rabino pronunciara una oración. Más de la mitad de los presentes llevaban kipas sobre la coronilla, incluido Armstrong, algo que Townsend nunca le había visto hacer en una función pública en Londres.
Una vez que los invitados se sentaron, un numeroso grupo de camareros empezó a servir la sopa. Townsend no tardó mucho tiempo en descubrir que David Grenville había tenido razón al valorar la conversación de E. B., que terminó mucho antes de que él hubiera terminado el primer plato. En cuanto se sirvió el plato principal se volvió hacia él, bajó el tono de voz y empezó a hacerle una serie de preguntas acerca de sus valores australianos. Contestó a cada una de ellas lo mejor que pudo, sabiendo que hasta la menor inexactitud sería recogida y utilizada más tarde como prueba contra él. Sin hacer la menor concesión al hecho de que se encontraban en una ocasión social, ella abordó el tema de cómo pensaba plantear el tema de venderle a Armstrong sus acciones en el Star .
Читать дальше