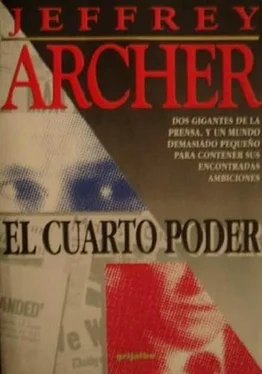– ¿Y sigue aplicándose la regla de los dos tercios? -preguntó Armstrong, que extendió jarabe sobre uno de los bollos.
– Así es. La cláusula es un tanto ambigua -dijo Critchley, que pasó las páginas de otro documento-. La tengo aquí. -Empezó a leer-: «En el caso de que cualquier persona o compañía adquiera el derecho a ser registrada como propietaria de por lo menos el 66,6 por ciento de las acciones emitidas, esa persona o compañía tendrá la opción sobre la compra del resto de las acciones emitidas, a un precio por acción igual al precio medio por acción pagado por esa persona o compañía por las acciones previamente adquiridas».
– Condenados abogados. ¿Qué demonios significa todo eso? -preguntó Armstrong.
– Como ya le dije por teléfono, si está ya en posesión de las dos terceras partes de las acciones, al propietario de la tercera parte restante, en este caso sir Walter Sherwood, no le quedará más alternativa que venderle sus acciones exactamente por el mismo precio.
– De ese modo, podré ser el propietario del cien por cien de las acciones antes de que Townsend se entere siquiera de que el Globe está a la venta.
Critchley sonrió, se quitó las gafas de media luna y comentó:
– Fue muy considerado por parte de Alexander Sherwood haberle mencionado ese dato cuando se reunió usted con él en Ginebra.
– No olvide que eso me costó un millón de francos suizos -le recordó Armstrong.
– Creo que será dinero bien empleado -asintió Critchley-, siempre y cuando pueda usted disponer de una orden de pago confirmado por importe de veinte millones de dólares, a favor de la señora Sherwood…
– Tengo dispuesto pasar a recogerla por el Bank of New Amsterdam a las diez en punto.
– En ese caso, y puesto que ya es usted el propietario de las acciones de Alexander, tendrá derecho a comprar el tercio restante, perteneciente a sir Walter, exactamente por la misma cantidad, y él no podrá hacer nada al respecto.
Critchley consultó su reloj y mientras Armstrong untaba de jarabe un nuevo pedido de bollos, él permitió que el camarero le sirviera una segunda taza de café.
Exactamente a las 9,55, la limusina de Townsend se detuvo frente a un elegante edificio de piedra marrón de la Calle 63. Bajó a la acera y se dirigió hacia la puerta, seguido por sus tres abogados. Evidentemente, el portero esperaba visitas para la señora Sherwood. Lo único que dijo después de que Townsend le dijera su nombre fue: «En el ático», y señaló hacia el ascensor.
Al abrirse las puertas del ascensor, en el último piso, una doncella les esperaba para recibirles. Un reloj del salón hizo sonar las diez campanadas cuando la señora Sherwood apareció en el pasillo. Iba vestida con lo que la madre de Townsend habría descrito como un vestido de cóctel, y pareció un poco sorprendida al encontrarse con cuatro hombres. Townsend le presentó a los abogados y la señora Sherwood les indicó que la siguieran hasta el comedor.
Al pasar bajo una magnífica araña y recorrer un largo pasillo lleno de muebles Luis XIV y de cuadros impresionistas, Townsend comprendió a dónde habían ido a parar algunos de los beneficios obtenidos por el Globe con el paso de los años. Al entrar en el comedor se encontraron con un hombre de edad avanzada, aspecto distinguido y un espeso cabello gris, que llevaba gafas de montura de concha y un traje negro de chaqueta cruzada. El hombre se levantó de la silla que ocupaba, en el otro extremo de la mesa.
Tom reconoció inmediatamente al socio más antiguo de Burlingham, Healey & Yablon y sospechó por primera vez que quizá esta tarea no resultara tan fácil de llevar a término. Los dos hombres se estrecharon la mano cálidamente. A continuación, Tom presentó a Yablon a su cliente y a sus dos asociados.
Una vez que estuvieron todos sentados y la doncella les hubo servido té, Tom abrió su maletín y le entregó los dos contratos a Yablon. Consciente de la limitación de tiempo que se les había impuesto, empezó a informar lo más rápidamente que pudo al abogado de la señora Sherwood del contenido de los documentos. Al hacerlo, el anciano le planteó una serie de preguntas. Townsend tuvo la sensación de que su abogado tuvo que haberlas contestado todas de modo satisfactorio, porque una vez terminada la lectura de la última página, el señor Yablon se volvió hacia su clienta.
– Tengo la satisfacción de poder decirle que puede usted firmar estos dos documentos, señora Sherwood, siempre y cuando las órdenes de pago estén en orden.
Townsend miró su reloj. Eran las 10,43. Sonrió mientras Tom abría de nuevo el maletín y sacaba las dos órdenes de pago. Antes de que pudiera entregarlas, la señora Sherwood se volvió hacia su abogado y preguntó:
– ¿Estipula el contrato del libro que si Schumann no imprime cien mil ejemplares de mi novela en el término de un año después de firmado este acuerdo, tendrán que pagar una penalización de un millón de dólares?
– Sí, así lo estipula -contestó Yablon.
– ¿Y que si el libro no aparece en la lista de más vendidos del New York Times tendrán que pagar otro millón?
Townsend sonrió, perfectamente consciente de que en el contrato no existía ninguna cláusula sobre la distribución del libro, y no se imponía tampoco ninguna limitación de tiempo para que la novela apareciera en la lista de libros más vendidos. En cuanto imprimiera cien mil ejemplares, algo que podía hacer en cualquiera de sus imprentas en Estados Unidos, todo aquello sólo le costaría unos cuarenta mil dólares.
– Todo eso queda cubierto en el segundo contrato -confirmó el señor Yablon.
Tom trató de ocultar su asombro. ¿Cómo era posible que un hombre de la experiencia de Yablon hubiera pasado por alto aquellas dos omisiones tan flagrantes? Townsend demostraba tener razón, y ellos parecían haberse salido con la suya.
– ¿Y el señor Townsend puede presentarnos las órdenes de pago por las cantidades completas? -preguntó la señora Sherwood.
Tom deslizó sobre la mesa las dos órdenes de pago hacia el señor Yablon, que se las entregó a su clienta sin mirarlas siquiera.
Townsend esperó a que la señora Sherwood sonriera. Pero ella frunció el ceño.
– Esto no es lo que acordamos -dijo.
– Creo que sí lo es -aseguró Townsend, que había recogido las órdenes de pago de manos del director del Manhattan Bank esa misma mañana, y las había comprobado cuidadosamente.
– Ésta es correcta -dijo la señora Sherwood sosteniendo la de veinte millones de dólares-. Pero esta otra no es lo que yo pedí.
Townsend la miró, confuso.
– Pero usted estuvo de acuerdo en que el adelanto por su novela fuera de cien mil dólares -dijo, notando una extraña sequedad en la boca.
– Eso es cierto -asintió con firmeza la señora Sherwood-. Pero yo tenía entendido que esta orden de pago debería ser por importe de dos millones cien mil dólares.
– Esos dos millones de dólares se tendrían que pagar en una fecha posterior, y sólo en el caso de que no lográramos cumplir con su estipulación relativa a la publicación del libro -dijo Townsend.
– Ese no es un riesgo que esté dispuesta a aceptar, señor Townsend -dijo ella, mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa.
– No comprendo.
– Permítame explicárselo. Espero que abra usted con el señor Yablon una cuenta con dos millones de dólares en depósito. El señor Yablon será el único árbitro que determine quién debe recibir el dinero dentro de doce meses. -Hizo una pausa, antes de añadir-: Mire, mi cuñado Alexander obtuvo un beneficio extra de un millón de francos suizos en forma de un huevo Fabergé, y ni siquiera se molestó en informarme de ello. Tengo por lo tanto la intención de obtener un beneficio extra de más de dos millones de dólares por mi novela, sin molestarme tampoco en informarle.
Читать дальше