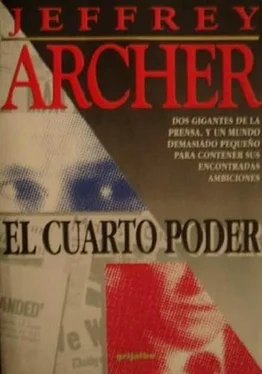En Sydney, Heather asomó la cabeza por la puerta del despacho.
– Hay una llamada a cobro revertido para usted, desde Londres -informó-. Una tal señora Sally Carr. ¿La acepta?
Sally voló a Sydney dos días más tarde. Sam acudió a recibirla al aeropuerto. Después de una noche de descanso, se inició el proceso de transmisión de información. Con un coste de 5.000 dólares, Townsend empleó a un antiguo jefe de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia para que se ocupara de la entrevista. A finales de esa misma semana, Sally había informado de todo lo que sabía, y Townsend se preguntaba si aún le quedaría algo por saber acerca de Richard Armstrong.
El día en que ella tenía que tomar el vuelo de regreso a Inglaterra, le ofreció un puesto de trabajo en su oficina de Londres.
– Gracias, señor Townsend -contestó Sally tras aceptar el cheque de 25.000 dólares, tras lo cual añadió con la más dulce de las sonrisas-: Me he pasado casi la mitad de la vida trabajando para un monstruo, y después de haber pasado una semana con usted, no creo que quiera pasarme el resto trabajando para otro.
Después de que Sam llevara a Sally al aeropuerto, Townsend y Kate se pasaron horas escuchando las cintas. Estuvieron de acuerdo en una cosa: si tenía alguna posibilidad de comprar las restantes acciones del Globe , tenía que entrevistarse con Margaret Sherwood antes de que lo hiciera Armstrong. Porque ella era la clave para obtener el cien por ciento de la compañía.
Una vez que Sally explicó por qué Armstrong había pujado hasta un millón de francos suizos por un huevo durante una subasta en Ginebra, lo único que Townsend necesitaba descubrir era cuál sería el equivalente de Peter Carl Fabergé para la señora Margaret Sherwood.
De repente, en medio de la noche, Kate saltó de la cama y puso en marcha la cinta número tres. Un adormilado Keith levantó la cabeza de la almohada a tiempo para escuchar las palabras: «la amante del senador».

¡Bienvenido a bordo!
Keith aterrizó en el aeropuerto de Kingston cuatro horas antes de la hora prevista para que atracara el crucero en el puerto. Pasó por la aduana y tomó un taxi hasta la oficina de reservas de la Cunard, junto al muelle. Un hombre de elegante uniforme blanco, con demasiados galones dorados para tratarse de un simple empleado de reservas, le preguntó en qué podía servirle.
– Quisiera reservar un camarote de primera clase para la travesía del Queen Elizabeth a Nueva York -dijo Townsend-. Mi tía ya está a bordo, efectuando su crucero anual, y me preguntaba si quedaría libre algún camarote cerca del suyo.
– ¿Cómo se llama su tía? -preguntó el empleado de efectuar las reservas.
– Es la señora Margaret Sherwood -contestó Townsend.
Un dedo recorrió la lista de pasajeros.
– Ah, sí. La señora Sherwood ocupa la suite Trafalgar, como siempre. Se halla situada en la tercera cubierta. Sólo nos queda un camarote de primera en esa cubierta, y no está lejos del suyo.
El empleado de reservas desplegó un trazado a gran escala del barco y señaló dos cajetines, el segundo de los cuales era considerablemente más grande que el primero.
– No podría ser mejor -asintió Townsend, y le entregó una de sus tarjetas de crédito.
– ¿Debemos informar a su tía de que subirá usted a bordo? -preguntó solícitamente el empleado.
– No -contestó Townsend sin pestañear-. Eso echaría a perder la sorpresa.
– Si quiere dejar aquí su equipaje, señor, me ocuparé de que lo lleven a su camarote en cuanto atraque el barco.
– Gracias. ¿Puede indicarme cómo llegar al centro de la ciudad?
Al alejarse del muelle, pensó en Kate y se preguntó si habría logrado publicar el artículo en el periódico del barco.
Visitó tres quioscos durante el largo trayecto a pie hasta Kingston, y compró Time , Newsweek y todos los periódicos locales. Se detuvo luego en el primer restaurante que encontró con un cartel de la American Express en la puerta, ocupó una mesa tranquila en un rincón y se dispuso a tomar un prolongado almuerzo.
Siempre le habían fascinado los periódicos de otros países, pero sabía que abandonaría la isla sin el menor deseo de llegar a ser el propietario del Jamaica Times que, aunque no se tuviera otra cosa que hacer, sólo suponía una lectura de quince minutos. Entre un artículo acerca de cómo pasaba el día la esposa del ministro de agricultura y otro que explicaba por qué el equipo de críquet de la isla perdía continuamente sus partidos, su mente no dejaba de revisar la información que Sally Carr había grabado en Sydney. Le resultaba difícil creer que Sharon fuera tan incompetente como Sally afirmaba pero, si lo era, tendría que aceptar la opinión de Sally de que debía de ser notablemente buena en la cama.
Tras haber pagado un almuerzo que le pareció preferible olvidar, Townsend abandonó el restaurante y se dedicó a recorrer la ciudad. Era la primera vez que disponía de tiempo para pasear como turista desde la visita que hizo a Berlín durante sus tiempos de estudiante. Miraba su reloj a cada pocos minutos, a pesar de que eso no ayudaba a que el tiempo pasara más deprisa. Finalmente, oyó el sonido de la sirena de un barco en la distancia; el gran transatlántico llegaba a puerto. Inició inmediatamente el regreso hacia el muelle. Al llegar, la tripulación ya bajaba las pasarelas. Una vez que los pasajeros hubieron bajado al muelle, agradecidos por la posibilidad de escapar durante unas horas del barco, Townsend subió a bordo y le pidió a un camarero que le acompañara a su camarote.
En cuanto hubo terminado de deshacer la maleta, se dedicó a comprobar la disposición de la tercera cubierta. Le encantó descubrir que el camarote de la señora Sherwood se encontraba a menos de un minuto del suyo, pero no hizo intento alguno por establecer contacto con ella. En lugar de eso, empleó la hora siguiente en familiarizarse con el barco, y terminó en el Queen's Grill.
El camarero jefe le sonrió al caballero, vestido de un modo ligeramente inapropiado, que entró en el gran comedor vacío, que en aquellos momentos estaba siendo preparado para la cena.
– ¿Puedo servirle en algo, señor? -le preguntó, haciendo un esfuerzo para no dejar traslucir su opinión de que este pasajero en particular se había equivocado de cubierta.
– Espero que sí -contestó Townsend-. Acabo de subir al barco, y deseo saber dónde me situará para la cena.
– Este restaurante sólo es para los pasajeros de primera, señor.
– En ese caso he acudido al lugar correcto -dijo Townsend.
– ¿Cuál es su nombre, señor? -preguntó el camarero, que no pareció muy convencido.
– Keith Townsend.
Comprobó la lista de los pasajeros de primera que subían al barco en Kingston.
– Se sentará usted en la mesa ocho, señor Townsend.
– ¿Estará la señora Margaret Sherwood en esa mesa, por casualidad?
El camarero comprobó de nuevo la lista.
– No, señor. Ella se sienta en la mesa tres.
– ¿Sería posible que me encontrara un lugar en la mesa tres? -preguntó Townsend.
– Me temo que no, señor. Nadie de esa mesa deja el barco en Kingston.
Townsend sacó la cartera y extrajo un billete de cien dólares.
– Bueno, supongo que si traslado al archidiácono a la mesa del capitán, eso solucionaría el problema -dijo el camarero.
Townsend sonrió y se volvió para marcharse.
– Disculpe, señor. ¿Desearía usted sentarse al lado de la señora Sherwood?
Читать дальше