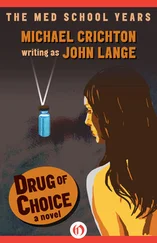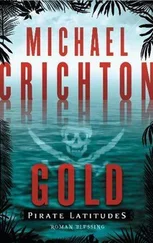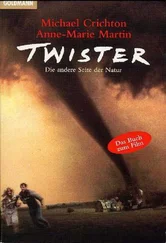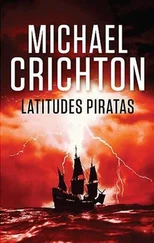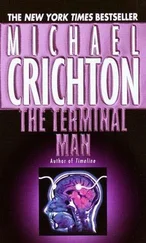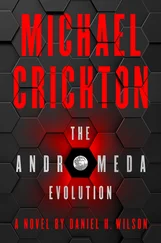Watson soltó un taco y se ayudó de la mujer para acercarse hasta la limusina que los esperaba. La noche era fría, impregnada de una fina neblina.
– Malditos médicos. No voy a hacerme más análisis.
– El doctor Robbins no mencionó nada de análisis.
El conductor abrió la puerta. La mujer lo ayudó a subirse al vehículo y Watson lo hizo con torpeza, arrastrando la pierna. Se arrellanó detrás, con un gesto de dolor. La mujer ocupó el asiento de al lado.
– ¿Te duele mucho?
– Por la noche es peor.
– ¿Quieres una pastilla?
– Ya me he tomado una. -Hizo una rápida inspiración-. ¿Sabe Robbins qué narices me pasa?
– Eso creo.
– ¿Te lo ha dicho?
– No.
– Mientes.
– No me lo ha dicho, Jack.
– Por Dios.
La limusina aceleró, adentrándose en la noche. Watson miraba por la ventanilla. Le costaba respirar.
La clínica hospitalaria estaba desierta a esas horas. Fred Robbins, el apuesto médico de treinta y cinco años, esperaba a Watson con dos médicos más jóvenes en una enorme consulta. Robbins había colocado las placas de rayos X, la electroforesis y los resultados de la resonancia magnética en los paneles luminosos.
Watson se desplomó en una silla y despidió a los médicos más jóvenes con un gesto de la mano.
– Pueden irse.
– Pero Jack…
– Dímelo a solas -lo atajó-. En los últimos dos meses me han examinado diecinueve puñeteros médicos. Me han hecho tantas resonancias y TAC que brillo en la oscuridad. Dímelo. -También despidió a la mujer-. Espérame fuera.
Todos salieron. Watson se quedó a solas con Robbins.
– Dicen que eres el mejor médico especializado en diagnósticos clínicos de Estados Unidos, Fred, así que dímelo.
– Bien, principalmente se trata de un proceso bioquímico -empezó Robbins-, por eso quería…
– Hace tres meses sentí un dolor en la pierna -lo interrumpió Watson-. Una semana después, la arrastraba. Desgastaba el borde del zapato. Muy poco después empecé a tener problemas para subir escaleras. Ahora tengo inservible el brazo derecho, ni siquiera puedo apretar el tubo de pasta de dientes con la mano. Cada vez me cuesta más respirar. ¡En tres meses! Así que suéltalo.
– Se llama paresia de Vogelman -se decidió Robbins-. No es muy común, pero tampoco es rara. Suelen darse unos cuantos miles de casos al año, tal vez unos cincuenta mil en todo el mundo. Se documentó por primera vez en 1890, un médico francés…
– ¿Tiene cura?
– En esta fase no existe ningún tratamiento definitivo.
– ¿Y cualquier otro?
– Paliativo y medidas preventivas, masajes y vitamina B…
– Pero no hay tratamiento.
– No, lo cierto es que no, Jack.
– ¿Qué lo causa?
– Eso lo sabemos. Hace cinco años, el equipo de Enders, del Scripps, aisló un gen, el BRD7A, que da lugar a una proteína que repara la mielina que recubre las células nerviosas. Han demostrado que una mutación concreta en el gen produce la paresia de Vogelman en los animales.
– Sí, muy bien, así que me estás diciendo que tengo una deficiencia genética como cualquier otra -resumió Watson.
– Sí, pero…
– ¿Cuánto hace que descubrieron el gen? ¿Cinco años? Entonces es el candidato perfecto para la sustitución genética, para empezar a producir la proteína codificada dentro del cuerpo…
– La terapia sustitutiva conlleva muchos riesgos, tenlo en cuenta.
– ¿Crees que me importa? Mírame, Fred. ¿Cuánto tiempo me queda?
– El tiempo puede variar, pero…
– Escúpelo.
– Tal vez cuatro meses.
– Cielo santo. -Watson se quedó sin aliento. Se pasó la mano por la frente e intentó volver a respirar-. De acuerdo, así que esto es lo que hay. Empecemos con la terapia. Cinco años después ya deben de tener un protocolo.
– Pues no -repuso Robbins.
– Alguien debe tenerlo.
– No lo tienen. Scripps patentó el gen y autorizó su uso a Beinart Baghoff, el gigante farmacéutico suizo, como parte de un paquete de acuerdos con Scripps acerca de una veintena de colaboraciones. No se consideró que el BRD7A revistiera demasiada importancia.
– ¿Qué estás diciendo?
– Beinart estableció una tarifa muy alta para el gen.
– ¿Por qué? Es una enfermedad sin futuro comercial, no tiene sentido…
Robbins se encogió de hombros.
– Son una gran compañía. ¿Quién sabe por qué hacen esas cosas? Su departamento de licencias establece tarifas para los ochocientos genes que controlan. Hay cuarenta personas en ese departamento. Es pura burocracia. De todos modos, establecieron una tarifa muy alta…
– Jesús.
– Y ningún laboratorio en ninguna parte del mundo ha trabajado en la enfermedad en estos últimos cinco años.
– Jesús.
– Demasiado caro, Jack.
– Entonces compraré el maldito gen.
– No puedes, ya lo he comprobado, no está a la venta.
– Todo está a la venta.
– Cualquier venta que Beinart pretenda realizar ha de ser previamente aprobada por Scripps y la oficina de transferencia de tecnología de Scripps no…
– No importa, la aprobaré yo mismo.
– Eso sí puedes hacerlo.
– Y encontraré la forma de hacer la transferencia genética por mi cuenta. Pondremos a trabajar a un equipo de este hospital en el asunto.
– Te aseguro que me gustaría que así fuera, Jack, pero la transferencia genética es extremadamente arriesgada y hoy día ningún laboratorio quiere jugársela. Todavía no ha ido nadie a la cárcel, pero se han documentado muchas muertes de pacientes y…
– Fred, mírame.
– Puedes pedir que te la hagan en Shangai.
– No, no. Aquí.
Fred Robbins se mordió el labio.
– Jack, tienes que afrontar la realidad. Existe menos de un 1 por ciento de posibilidades de éxito. Es decir, si contáramos a nuestras espaldas con cinco años de trabajo, tendríamos los resultados de la experimentación en animales, pruebas con portadores, protocolos inmunodepresores y todo tipo de análisis con que asegurarnos las posibilidades de éxito. Pero dar palos de ciego…
– Es para lo único que tengo tiempo, para los palos de ciego.
Fred Robbins sacudía la cabeza.
– Cien millones de dólares para el laboratorio que quiera llevarlo a cabo -ofreció Watson-. Abre una clínica en Arcadia. Solo yo, nadie lo sabrá. Lleva a cabo el procedimiento allí. O funciona o no funciona.
Fred Robbins sacudió la cabeza con tristeza.
– Lo siento, Jack. Lo siento de veras.
Las luces del techo de la sala de autopsias se encendieron, plafón tras plafón. Gorevitch pensó que sería una primera secuencia bastante efectista. El hombre con bata de laboratorio tenía un porte distinguido y serio -cabello plateado, gafas de montura metálica-, se trataba del internacionalmente reconocido anatomista experto en primates Jorg Erickson.
– Doctor Erickson, ¿qué vamos a hacer hoy? -preguntó Gorevitch, cámara en ristre.
– Vamos a examinar un espécimen de fama mundial: el supuesto orangután parlante de Indonesia. Se dice que este animal ha hablado en dos idiomas como mínimo. Bueno, ahora veremos. -El doctor Erickson se volvió hacia la mesa de acero inoxidable donde se hallaba tendido un cuerpo envuelto en una tela blanca, que retiró con una fioritura-. Aquí tenemos un Pongo abelii subadulto o joven, un orangután de Sumatra, que se distingue del orangután de Borneo por ser más pequeño. Este espécimen es un macho de unos tres años que parece disfrutar de buena salud. No se aprecian ni cicatrices ni lesiones externas… Muy bien, empecemos. -Cogió un bisturí-. Con una incisión mediosagital expongo la musculatura anterior de la garganta y la faringe. Fíjense en el vientre muscular superior e inferior del omohioideo, y aquí, en el del esternohioideo… Mmm…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу