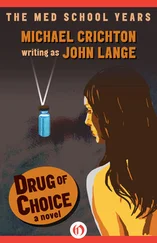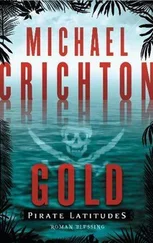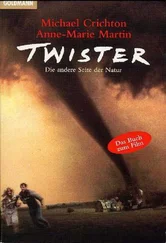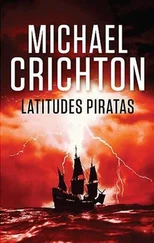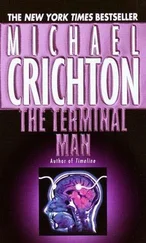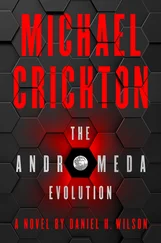1 ...6 7 8 10 11 12 ...98 Por lo general, los maridos eran personas sensatas. Querían seguir adelante con su vida, comprar otra casa, trasladarse a su nuevo hogar junto con su novia y que esta les hiciera una buena mamada. Querían resolver pronto el tema de la custodia. Sin embargo, las esposas solían buscar la venganza. Así que Barry se dedicaba un año tras otro a impedir que las cosas se resolvieran y, al final, todos se rendían. Daba igual que fueran millonarios, multimillonarios o gilipollas famosos, todos acababan por claudicar. La gente opinaba que eso no era bueno para los hijos. Pues que se jodan. Si los clientes se preocuparan de verdad por ellos, empezarían por no divorciarse. Habrían seguido estando casados y llevando una vida infeliz como todo el mundo, porque…
El pazguato dijo algo que le llamó la atención.
– Lo siento -se disculpó Barry Sindler-. Repítamelo otra vez, señor Diehl. ¿Qué es lo que acaba de decir?
– He dicho que quiero que a mi mujer le hagan pruebas.
– Le aseguro que este proceso pondrá muy a prueba su capacidad de aguante. Además, contrataremos a un detective para que la siga; él nos dirá cuánto bebe y si toma drogas, si se pasa la noche fuera de casa, se enrolla con lesbianas y cosas de ese tipo. Es el procedimiento habitual.
– No, no -repuso Diehl-. Me refiero a pruebas genéticas.
– ¿Para comprobar qué?
– Todo -respondió Diehl.
– Ah, ya -dijo Barry, asintiendo con aire de entendido. ¿De qué cono le estaba hablando aquel tipo? ¿Pruebas genéticas? ¿En un caso de custodia? Bajó la vista a los documentos que tenía enfrente y a la tarjeta de visita. DOCTOR RICHARD «RICK» DIEHL. Barry, contrariado, frunció el entrecejo. Solo a un gilipollas se le ocurriría poner un diminutivo en su tarjeta de visita. La tarjeta también lo presentaba como director general de BioGen Research Inc., una empresa situada en Westview Village.
– Por ejemplo -empezó a explicar Diehl-, me apuesto cualquier cosa a que mi esposa tiene una predisposición genética para el trastorno bipolar. Es muy voluble. Podría incluso tener el gen del alzheimer. Si le hacen pruebas psicológicas, es posible que se manifiesten los principios de la enfermedad.
– Bien, muy bien. -Ahora Barry Sindler asentía de forma categórica. Aquello le estaba gustando. Nuevos campos de batalla. A Sindler le encantaban los campos de batalla. Sometería a la esposa a un examen psicológico. Tanto si el resultado mostraba indicios de alzheimer como si no, ¿quién era el guapo que podía asegurarlo? Maravilloso, sencillamente maravilloso. Fuera cual fuese el resultado, lo pondrían en duda. Y eso significaba alargar el juicio más días, interrogar a más testigos. Los médicos se sucederían en el contencioso que se alargaría días y días. Las jornadas de actuación ante el tribunal resultaban especialmente lucrativas.
Lo mejor de todo era que Barry preveía que aquellas pruebas genéticas podían pasar a formar parte del procedimiento habitual en todos los casos de custodia. Se convertiría en un pionero y eso le reportaría publicidad. Se inclinó hacia delante, entusiasmado.
– Siga, señor Diehl…
– Pueden comprobar si tiene el gen de la diabetes, si se observan las mutaciones genéticas que provocan el cáncer de mama, y todo el resto. Además -prosiguió Diehl-, es posible que mi esposa tenga el gen de la enfermedad de Huntington, causante de una degeneración nerviosa irreversible. Su abuelo contrajo la enfermedad, así que la familia es portadora. Sus padres aún son jóvenes y la dolencia solo se manifiesta a edades avanzadas. Puede que mi esposa tenga ese gen y que, por tanto, esté sentenciada a morir de Huntington.
– Hummm… sí-dijo Barry Sindler al tiempo que asentía-. Eso la incapacitaría para hacerse cargo de los niños.
– Exacto.
– Me sorprende que no haya pedido ella misma las pruebas.
– Prefiere no saberlo -aseguró Diehl-. Hay un cincuenta por ciento de posibilidades de que tenga el gen. Si es así, acabará por desarrollar la enfermedad y morir de demencia. Pero solo tiene veintiocho años, la enfermedad podría no manifestarse en los próximos veinte. Si supiera de antemano que va a contraerla, le arruinaría el resto de su vida.
– Sin embargo, también podría aliviarla el hecho de saber que no tiene ese gen.
– El riesgo es demasiado alto. No se hará las pruebas por voluntad propia.
– ¿Se le ocurre alguna otra prueba?
– Claro que sí -respondió Diehl-. No he hecho más que empezar. Quiero que le practiquen todas las pruebas existentes. En la actualidad, hay mil doscientas.
¡Mil doscientas! Sindler se relamía ante la perspectiva. ¡Excelente! ¿Por qué nadie le había hablado antes de eso? Se aclaró la garganta.
– ¿Ha pensado que ella también le pedirá a usted que se someta a las pruebas?
– No hay problema -aseguró Diehl.
– ¿Ya se las ha hecho?
– No, pero sé cómo falsificar los resultados.
Barry Sindler se recostó en el asiento.
– Perfecto.
Bajo el gran manto que formaban las copas de los árboles, el suelo de la jungla permanecía sumido en la penumbra y el silencio. Ni un soplo de aire removía los heléchos gigantes que ascendían hasta la altura del hombro. Hagar se enjugó el sudor de la frente, se volvió a mirar al resto del grupo y siguió adelante. La expedición avanzaba adentrándose en la jungla del corazón de Sumatra. Ninguno de los miembros pronunciaba palabra, tal como le gustaba a Hagar.
El río quedaba enfrente. En la orilla más próxima había una piragua. También a la altura del hombro se extendía una cuerda tensa de lado a lado del río. Cruzaron en dos tandas. Hagar viajaba de pie en la canoa y la hacía avanzar sujetándose a la cuerda para darse impulso. Cuando hubo trasladado al primer grupo, volvió a por el segundo. Todo estaba en silencio salvo por el chillido de un tucán cercano.
Prosiguieron su camino a partir de la otra orilla. El sendero que atravesaba la jungla se volvió más estrecho y, a tramos, fangoso. A la expedición eso no le gustó. Hacían mucho ruido tratando de sortear los charcos como podían. Al fin uno de ellos intervino.
– ¿Cuánto queda?
Era aquel mocoso, el norteamericano impertinente con el rostro cubierto de pecas. Miraba a su madre, una matrona bastante corpulenta que llevaba un gran sombrero de paja.
– ¿Falta mucho? -preguntó el adolescente en tono quejumbroso.
Hagar se llevó el dedo a los labios.
– ¡Silencio!
– Me duelen los pies.
Los otros turistas rodeaban al chico y formaban una nube de prendas de vistosos colores. Se lo quedaron mirando.
– Escucha -susurró Hagar-, si haces ruido, no los verás.
– Aunque no haga ruido, tampoco los veo -le espetó el chico con un mohín. No obstante, se colocó en la fila cuando el grupo se dispuso a avanzar.
Ese día estaba formado en su mayoría por estadounidenses. A Hagar no le gustaban los estadounidenses; sin embargo, no eran los peores. Tenía que reconocer que los peores de todos eran los…
– ¡Allí!
– ¡Mirad allí!
Los turistas señalaban hacia delante; se mostraban entusiasmados y no paraban de hablar. A unos cincuenta metros del punto del camino en el que se encontraban y un poco hacia la derecha, un joven orangután macho se erguía sobre unas ramas que se mecían suavemente con su peso. Era una criatura espléndida, debía de pesar aproximadamente dieciocho kilos. Tenía el pelaje rojizo y un inconfundible mechón blanco encima de la oreja. Hagar llevaba semanas sin verlo.
El guía indicó al grupo mediante gestos que guardara silencio y avanzó por el sendero. Los turistas se apiñaron tras él; lo seguían dando traspiés y chocando unos con otros debido a la emoción.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу