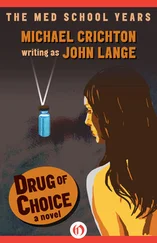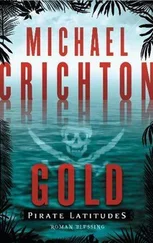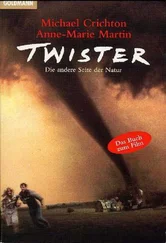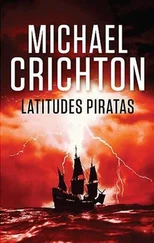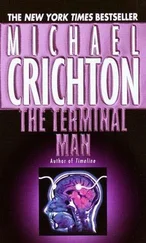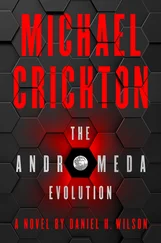– Ya lo entiendo -aseguró la señora Weller.
– Yo no me atrevo a aconsejarle que no siga las pautas legales, señora Weller, pero noté que la exhumación de su marido le causó un gran desgaste emocional.
– Sí, sí…
– Si no quiere tener que pasar por otro entierro, por no ha blar de los gastos que conllevaría, debería optar por una solución más fácil emocionalmente hablando. Además, si anda mal de dinero, le saldría mucho más barato. Podría pedir que incineraran el cadáver.
– No lo había pensado -admitió.
– Supongo que tampoco había pensado que le resultara tan traumático desenterrar a su marido.
– No, no me lo había imaginado.
– Está en su derecho de no permitir que la hagan volver a pasar por ello.
– Me parece que será lo mejor -convino ella.
«Para usted, seguro que sí», pensó Marty.
– Claro que en cuanto le comuniquen que va a efectuarse una investigación no le permitirán incinerar el cadáver. Por eso yo no puedo recomendárselo. Pero aún está a tiempo de decidirlo por sí misma, por sus propios motivos. Si lo solicita rápido, hoy o mañana, habrá sido una cuestión de mala suerte. Será una lástima, pero el cadáver habrá sido incinerado antes de que el forense ordene la investigación.
– Ya lo entiendo.
– Tengo que dejarla -dijo Marty.
– Le agradezco mucho la llamada. ¿Tiene algo más que decirme?
– No, eso es todo -dijo él-. Gracias, señora Weller.
– Gracias a usted, doctor Roberts.
Y colgaron.
Marty Roberts se recostó en la silla. Estaba satisfecho de cómo había ido la conversación telefónica, muy satisfecho.
Solo le quedaba una cosa pendiente.
– Laboratorio de la quinta planta, le atiende Jennie. -Jennie, soy el doctor Roberts, de anatomía patológica. Necesito que compruebe un resultado. -¿Es reciente, doctor Roberts?
– No, es de hace días. Un análisis de tóxicos que se encargó hace una semana. El nombre del paciente era Weller.
Marty le leyó el número del historial.
Hubo una breve pausa. Marty oyó el tintineo de las llaves.
– ¿John J. Weller? Varón, blanco, cuarenta y seis años.
– Sí.
– Realizamos un análisis completo de tóxicos a las tres y treinta y siete minutos de la madrugada del domingo 8 de mayo. Ah, y nueve pruebas más.
– ¿Conservan las muestras de sangre?
– Seguro que sí. Ahora se guarda todo.
– ¿Puede comprobarlo?
– Doctor Roberts, se guardan siempre. Se guardan incluso las tarjetas de la prueba del talón de los recién nacidos. Es una prueba a la que nos obliga la ley para detectar si el bebé tiene fenilcetonuria, pero aun así conservamos las tarjetas. Y también guardamos la sangre del cordón umbilical, y la placenta y las extirpaciones quirúrgicas. Lo guardamos todo…
– Ya lo comprendo. De todas formas, ¿le importaría mirarlo?
– Lo estoy viendo en la pantalla -respondió la chica-. La muestra congelada se encuentra en la cámara B7. Se la llevarán al almacén externo a final de mes.
– Lo siento -se disculpó Marty-. Es que es posible que haya un proceso legal. ¿Puede comprobar que la muestra se encuentra físicamente donde se supone que debe estar?
– Claro. Ahora envío a alguien, lo llamaré en cuanto lo sepa.
– Gracias, Jennie.
Colgó el teléfono y volvió a recostarse en la silla. A través de la mampara de cristal, observó a Raza limpiar uno de los tableros de acero inoxidable para la siguiente autopsia. Raza limpiaba a conciencia. Marty tenía que reconocerlo: el chico era concienzudo, prestaba atención a los detalles.
Por tanto, no se le habría pasado por alto modificar la base de datos del hospital para incluir una muestra no existente. Si no lo había hecho él mismo, se lo habría pedido a otra persona.
En ese momento sonó el teléfono.
– ¿Doctor Roberts? Soy Jennie.
– Dime, Jennie.
– Me parece que me he precipitado. La muestra de Weller consiste en treinta centímetros cúbicos de sangre venosa, congelada. Pero no se encuentra en la cámara B7, debe de estar cambiada de sitio. Ya la están buscando. Lo avisaré en cuanto la encuentren. ¿Quería algo más?
– No -respondió Marty-. Muchas gracias, Jennie.
¡Por fin!
Ellis Levine encontró a su madre en la segunda planta de la tienda Polo Ralph Lauren, en la esquina de Madison Avenue con la calle Setenta y dos. La mujer salía en ese momento del probador y llevaba puestos unos pantalones blancos de lino y un vistoso top cruzado. Se colocó delante del espejo y se volvió, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces lo vio.
– Hola, cariño -lo saludó-. ¿Te gusta?
– ¿Qué estás haciendo aquí, mamá?
– Me compro ropa para el crucero, cariño.
– No vas a hacer ningún crucero -dijo Ellis.
– Claro que sí, cada año hacemos uno. ¿Qué te parecen los pantalones con vuelta?
– Mamá…
La mujer frunció el entrecejo y se ahuecó el pelo cano con gesto distraído.
– El top no me acaba de convencer -confesó-. Parezco una macedonia, ¿no?
– Tenemos que hablar -le espetó Ellis.
– Muy bien. ¿Tienes tiempo de ir a comer?
– No, mamá. Tengo que volver al trabajo.
Ellis trabajaba de contable en una agencia publicitaria. Había salido de la oficina a toda prisa para ir al centro porque lo había llamado su hermano, asustadísimo.
Se aoercó a su madre y le dijo en voz baja:
– Mamá, no puedes comprarte nada.
– No digas tonterías, cariño.
– Mamá, ya hablamos de esto.
Ellis y sus dos hermanos se habían reunido con sus padres el fin de semana anterior. La conversación que habían mantenido en la casa de Scarsdale había resultado violenta y penosa. El padre tenía sesenta y tres años y la madre cincuenta y nueve. Los hermanos habían repasado con ellos la situación económica.
– No hablarás en serio… -reaccionó por fin la mujer.
– Sí.
Ellis le dio un estrujoncito en el brazo.
– Ellis Jacob Levine -lo amonestó su madre-, esto es impropio de ti.
– Escucha, mamá: papá se ha quedado sin trabajo.
– Ya lo sé pero tenemos mucho…
– Le han retirado la pensión.
– Solo durante un tiempo.
– No, mamá, no es solo durante un tiempo.
– Siempre hemos tenido mucho…
– Pues ya no. Se acabó.
La mujer se lo quedó mirando.
– Tu padre y yo seguimos hablando después de que vosotros os marcharais. Me dijo que estuviera tranquila, que no íbamos a vender la casa ni el Jaguar. Todo esto es ridículo.
– ¿Eso te dijo papá?
– Sí, eso es.
Ellis suspiró.
– Lo dice para que no te preocupes.
– No me preocupo. Está encantado con el Jaguar; cada año estrena uno, desde que vosotros erais muy pequeños.
Los dependientes los estaban mirando. Ellis arrastró a su madre a un rincón de la tienda.
– Mamá, las cosas han cambiado.
– Por favor.
Ellis apartó la vista del rostro de su madre. Era incapaz de mirarla a los ojos. Siempre había sentido admiración por sus padres: tenían dinero y una relación estable y sólida. Sus hermanos y él habían pasado por altibajos -el mayor se había divorciado, por el amor de Dios-, pero por suerte sus padres pertenecían a una generación anterior en la que prevalecía la estabilidad. Siempre podían contar con ellos. Ni siquiera se preocuparon cuando su padre perdió el trabajo. Si bien era cierto que a su edad no iba a encontrar otro empleo, contaban con inversiones, acciones, tierras en Montana y en el Caribe y una generosa pensión. No había razón para preocuparse. Sus padres no cambiaron el tren de vida. Continuaron saliendo, viajando y gastando a todas horas.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу