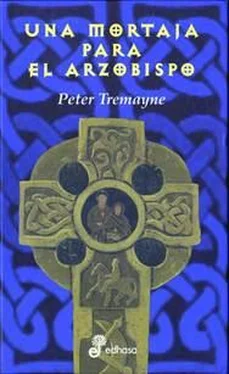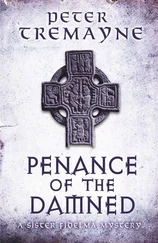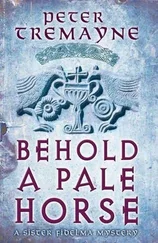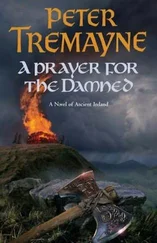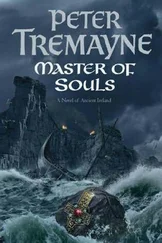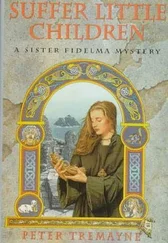Entonces, vio sorprendida que la religiosa de repente se enderezaba, daba un abrazo al hombre y lo besaba en la mejilla antes de irse corriendo.
Fidelma abrió los ojos bruscamente.
La luz le daba ahora al hombre. Era el ingenuo hermano Eanred, de suaves palabras.
Después de que la puerta de la capilla se cerrara, Licinio se volvió hacia Fidelma. Sonreía con cierto cinismo.
– Las relaciones entre religiosos, aunque no se fomenten, todavía no están prohibidas, hermana -observó.
Fidelma no dijo nada. Licinio los llevaba hacia abajo, por una pequeña escalera de caracol que iba de la galería de madera a la capilla principal. Ya no había nadie. Licinio señaló con orgullo las reliquias al pasar junto a ellas. Muchos de los objetos estaban expuestos en relicarios. Algunos estaban cerrados. Licinio empezó a hacer comentarios al pasar entre las mesas que contenían los relicarios.
– Ahí dentro hay un mechón de pelo de la Virgen María y un trozo de sus enaguas. Esto es una túnica de Jesús manchada con su sangre. Ese frasco de ahí contiene gotas de su sangre y en el otro hay agua que manó de la herida de su costado.
Fidelma dedicaba a cada objeto una mirada de suspicacia.
– ¿Y ese trozo de esponja vieja? -preguntó señalando con la cabeza un relicario abierto cuyo único contenido parecía un trozo de material fibroso que la monja identificó con el poroso animal acuático usado para limpiar.
– La misma esponja que se empapó en vinagre y que le dieron en la cruz -contestó Licinio con reverencia-. Y aquí está la mesa en la que Nuestro Salvador tomó la última cena.
Fidelma sonrió con cinismo.
– Entonces el milagro fue más de lo que yo creía, pues aquí sólo caben dos personas, no digamos doce apóstoles y Cristo.
Licinio no hacía caso de sus dudas.
– ¿Y qué son esas piedras? -inquirió Fidelma, señalando un altarcito que estaba flanqueado por dos trozos de piedra.
– La de la izquierda -empezó Licinio animado- es un trozo de piedra del santo sepulcro, mientras que la otra es el mismo pilar de pórfido donde estaba posado el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesucristo.
– ¿Y todas estas cosas las reunió santa Elena y las trajo hasta Roma? -preguntó Fidelma, más que escéptica.
Licinio asintió con la cabeza y señaló un objeto.
– Estas toallas las encontró aquí en la ciudad; las verdaderas toallas con las que los ángeles enjugaron el rostro del santo mártir Lorenzo cuando se cocía en la plancha. Y aquéllas son las varas de Moisés y Aarón.
– ¿Cómo sabía Elena que estas reliquias eran verdaderas? -le interrumpió Fidelma, irritada con la idea de que estos objetos de veneración, que atraían a los peregrinos de todo el mundo, no fueran más que un engaño inteligente de un hábil comerciante.
Licinio la miró boquiabierto. Nadie se había atrevido a hacer tal pregunta con anterioridad.
– Me parece -continuó Fidelma- que Elena era una peregrina en una tierra extraña y cuando los comerciantes de esa tierra oyeron que buscaba reliquias santas le encontraron cosas, dando por seguro que estaría dispuesta a pagar por ellas, por supuesto.
– ¡Eso es un sacrilegio! -protestó Licinio indignado-. ¡Cristo estaba con ella para protegerla contra tales charlatanes! ¿Estáis diciendo que unos comerciantes astutos embaucaron a Elena y que todo esto no tiene valor?
– Llevo en Roma algo más de una semana y he visto que se vendían reliquias similares a los crédulos peregrinos a montones, ¡todos los vendedores estaban deseosos de desprenderse por dinero de un trozo de la verdadera cadena que llevó san Pedro! Y todas estas reliquias, nos dicen, son verdaderas. Os digo, Licinio, que si toda la madera de la verdadera cruz que se está vendiendo en Roma se pusiera junta formaría la cruz más grande y milagrosa que hubierais visto.
Eadulf la agarró por la manga y le advirtió con los ojos que fuera más prudente con su escepticismo.
Licinio seguía indignado.
– Todos estos objetos los autentificó santa Elena -protestó.
– No lo dudo -contestó Fidelma con seguridad.
– No tenemos tiempo para detenernos en estos asuntos ahora -interrumpió Eadulf con inquietud-. Podemos volver aquí en otro momento y debatir el viaje de Elena a Tierra Santa.
El joven tesserarius se mordió los labios y contuvo la aspiración, tras lo cual continuó conduciéndolos a través de la capilla hacia la puerta lateral en la muralla que rodeaba el palacio de Letrán. A través de ella accedieron directamente al exterior, enfrente del gran acueducto de Claudia.
Se encontraron con la misma mujer desarreglada en la entrada del sórdido hostal propiedad del diácono Bieda, cerca de Aqua Claudia y, de nuevo, un chorro de insultos salió de su boca.
– ¿Cómo voy a vivir cuando estáis haciendo que todos mis realquilados mueran y luego me prohibís que alquile sus habitaciones? ¿Dónde está mi alquiler, de qué vivo yo?
Furio Licinio le respondió con rudeza y la mujer desapareció, rezongando insultos, en el interior de una habitación lateral, después de haberles indicado cuál era la habitación de Osimo Lando. A Fidelma no le sorprendió comprobar que estaba enfrente de la habitación de Ronan Ragallach, pero estaba más limpia que la del hermano irlandés. Aunque era igual de oscura y lúgubre, Osimo Lando había intentado sacarle todo el partido posible. Había incluso un jarrón con flores marchitas en un rincón de la estancia y, enmarcadas encima de la cama había algunas palabras en griego que hicieron sonreír a Fidelma. Obviamente, el hermano Osimo Lando tenía sentido del humor. Los versos eran del salmo 84, versículo 4: «Dichosos los que moran en tu casa y te alaban sin cesar».
Fidelma se preguntó qué podían alabar los inquilinos de aquel hostal dadas las condiciones terribles y los modos de la mujer que lo gobernaba.
– ¿Qué estamos buscando? -preguntó Licinio, que estaba apostado junto a la puerta y la observaba.
– No estoy muy segura -admitió Fidelma.
– Osimo leía mucho -gruñó Eadulf, abriendo un armario-. Mirad aquí.
Fidelma abrió bien los ojos al ver dos libros sobre el estante y algunos documentos escritos.
– Son textos antiguos -dijo Fidelma, que cogió uno de los libros y miró el título-. Mirad esto, De Acerba Tuens. Es un estudio de Erasístrato de Ceos.
– He oído algo de él -confesó Eadulf con cierta sorpresa-. Pero se supone que se perdió en la gran destrucción de la biblioteca de Alejandría en el tiempo de Julio César.
– Estos libros habría que llevarlos a un lugar seguro -sugirió Fidelma.
– Me ocuparé de ello -dijo Licinio con rapidez.
Obviamente, él seguía pensando en el desprecio demostrado hacia santa Elena.
Fidelma siguió rebuscando entre todos los documentos. Resultaba obvio que Osimo y Ronan Ragallach habían entablado una relación muy estrecha e íntima. Los escritos eran de poesía, referidos al amor y la lealtad, y la mayoría de ellos estaban escritos por Osimo y dedicados a Ronan Ragallach. No cabía duda de que Osimo, al enterarse de la muerte de Ronan Ragallach, no pudo soportar estar en este mundo sin él. A Fidelma le entristeció pensar en los dos jóvenes.
– «Dejad que todo lo que hagáis sea hecho por amor» -susurró, observando los poemas.
Eadulf frunció el ceño.
– ¿Qué habéis dicho?
Fidelma sonrió y sacudió la cabeza.
– Sólo estaba pensando en un versículo de la epístola de Pablo a los corintios.
Eadulf se la quedó mirando un momento con perplejidad y luego, entendiendo, reanudó la inspección de la habitación.
– Aquí no hay nada más, Fidelma -dijo-. Nada que arroje luz a nuestro misterio.
– ¿Estaría Osimo involucrado en la muerte de Ronan Ragallach? -preguntó Licinio, desconcertado.
Читать дальше