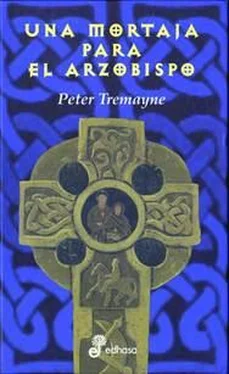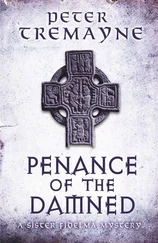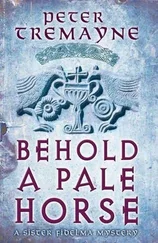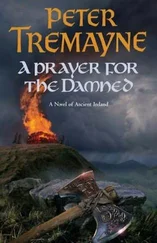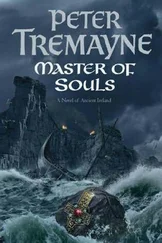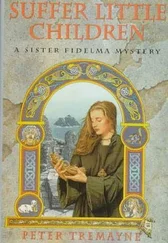Fidelma avanzó por las tablas de madera, agradeciendo el sonoro chapoteo del río contra los soportes de madera del muelle, que parecía amortiguar el sonido de sus pasos.
Se detuvo ante la puerta, que, para su sorpresa, estaba entreabierta. Las voces que provenían del interior se alzaban y bajaban como en una pelea. La lengua le resultaba totalmente extraña y miró en la penumbra a Eadulf y se encogió de hombros de forma exagerada. Él levantó un hombro y lo dejó caer, para indicar que tampoco él entendía aquella lengua.
Fidelma se dio cuenta de que había una luz en el interior y se atrevió a abrir un poco más la puerta del almacén.
El lugar era amplio y estaba casi vacío.
En el fondo había tres hombres sentados alrededor de una mesa sobre la que chisporroteaba una lámpara que proporcionaba una luz siniestra. Había también una amphora, obviamente llena de vino, y algunas vasijas de arcilla. Cornelio sorbía nervioso de una que tenía en la mano. Los otros dos hombres no bebían. En la penumbra de la luz vacilante, a Fidelma le resultaban familiares.
A la monja le llevó un rato reconocer a los árabes por sus ropajes sueltos y sus rasgos oscuros.
Resultaba claro que estaban discutiendo en su lengua, que Cornelio también conocía y hablaba con fluidez.
De repente, uno de ellos puso algo envuelto en una tela sobre la mesa. Le hizo el gesto a Cornelio de que lo examinara. El médico griego se inclinó hacia adelante y desenvolvió el objeto. Fidelma vio que se trataba de un libro. De un lado de su silla, Cornelio extrajo un saco, metió la mano y sacó un cáliz.
Fidelma sonrió con gravedad.
Resultaba obvio que se estaba llevando a cabo algún tipo de intercambio y el misterio empezó a despejarse.
Mientras Cornelio examinaba el volumen, uno de los árabes observaba el cáliz.
Eadulf, agazapado detrás de Fidelma e incapaz de ver con precisión lo que estaba sucediendo, lanzó una exclamación de protesta cuando de repente Fidelma se puso de pie, abrió del todo la puerta y penetró en el almacén.
– ¡Quietos! -gritó.
Eadulf entró en la habitación a trompicones detrás de ella, parpadeando mientras se hacía cargo de la escena.
Cornelio de Alejandría estaba sentado, paralizado y con el rostro de color mortecino, pues se estaba dando perfecta cuenta de que lo habían descubierto.
– Tauba! - exclamó uno de los árabes, sobresaltado y dirigiendo una de sus manos al largo cuchillo curvo que llevaba en el cinturón.
– ¡Quieto! -volvió a gritar Fidelma-. El lugar está rodeado. ¡Licinio!
Licinio había respondido con un grito desde el exterior.
Los dos árabes intercambiaron una mirada y, como si se dieran una señal, uno de ellos agarró la lámpara de la mesa mientras que el otro cogía el saco. Fidelma oyó que la mesa se volcaba en la repentina oscuridad. Vio la débil luz en el exterior mientras la puerta se abría y oyó a Furio Licinio que gritaba de dolor.
– ¡Eadulf, una luz! ¡Lo más rápido que podáis!
Oyó cómo raspaba el pedernal y Eadulf surgió de la penumbra sosteniendo en alto una vela.
Los árabes se habían ido pero Cornelio seguía sentado en su silla, con los hombros hundidos. Seguía agarrando el libro. La mesa estaba efectivamente volcada, pero no había señal del saco.
Fidelma avanzó y se inclinó para quitarle el libro de las manos temblorosas a Cornelio. Tal como ella esperaba, era un tratado médico, escrito en griego, que parecía antiguo.
– Id a ver si Furio Licinio está herido, Eadulf -dijo Fidelma mientras ponía la mesa en pie.
Eadulf lanzó una mirada inquieta a Cornelio.
– No tengo nada que temer de Cornelio -le dijo Fidelma-. Pero creo que el joven Licinio puede estar en apuros.
Eadulf se dirigió corriendo hacia la puerta.
Fidelma oyó que intercambiaba algunas palabras con, imaginó, los dos porteadores, que estaban asombrados y confundidos por lo que estaba pasando. Fidelma permaneció en silencio, observando al abatido Cornelio. Eadulf ordenó a los hombres de la lecticula que esperaran donde estaban.
– No puede estar malherido, pues se ha ido calle arriba persiguiendo a los dos que han salido de aquí -explicó Eadulf cuando regresó un momento después.
– Bien, Cornelio de Alejandría -dijo Fidelma con calma-, tenéis algo que explicar, ¿no os parece?
El médico hundió más los hombros y bajó la barbilla hasta el pecho emitiendo un profundo suspiro.
Licinio regresó al cabo de un segundo sacudiendo la cabeza preocupado.
– Se han escurrido como conejos en su madriguera -dijo indignado.
– ¿Estáis herido?
– No -contestó Licinio compungido-. Me han golpeado y zarandeado un poco cuando salieron disparados por la puerta. Casi me derriban. No los atraparemos ahora a menos que éste hable.
Le dio un pinchazo al griego con la punta de su gladius.
– No va a ser necesario eso, tesserarius - murmuró Cornelio-. En verdad, no sé dónde se han ido. ¡Debéis creerme!
– ¿Por qué íbamos a creeros? -exigió Furio Licinio, volviendo a pincharlo.
– Por la Santa Cruz, no veo por qué habéis de dudar de que digo la verdad. Se pusieron en contacto conmigo para buscar algún lugar donde encontrarnos. No sé de dónde vienen.
Fidelma vio que el hombre no estaba mintiendo. Estaba demasiado conmocionado por la sorpresa. Ya no había jactancia en él.
Eadulf había recogido la lámpara caída, descubrió que no todo el aceite se había derramado y la volvió a encender con su vela.
– Eadulf, dadle al buen médico algo de vino para que se reanime -le indicó Fidelma.
Sin decir una palabra, Eadulf vertió algo de vino del ánfora que, afortunadamente, no se había roto al caer la mesa, y se la tendió al griego. El médico la levantó saludando como en broma. «Bene vobis!», brindó con sarcasmo, aparentando recuperar algo de su anterior humor. Luego se bebió el contenido casi de un solo trago.
De repente, Fidelma se inclinó hacia el suelo y recogió un cáliz que obviamente se había caído del saco que uno de los árabes había agarrado cuando se había puesto de pie de un salto. Resultaba evidente que los árabes se habían asegurado el botín al huir. Fidelma se sentó frente a Cornelio, mientras que Eadulf tomó asiento junto a ella.
Furio Licinio, con la espada todavía en la mano, se colocó junto a la puerta.
Fidelma se quedó un rato sentada en silencio, dando vueltas al cáliz en su mano mientras lo examinaba concienzudamente.
– No negaréis que esto procede del tesoro de Wighard. Estoy segura de que Eadulf lo podrá identificar fácilmente.
Cornelio sacudió la cabeza con nerviosismo.
– No hace falta. Es uno de los cálices que trajo Wighard para que lo bendijera Su Santidad -confirmó Eadulf.
Fidelma se quedó callada, dejando que el nerviosismo del médico fuera en aumento.
– Ya veo. Estabais usando estos tesoros robados para comprar los libros que os ofrecían estos árabes.
– ¿Así que lo sabíais? Sí, libros de la biblioteca de Alejandría -admitió Cornelio, con rapidez. Un cierto tono de desafío pudo percibirse en su voz-. Textos médicos raros y de valor incalculable que de otra manera se perderían para el mundo civilizado.
Fidelma se echó hacia adelante y colocó el cáliz en la mesa que estaba entre ellos.
– Conozco algo de vuestra historia -dijo Fidelma, provocando miradas de sorpresa tanto en Eadulf como en Licinio-. Ahora es mejor que me la contéis toda.
– Supongo que ahora importa poco -accedió Cornelio compungido-. El joven Osimo y su amigo Ronan Ragallach están muertos. A mí me han cogido, pero al menos he salvado varios libros.
– Desde luego -admitió Fidelma-. Dejasteis varios en el alojamiento de Osimo Lando, y Ronan Ragallach tenía otro escondido en su puesto de trabajo. Y aquí hay otro más. ¿Y los objetos de valor incalculable que pertenecían a Wighard? ¿Qué queda de ellos?
Читать дальше