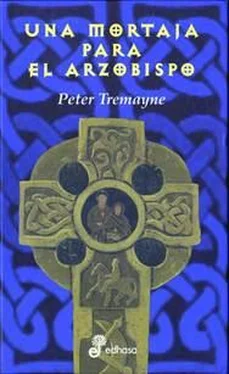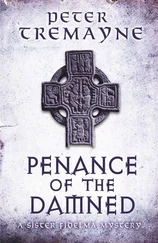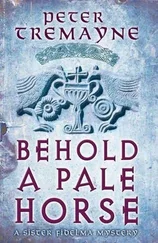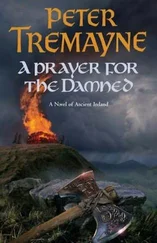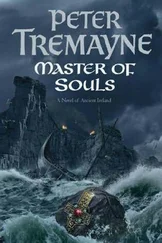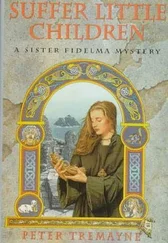Cornelio se encogió de hombros.
– Las piezas restantes estaban en aquel saco que se llevaron los árabes.
– ¿Y, a cambio, el único tesoro que habéis recibido son libros viejos? -preguntó Furio Licinio con incredulidad.
Los ojos de Cornelio brillaron.
– No espero que un soldado lo entienda. Los libros son mucho más valiosos que ese metal. Tengo el trabajo de Erasístrato de Ceos sobre el origen de las enfermedades; la Fisiología de Galeno y varias obras de Hipócrates como su Sobre la enfermedad sagrada, Sobre epidemiasy sus Aforismos, así como los comentarios de Hipócrates de Herófilo. -Su voz dejaba ver una absoluta satisfacción-. Éstos son grandes tesoros de la literatura médica. ¿Cómo voy a pretender que entendáis lo que representan? Su valor va más allá del mero oro y las joyas que he intercambiado por ellos.
Fidelma sonrió levemente.
– Pero el oro y las joyas que intercambiasteis no eran vuestros. Pertenecían a Wighard, el arzobispo de Canterbury. Explicadnos cómo sucedió.
Cornelio le dirigió una mirada y luego lentamente otra a Eadulf y Licinio. Después dijo simplemente:
– Yo no maté a Wighard.
– Dejadme que os diga que yo, Cornelio, soy alejandrino ante todo. -El médico se hinchó de orgullo como si esta declaración lo explicara todo-. La ciudad fue fundada hace nueve siglos por el gran Alejandro de Macedonia. Ptolomeo I ordenó construir la famosa biblioteca que, según Calimaco, llegó a contener setecientos mil volúmenes. Pero, estando Julio César en Alejandría, la biblioteca principal se quemó y muchos de los libros se destruyeron. Nunca se pudo probar, pero según los rumores, el incendio se produjo por el rencor mezquino que Roma guardaba a aquel gran tesoro. Sin embargo, la biblioteca se ha reconstruido y restaurado y durante estos últimos seis siglos se sigue considerando la mayor biblioteca del mundo.
– ¿Qué tiene esto que ver con la muerte de Wighard…? -interrumpió Eadulf con impaciencia, hablando más para Fidelma que para Cornelio, pues parecía que ella seguía el discurso como si tuviera gran relevancia.
Fidelma levantó una mano para que callara y le hizo señal a Cornelio de que continuara.
El médico hizo una mueca, molesto por la interrupción, pero no dijo nada.
– La biblioteca de Alejandría era la mayor del mundo -volvió a repetir con insistencia-. Yo estudié en Alejandría hace muchos años; fui alumno en la gran escuela de medicina fundada por Herófilo y Erasístrato casi al mismo tiempo que se creó la biblioteca. Yo ya había acabado mis primeros estudios: estaba ejerciendo en Alejandría y había sido nombrado catedrático en la escuela de medicina, cuando el terrible desastre nos sorprendió y el mundo se volvió loco.
– ¿Qué desastre fue ése, Cornelio? -preguntó Fidelma.
– Los seguidores árabes de la nueva religión del islam, fundada por el profeta Mahoma hacía unas décadas, empezaron a extenderse hacia el oeste en una guerra de conquista provenientes de la península oriental donde habían morado. Sus dirigentes habían lanzado el grito de la jihad, la guerra santa, contra todos aquellos que no se convirtieran a la nueva fe, a los que llamaban kafirs. Hace veinte años penetraron en Egipto, llegaron hasta la ciudad de Alejandría y la incendiaron. Muchos de nosotros huimos y buscamos refugio por el mundo. Yo conseguí un camarote en un barco con destino a Roma y la última visión de mi tierra natal es la de los grandes muros de la biblioteca de Alejandría devorados por las llamas y el humo, al igual que los vastos tesoros de los esfuerzos intelectuales del hombre que estaban allí salvaguardados.
Cornelio hizo una pausa y le tendió la copa a Eadulf para que le sirviera más.
El cenobita sajón, algo renuente, le vertió algo de vino del ánfora y Cornelio lo tomó con entusiasmo, a tragos largos. Cuando hubo satisfecho su sed, continuó.
– No hace mucho se puso en contacto conmigo un comerciante, concretamente árabe, que me dijo que había oído que antaño yo había sido médico en Alejandría y conocía bien su biblioteca. Tenía que enseñarme algo. Era el libro de Erasístrato, escrito a mano por el mismo médico. No me lo podía creer. El comerciante dijo que me vendería la obra, más otras doce que tenía. La suma que me pidió era una barbaridad; una suma que estaba muy por encima de mis posibilidades, aunque en Roma se me considera una persona adinerada. El comerciante dijo que esperaría un poco, y cuando yo pudiera reunir esa cantidad haríamos el intercambio.
– ¿Qué podía hacer? Me pasé una noche entera sin dormir pensando en ello. Finalmente, se lo confié al hermano Osimo Lando que, al igual que yo, era alejandrino. Él no dudó. Si no podíamos reunir la suma por las buenas, teníamos que hacerlo por las malas. Ambos nos juramentamos para que aquellos grandes tesoros del saber griego se salvaran para la posteridad.
– ¿Para la posteridad… o para vos? -preguntó Fidelma con frialdad.
Cornelio no se sentía avergonzado. Su voz mostraba orgullo.
– ¿Quién sino yo, yo un médico de Alejandría, podía realmente apreciar la riqueza contenida en aquellos libros? Incluso Osimo Lando tan sólo veía los aspectos intelectuales, mientras que yo… yo podía estar en comunión con los siglos, con las grandes mentes que escribieron sus palabras.
– ¿Así que matasteis a Wighard para que sus tesoros os proporcionaran el dinero? -preguntó Eadulf con desprecio.
Cornelio sacudió la cabeza con vehemencia.
– Eso no es así -y su voz se hizo casi un susurro.
– ¿Entonces cómo fue? -le interpeló Furio Licinio con desprecio.
– Es cierto que robamos los tesoros de Wighard, pero no lo matamos -protestó Cornelio, al que se le acumulaba el sudor en las cejas mientras miraba fijamente a uno y a otro, deseoso de que lo creyeran.
– Tomaos vuestro tiempo -dijo Fidelma con frialdad-. ¿Cómo sucedió?
– Osimo era un buen amigo de Ronan Ragallach. -Cornelio la miró con dureza-. ¿Sabéis lo que quiero decir? Un amigo íntimo -repitió con énfasis.
Fidelma lo entendió. La relación le había resultado obvia.
– Bien, Osimo decidió que había que meter a Ronan en el asunto. Oímos que Wighard había llegado para ser ordenado arzobispo de Canterbury por Su Santidad. Y lo que era más importante, sabíamos que Wighard había traído unas riquezas considerables de los reinos sajones. Era exactamente lo que necesitábamos. De hecho, Ronan Ragallach ya había conocido antes a Wighard y no le había gustado el hombre. Le atrajo la idea de que lo despojáramos de sus riquezas.
Fidelma hizo ademán de ir a hablar, pero cambió de opinión.
– Seguid -le ordenó.
– Todo resultaba bastante simple. Ronan Ragallach hizo primero una inspección de las habitaciones de Wighard, eso fue la noche que casi lo pesca un tesserarius. Ronan Ragallach dijo al hombre que su nombre era «Nadie», pero en su propia lengua. Y el guardia se lo creyó.
Licinio hizo pasar el aire entre sus dientes en un gesto de embarazo.
– Yo era ese tesserarius - confesó secamente-. No comprendí el sentido del humor de vuestro amigo.
La mirada de Cornelio era inexpresiva.
– El pobre hermano Ronan Ragallach era un mal conspirador, pues no tenían que haberlo atrapado.
– No se había cometido ningún crimen entonces -dijo Licinio-. Wighard fue asesinado la noche siguiente.
– Así es -admitió Cornelio-. Osimo y Ronan Ragallach decidieron que ellos se ocuparían del robo, pues a mí me conocen bien en palacio. Decidieron entrar por la habitación situada al lado de la ocupada por el abad Puttoc.
– ¿La habitación donde dormía el hermano Eanred? -preguntó Fidelma.
Читать дальше