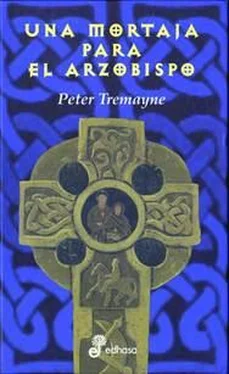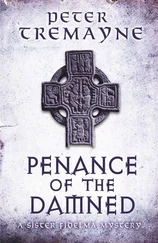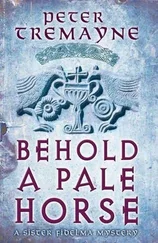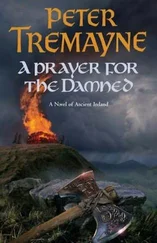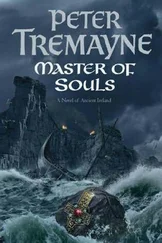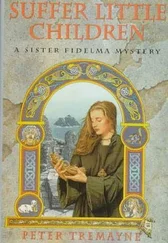– ¿Emporio? - preguntó Eadulf, quien no muy conforme volvía a subir al carruaje y se agarraba al lateral.
– Sí. Así se llama el lugar de comercio, es un mercado alrededor del cual se ha ido extendiendo Marmorata, pero tan sólo van ahí esclavos a hacer negocio, pues es una zona que no es frecuentada por la gente de calidad -explicó Licinio.
Arreó al caballo para que avanzara y la bestia descendió suavemente por la ladera sur de la colina. Abajo se veían los dos fornidos porteadores de la lecticula, cargando con la decorada silla sobre la que iba repantigada la silueta fácilmente reconocible del abad Puttoc. Los porteadores no parecían estar cansados después de tan larga caminata desde la ciudad.
Fidelma se dio cuenta de que el tipo de edificios iba cambiando. La opulencia de estuco daba paso a chozas de madera podrida junto a alguna que otra construcción de piedra. Poco a poco, la magnificencia se desvaneció y Fidelma se dio cuenta con cierta sorpresa de que los colores de la ciudad se habían vuelto apagados y sin elegancia. Hacía unos momento participaba de la belleza de la ciudad, pero ahora…
De repente, parecía que el día se había vuelto oscuro, gris y siniestro.
Licinio detuvo de repente el carruaje en un cruce.
Fidelma estaba a punto de preguntarle por qué cuando apareció la lecticula; los porteadores iban trotando a ambos extremos.
Después de unos momentos Licinio hizo sonar su látigo sobre la cabeza del animal, puso en marcha a las bestias e hizo girar al carruaje tras la lecticula.
Fidelma percibió un olor en el aire que le informó de que cerca había un río. Pronto se mezcló con un olor a podrido y arrugó la nariz con asco.
– Esto es Marmorata -afirmó Furio Licinio casi de forma superflua.
Estaban en un barrio de calles estrechas y oscuras. La gente se movía aquí y allá con todo tipo de vestimentas, que los identificaba como extranjeros de todos los rincones del mundo, aunque sus voces no anunciaran sus orígenes foráneos.
Eadulf le lanzó una sonrisa irónica a Fidelma y le hizo un gesto ante el ruido de tantas lenguas como se oían.
– «Ea, pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de modo que no entienda uno el habla de otro» -citó Eadulf zalamero.
– Cierto -contestó Fidelma con seriedad-. Como relata el Génesis, fue Dios el que creó todas las lenguas del mundo dispersando a la gente de Sem y las lenguas se han convertido en el símbolo de nuestras naciones.
Los olores eran horribles a medida que seguían las estrechas calles del suburbio hasta una zona de mercado amplia y cubierta, llena de calor, ruido y ambiente agobiante. Las casas y los puestos sucios llenos de hombres y mujeres que se peleaban y de niños llorando ocupaban la calle, ahora convertida en un callejón. Los hombres y las mujeres se maltrataban con caricias como las de los borrachos al salir de las tabernas; y esas caricias hicieron que Fidelma se ruborizara. De las cunetas, casi como cloacas, se desparramaba con un tufo repelente un turbio torrente de despojos animales y vegetales en todos los grados de putrefacción.
Furio Licinio detuvo el carruaje. Por entre los tenderetes y puestos improvisados vieron que la lecticula se había parado y la alta silueta del abad Puttoc descendía. Lanzó una moneda a los porteadores y dijo algo. Luego se giró y se dirigió a un edificio cercano.
Fidelma vio que los dos hombres se sonreían cínicamente y entraban en un recinto anexo, dejando la lecticula en el exterior. Frente a ese edificio había sillas y mesas y resultaba obvio que el lugar era una caupona, una especie de taberna barata. Los porteadores, liberados de su trabajo, se repantigaron en unas sillas y pidieron bebida.
– ¡Mirad! -susurró Eadulf.
Un hombre bajito, con una túnica de mucho vuelo que casi le cubría la cabeza y una barba negra y poblada, caminaba rápidamente entre la muchedumbre hacia el edificio en cuyo interior había desaparecido Puttoc. Se detuvo en el exterior y echó una mirada alrededor con recelo. Luego, como asegurándose de que no era observado por nadie en particular, se introdujo rápidamente en el edificio.
– ¿Es árabe? -preguntó Fidelma a Furio Licinio.
El tesserarius lo confirmó con aspecto grave.
– ¿Si estáis en guerra con ellos, por qué se les permite venir a Roma? -inquirió Eadulf.
– Estamos en guerra sólo con los que siguen al nuevo profeta, Mahoma -contestó Licinio-. Hay muchos árabes que no se han convertido a la nueva fe. Hemos comerciado con estos orientales durante muchos años y eso se sigue haciendo.
Fidelma estaba examinando ahora el edificio laberíntico en cuyo interior Puttoc y después el árabe habían desaparecido. Era una de las pocas estructuras de piedra en la zona, tenía dos pisos y era alto y todas las ventanas estaban cerradas con postigos, de manera que no se podía ver nada. Probablemente había sido una villa de gente adinerada antes de que el barrio de chabolas creciera a su alrededor; un edificio atractivo a orillas del serpenteante Tíber.
– ¿Conocéis este edificio, Licinio?
El joven custos negó con la cabeza.
– Yo no frecuento esta zona de la ciudad, hermana -dijo, algo molesto por lo que implicaba aquella pregunta.
– No he preguntado eso -respondió Fidelma con firmeza-. He preguntado si teníais idea de qué es este edificio, si pertenece a los comerciantes.
Furio Licinio respondió con una negación.
– ¡Mirad! -siseó Eadulf bruscamente.
Señaló hacia el segundo piso del edificio, a una ventana en el lado derecho de la fachada.
Fidelma contuvo la respiración.
El abad Puttoc, pues claramente era él, se asomaba por la ventana para abrir un poco los postigos. Apareció un momento.
– Bueno, al menos sabemos en qué habitación está Puttoc -murmuró Fidelma.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó Licinio.
– Sabiendo que Puttoc está ahí y que el árabe ha entrado, yo sugiero que simplemente entremos y le plantemos cara a nuestro amigo, el abad de Stanggrund.
Furio Licinio esbozó una amplia sonrisa, se llevó la mano al gladiusy lo aflojó en su vaina. Éste era el tipo de acción que le gustaba, esto lo entendía, no todos esos interrogatorios e intelectualismos.
Saltaron del carruaje.
Licinio miró a su alrededor y escogió a un individuo de mal aspecto, picado de viruela, que pasaba por allí. Era un hombre corpulento, el tipo de persona con el que pocos querrían discutir.
– ¿Vos, cómo os llamáis?
El hombre grueso se detuvo y parpadeó al verse abordado por un joven que vestía como un oficial de los custodes.
– Me llaman Nabor -contestó gruñendo.
– Bien, Nabor -le dijo Licinio, impasible ante el aspecto amenazador del sujeto-, necesito que montéis guardia en este carruaje. Si cuando regrese todavía está aquí y vos lo estáis vigilando, recibiréis un sestercio. Si regreso y no está, entonces iré a por vos con mi gladius.
El hombre llamado Nabor se quedó mirando al joven oficial y en su cara se dibujó lentamente una sonrisa irónica.
– Un sestercio será mejor recibido que vuestro gladius, joven. Aquí estaré.
Lo dejaron junto al carruaje riéndose entre dientes ante la idea de ganar un dinero tan fácilmente.
Fidelma lanzó una mirada apreciativa a Licinio. El joven tenía una mente despierta en ocasiones. Ella no había tenido en cuenta que dejar el carruaje sin vigilancia en este barrio conllevaría su inmediata desaparición. Los caballos y los carruajes eran artículos valiosos en Roma y éste no era sin duda un lugar apropiado para dejar uno sin custodia.
Fidelma los condujo por la zona del mercado, dando empujones a la muchedumbre, seguida de Eadulf y de Licinio. Se detuvo en las escaleras del edificio.
Читать дальше