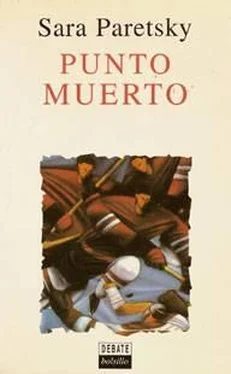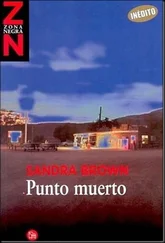Me llevó cierto tiempo convencerla. Los documentos de arriendo eran confidenciales, y podían expulsarla del colegio de abogados, hasta despedirla del banco. Finalmente la convencí de que conseguiría que el Herald Star fuese y sobornase a todo el cuerpo de oficinas si no me encontraba el nombre de la persona que estaba tras el arriendo.
– La verdad es que no has cambiado nada, Vic. Recuerdo cómo tiranizabas a todo el mundo durante los debates del último año de carrera.
Me reí.
– No lo dije como un cumplido -dijo enfadada, pero accedió a llamarme a casa por la noche con la información.
Mientras desperdiciaba monedas y aumentaba el riesgo de que me pusieran una multa, llamé a mi contestador. Habían llamado Murray Ryerson y Pierre Bouchard.
Llamé primero a Murray.
– Vic, si hubieses vividio hace doscientos años, te habrían quemado en la hoguera.
– ¿De qué estás hablando?
– De las botas deportivas Arroyo. Mattingly las llevaba puestas cuando murió, y estamos prácticamente seguros de que coinciden con la huella que la policía encontró en casa de Boom Boom. Sacamos la historia en primera página en la próxima edición. ¿Tienes más datos?
– No, esperaba que tuvieses algo para mí.
Bouchard quería contarme que había estado averiguando cosas de Mattingly con los compañeros de equipo. No creía que Howard supiese bucear. Oh, y Elsie había tenido un niño de nueve libras hacía dos días. Le iba a llamar Howard, igual que aquella serpiente despreciable. Los miembros del equipo estaban haciendo una colecta para ella, pues Howard había muerto sin pensión y su seguro de vida era muy pequeño. ¿No querría aportar algo en nombre de Boom Boom? Pierre sabía que a mi primo le hubiera gustado participar.
Desde luego, le dije, y le di las gracias por sus servicios.
– ¿Has hecho algún progreso? -preguntó.
– Bueno, Mattingly ha muerto. Han matado el domingo al tipo que creo que empujó a Boom Boom al agua. Otras cuantas semanas así y creo que la única persona que quedará viva será el asesino. Supongo que eso es progreso.
Se rió.
– Sé que lo lograrás. Boom Boom me contó muchas veces lo lista que eras. Pero si necesitas trabajo de fuerza, dímelo. Soy bueno luchando.
Lo admití de buen grado. Le había visto muchas veces abriéndole la cabeza a la gente sobre el hielo con entusiasmo.
Volví corriendo a mi coche, pero era demasiado tarde. Una guardia me estaba poniente una multa. La metí en el bolso y me abrí camino poco a poco a través del Loop hasta la calle Ontario, la entrada más cercana a la autopista Kennedy.
El tiempo había mejorado al fin un poco. Bajo un claro cielo azul, los árboles que bordeaban la autopista alzaban tímidas hojas verde pálido hacia el sol. La hierba estaba mucho más oscura que hacía una semana. Comencé a cantar canciones de amor isabelinas. Se adecuaban mejor al clima y a los pájaros que gorjeaban que la melancolía de Fauré. Salí de la Kennedy hacia Edens, pasé los tristemente limpios bungalows de la parte noroeste, donde la gente hace equilibrios con su sueldo, subí por los parques industriales que bordean los suburbios de clase media de Lincolnwood y Skokie, y me metí por la autopista Tri State y los enrarecidos dominios norteños de los muy ricos.
– «Los dulces amantes aman la primavera» -canté, girando por la carretera 137. Me dirigí a Green Bay Road, metiéndome por el desvío hacia Harbor Road sin equivocarme ni una sola vez. Seguí hasta pasar delante de la residencia de los Phillips y aparqué el Omega en la calle, en la esquina de abajo, lejos de la casa. Llevaba mi traje de pantalón azul marino de Evan Picone, una cosa intermedia entre la comodidad y la necesidad de parecer respetable en una casa de luto.
Caminé rápidamente por el césped hasta la casa de los Phillips con mis mocasines de tacón bajo y las piernas un poco doloridas a causa de la carrera de la mañana.
Una vez en el camino de entrada a la casa, dejé de cantar. Hubiese sido indecoroso. Había tres coches aparcados detrás del Oldsmobile 88 azul. El Alfa verde de Phillips. ¿Así que no había ido él mismo al puerto el domingo por la mañana? ¿O habrían devuelto el coche? Tenía que preguntarlo. Un Monte Carlo rojo, de unos dos años y no tan bien cuidado como requería el vecindario. Y un Audi 5000 plateado. Al ver el Audi, se me quitó cualquier deseo de cantar que hubiera tenido antes.
Una adolescente pálida con vaqueros de Calvin Klein y camiseta de Izod me abrió la puerta. Tenía el cabello oscuro corto y rizado de permanente en toda la cabeza. Me echó una mirada poco amistosa.
– ¿Qué? -dijo antipática.
– Me llamo V. I. Warshawski. He venido a ver a tu madre.
– Bueno, no esperes que pronuncie ese nombre -se dio la vuelta, agarrando aún el pomo de la puerta-. Madre -chilló-. Aquí hay una señora que quiere verte. Me voy a dar una vuelta en bici.
– Terri, no puedes hacer eso -la voz de Jeannine llegó flotando desde la parte de atrás.
Terri prestó toda su atención a su madre. Se puso las manos en las caderas y gritó por el vestíbulo:
– Has dejado que Paul se marchase en el barco. Si él puede llevarse el barco, ¿por qué yo no puedo ir a dar una estúpida vuelta en bici? No voy a pasarme el día aquí sentada hablando contigo y con la abuela.
– Encantador -comenté-. ¿Lo has leído en Cosmopolitan o lo aprendiste viendo Dallas?
Volvió su rostro iracundo hacia mí.
– ¿Quién te ha preguntado a ti? Está por ahí atrás -lanzó el brazo hacia la parte de atrás del vestíbulo y se marchó dando un portazo.
Una mujer mayor de pelo cuidadosamente teñido entró en el vestíbulo.
– Oh, vaya. ¿Se ha ido Terri? ¿Es usted amiga de Jeannine? Está sentada en el cuarto de atrás. Qué amable por su parte venir a verla.
La piel alrededor de su boca había perdido la tersura, pero los claros ojos me recordaron a los de su hija. Llevaba un vestido beige de manga larga, de buen gusto pero no del nivel de precio de la ropa de su hija.
La seguí a través de la sala azul pálido y entré en el cuarto de estar de la parte de atrás en el que había entrevistado a Jeannine la vez anterior.
– Jeannine, querida, alguien ha venido a visitarte.
Jeannine estaba sentada en uno de los sillones de orejas junto a la ventana desde la que se veía el lago Michigan. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado y era difícil saber lo que sentía por la muerte de su esposo.
Al otro lado de la habitación, acurrucada sobre sus pies en un sillón, estaba Paige Carrington. Puso de golpe su taza de té en una mesilla de cristal a su izquierda. Era la primera cosa que le veía hacer sin elegancia.
– Me pareció reconocer tu Audi ahí fuera -le dije.
– ¡Víc! -su voz salió sibilante-. No me lo puedo creer. ¿Me estás siguiendo a todas partes?
Al mismo tiempo, Jeannine dijo:
– No, tendrá que irse. No voy a contestar ninguna pregunta ahora. Mi… mi esposo murió ayer.
Paige se volvió hacia ella.
– ¿También ha estado contigo?
– Si. Vino aquí la semana pasada a hacerme un montón de preguntas acerca de mi vida como esposa de un ejecutivo. ¿De qué hablaba contigo?
– De mi vida privada. -Los ojos color miel de Paige se movieron hacia mí con cautela.
– No te he seguido hasta aquí, Paige. Vine a ver a la señora Phillips. Pero puedo empezar por ti. Me muero de curiosidad por saber quién está pagando los plazos mensuales de Astor Place. Son setecientos u ochocientos dólares al mes, sin la hipoteca.
El rostro de Paige se volvió blanco bajo el maquillaje tostado. Sus ojos se oscurecieron de emoción.
– Supongo que lo dirás en broma, Vic. Si sigues molestándome, llamaré a la policía.
Читать дальше