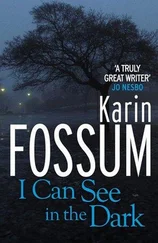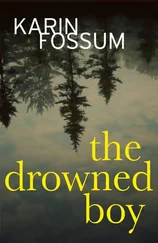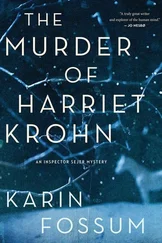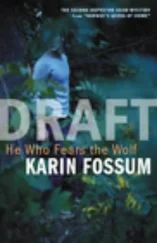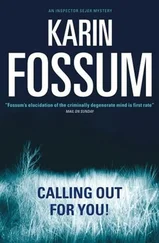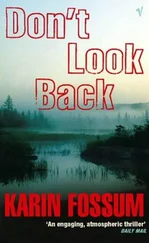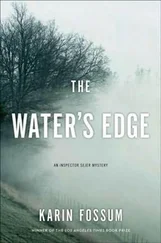– Dije fuerza -replicó Sejer-, no voluntad.
– ¿De manera que crees en una fuerza abúlica?
– Tampoco he dicho eso. Sólo lo llamo fuerza, y si está dirigida por una voluntad o no, sigue siendo una pregunta sin respuesta.
– Pero una fuerza abúlica es algo bastante deprimente, ¿no?
– No te das por vencido, ¿eh? ¿Estás intentando torpemente confesar tu fe?
– Sí -dijo Skarre con sencillez.
– Vaya. Hay muchas cosas que uno ignora.
Sejer meditó un instante sobre esa inesperada información y murmuró por fin:
– Nunca he entendido eso de la fe.
– ¿Qué quieres decir?
– No entiendo del todo en qué consiste.
– Consiste simplemente en tomar una postura. Uno elige una postura ante la vida, que con el tiempo se convierte en algo positivo. Te proporciona un origen y un sentido de la vida y de la muerte que resulta muy satisfactorio.
– ¿Tomar una postura? ¿No crees en la salvación?
Skarre abrió la boca y soltó una risa que recordaba al sur, con sus escollos y su agua salada.
– La gente siempre complica demasiado las cosas. En realidad, es mucho más sencillo. No hace falta entenderlo todo. Lo importante es sentir. La comprensión llega poco a poco.
– Pues entonces me rindo -dijo Sejer.
– Ya sé por lo que apuestas tú -sonrió Skarre-. No crees en Dios, pero ves el pórtico del cielo claramente. Y como casi todo el mundo, tienes la esperanza de que san Pedro esté dormitando sobre el libro para que puedas colarte sin que te vea.
Sejer se rió cordialmente desde el fondo de su alma e hizo algo que no se hubiera creído capaz de hacer: puso un brazo sobre el hombro de Skarre y le dio una palmadita.
Habían llegado al coche. Sejer quitó una hoja de arce que se había pegado en el parabrisas.
– Yo habría comprado un nuevo pajarito -dijo Skarre-. Y lo habría soldado bien a la piedra si hubiera sido mi hijo.
Sejer arrancó el viejo Peugeot y lo dejó bramar un instante en el silencio.
– Yo también lo habría hecho.
Halvor seguía delante de la pantalla. No había pensado que sería fácil, porque su vida nunca había sido fácil. Podría tardar meses, y eso no le espantaba. Repasó en su interior todo lo que recordaba sobre lo que Annie había leído o escuchado, y elegía un título de vez en cuando, un nombre de un libro o expresiones que habían formado parte de su vocabulario. Otras veces no hacía más que mirar fijamente la pantalla. Ya no le importaban las demás cosas, ni la televisión, ni la minicadena. Estaba sentado solo en el silencio y vivía la mayor parte del tiempo en el pasado. Buscar la palabra secreta se había convertido en un pretexto para vivir en el pasado, y no tener que pensar en el futuro. Además, ya no había nada que le ilusionara del futuro. Nada más que soledad.
Lo que había tenido con Annie era demasiado bueno para que durara, debería haberse dado cuenta de eso. Muchas veces se había preguntado a dónde iban y cómo terminarían.
La abuela no decía nada, pero no dejaba de pensar en que el chico debería hacer algo útil, como cortar el pequeño césped de detrás de la casa, pasar el rastrillo por el patio y tal vez ordenar un poco la leñera. Esas cosas solían hacerse en primavera. Tirar la basura después del invierno. También habría que limpiar el parterre de delante de la casa, ella misma había comprobado que los tulipanes andaban mal de salud, que estaban completamente invadidos por diente de león y malas hierbas. Halvor asentía distraído cada vez que ella lo mencionaba, y continuaba con lo suyo. Al final su abuela desistió, y pensó que tendría que ser muy importante, al fin y al cabo, lo que el chico estaba haciendo. Con mucho esfuerzo logró ponerse unas zapatillas de deportes y salió cojeando con una muleta debajo del brazo. No se la veía muy a menudo fuera. Sólo algunos días se aventuraba a ir hasta la tienda. Se apoyaba con dificultad en la muleta mientras observaba con cierta tristeza la decadencia. Aparentemente no sólo tenía lugar dentro de ella, todo le parecía gris y descolorido, las casas, el patio, el pequeño jardín, o tal vez sólo era la vista que le fallaba. Cruzó a duras penas el patio y abrió la puerta de la leñera. Se le ocurrió mirar dentro. Tal vez los viejos muebles de jardín sirvieran todavía, al menos podrían colocarlos delante de la mesa, aunque sólo fuera para aparentar. Daba un aspecto acogedor. Los demás habían sacado sus muebles de jardín hacía ya tiempo. Buscó a tientas el interruptor en la pared y encendió la luz.
Astrid Johnas tenía una tienda de lanas en la parte oeste de Oslo.
Estaba sentada junto a la máquina de tricotar, trabajando con una lana suave, parecida a la angora, algo para un recién nacido tal vez. Sejer entró y carraspeó débilmente, se paró a sus espaldas y admiró, con un gesto algo torpe, el trabajo que la mujer estaba haciendo.
– Estoy tejiendo una mantita -sonrió-, para un coche de niño. Hago estas cosas por encargo.
Sejer la miró fijamente, algo asombrado. Era bastante mayor que el hombre con el que había estado casada. Pero sobre todo, era excepcionalmente hermosa, y su belleza le dejó un instante sin aliento. No se trataba de esa belleza frágil y delicada que había tenido Elise, sino de una belleza espectacular, morena. En contra de su voluntad se quedó admirando su boca. Y en ese momento notó su olor, tal vez porque ella hizo un gesto. Olía como una tienda de golosinas, un dulce olor a vainilla.
– Konrad Sejer -dijo-. De la policía.
– Ya me lo figuraba -le sonrió-. A veces me he preguntado por qué lo llevan pintado encima, aunque vayan de paisano.
Sejer no se sonrojó, pero se preguntó si quizá había comenzado a andar o a vestir de un modo especial después de tantos años en la policía, o si simplemente ella era más observadora que la mayoría de la gente.
La mujer se levantó y apagó la lámpara de trabajo.
– Venga conmigo a la trastienda. Tengo un pequeño despacho donde como y cosas así.
Caminaba de un modo muy femenino.
– Es terrible lo de Annie, no soporto pensarlo. Y tengo muy mala conciencia porque no fui al entierro, pero la verdad es que no me sentía con fuerzas. Envié flores.
Señaló una silla vacía.
Sejer la miró fijamente y se llenó poco a poco de una sensación casi olvidada. Estaba a solas con una mujer hermosa y no había nadie más en la habitación detrás de quien poder esconderse. Ella le sonrió, como si de repente hubiera tenido la misma sensación. Pero no perdió la compostura. Siempre había sido hermosa.
– Conocía bien a Annie -explicó-. Venía mucho a casa a cuidar de Eskil. Teníamos un hijo -prosiguió-, que se nos murió el otoño pasado. Se llamaba Eskil.
– Lo sé.
– Ha hablado con Henning, claro. Desgraciadamente perdimos el contacto con ella después de aquello, dejó de visitarnos. Pobrecita, me daba mucha pena. Sólo tenía catorce años y no es fácil saber qué decir a esa edad.
Sejer asintió mientras manoseaba los botones de su chaqueta. De repente hacía mucho calor en el cuartito.
– ¿No tienen ustedes la más mínima idea de quién lo hizo? -preguntó la señora Johnas.
– No -contestó Sejer con sinceridad-. Por ahora estamos recabando información. Luego veremos si podemos aproximarnos a lo que llamamos la fase táctica.
– Me temo que no pueda servirle de mucha ayuda -la señora Johnas se miró las manos-. La conocía bien, era una chica maravillosa, más capaz y mejor de lo que suelen ser las chicas a su edad. No le gustaban las tonterías. Se entrenaba duramente y se mantenía en buena forma. Trabajaba muy bien en el colegio. Y además era guapa. Tenía un novio, un chico llamado Halvor. ¿Pero tal vez habían roto?
– No -contestó Sejer en voz baja.
Читать дальше