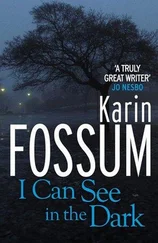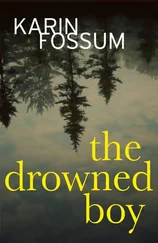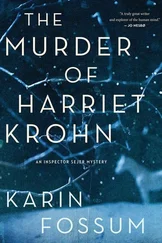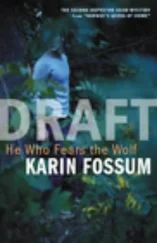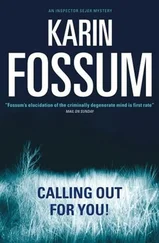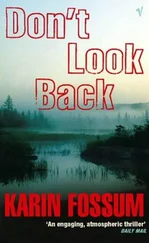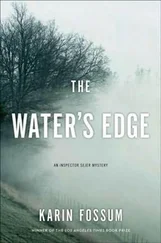La cámara ya había enfocado bastante tiempo a las dos adoradoras del sol. La lente buscó una playa más abajo, donde una chica entraba andando por la derecha. Llevaba una tabla de surf sobre la cabeza y se dirigía hacia el agua, parcialmente oculta a la cámara. No andaba de manera provocativa, andaba exclusivamente con el fin de llegar, y no redujo la velocidad al llegarle el agua hasta las rodillas. Se oía el rumor de las olas, que eran bastante fuertes, y de repente la voz del padre:
– ¡Venga Annie, sonríe!
Ella prosiguió sin inmutarse, cada vez más adentro, ignorando la petición. Pero luego acabó girándose, no sin algún esfuerzo bajo el peso de la tabla. Durante unos instantes miró a Sejer y a Skarre. El viento hacía bailar sus rubios cabellos alrededor de las orejas, una sonrisa le iluminó velozmente la cara. Skarre miró esos ojos grises y notó cómo se le ponía la piel de gallina, mientras seguía con la vista a esa muchacha de piernas largas vagando entre las olas. Llevaba un bañador negro de los que utilizan las nadadoras, con una cruz arriba en la espalda, y un chaleco salvavidas azul.
– Esa tabla no es de principiantes -murmuró Skarre.
Sejer no le contestó. Annie se adentraba cada vez más en el mar. Por fin se detuvo y consiguió subirse a la tabla. Agarrando la vela con manos firmes encontró por fin el equilibrio. Luego la tabla dio un giro de ciento noventa grados y cogió velocidad. Los hombres estaban callados mientras Annie se alejaba cada vez más barriendo las olas como un gran velero. El padre la seguía con la cámara. Ellos eran los ojos del padre. La veían como él veía a su propia hija a través de la lente. Se esforzaba por mantener la cámara quieta, tenía que evitar temblar con el fin de hacer los honores a la tabla de surf. A través de las imágenes, los dos policías sintieron su orgullo, ese orgullo que el padre tendría que haber sentido por ella. Ella estaba en su elemento. No parecía tener miedo de caerse y acabar en el agua.
De repente desapareció y pudieron ver una mesa puesta con mantel de flores, platos, vasos, cubiertos pulidos, y flores silvestres en un jarrón. Chuletas, salchichas y bacón en una tabla. La barbacoa al rojo vivo. El sol brillaba en las botellas de Coca Cola y agua mineral. Sølvi de nuevo, con mínifalda y la parte de arriba del biquini, recién maquillada; la señora Holland con un decoroso vestido de verano. Y finalmente Annie, de espaldas, con bermudas azul marino. De repente se volvió hacia la cámara, una vez más a petición de su padre. La misma sonrisa, un poco más amplia esta vez, mostrando sus hoyuelos e indicios de finas venas azules en el cuello. Sølvi y la madre charlaban al fondo, se oía el sonido de cubitos de hielo, Annie estaba echando Coca Cola. Se volvió lentamente otra vez, con una botella en la mano y preguntó a la cámara:
– ¿Coca Cola, papá?
La voz era sorprendentemente profunda. La siguiente imagen mostraba la cabaña por dentro. La señora Holland estaba junto al banco de cocina partiendo una tarta.
«Coca Cola, papá.» La voz era cortante, y sin embargo suave. Annie había querido a su padre, se notaba en aquellas tres cortas palabras, revelaban calor y respeto, eran transparentes, igual que un vaso a través del cual se aprecia la diferencia entre limonada y vino tinto. La voz tenía profundidad y calor. Para su padre, Annie era la niña de sus ojos.
El resto de la película pasó titilando. Annie y su madre jugando al badminton, sin aliento, con un viento demasiado fuerte, estupendo para hacer surfing, terrible para la pelota de pluma. La familia reunida en torno a la mesa dentro de la cabaña, jugando al Trivial Pursuit. Un imagen de cerca del tablero mostraba claramente quién iba ganando, pero Annie no presumía de ello. Generalmente no decía gran cosa, eran Sølvi y la madre las que hablaban sin parar, Sølvi con una voz dulce y frágil, la de la madre, más grave y más ronca. Skarre sopló el humo casi hasta las rodillas y se sintió más viejo que en mucho tiempo. La película titilaba de nuevo y de repente emergió una cara rubicunda con la boca abierta de par en par. Un tenor impresionante llenó la habitación.
– Nessuno dorme -dijo Konrad Sejer, y se levantó pesadamente.
– ¿Cómo dices?
– Luciano Pavarotti. Canta a Puccini. Deja el vídeo en el archivo -prosiguió.
– Era buena haciendo surfing -dijo Skarre solemnemente.
A Sejer no le dio tiempo a contestar. El teléfono los interrumpió. Skarre lo descolgó, a la vez que cogía un bloc y un bolígrafo. Lo hizo automáticamente. Tenía una fe firme en tres cosas: meticulosidad, entusiasmo y buen humor. Sejer iba leyendo conforme Skarre anotaba: Henning Johnas, Krystallen, número cuatro. A las doce cuarenta y cinco. La tienda de Horgen. Moto.
– ¿Puede acercarse a la comisaría? -preguntó Skarre con voz febril-. ¿No? Entonces iremos a su casa. Es un dato muy importante. Gracias, y hasta ahora.
Colgó.
– Uno de los vecinos, un tal Henning Johnas, que vive en el número cuatro. Acaba de llegar a casa y enterarse de lo de Annie. La cogió en la rotonda ayer y la dejó en la tienda de Horgen. Dice que allí había una moto esperándola.
Sejer se volvió a sentar.
– La misma moto que vio Horgen. Halvor tiene una moto -dijo pensativo-. ¿Por qué no podía venir ese hombre?
– Su perra está pariendo.
Skarre se metió la nota en el bolsillo.
– A Halvor le resultará difícil documentar el tiempo que estuvo fuera con la moto. Espero que no sea él el que lo haya hecho. Me pareció majo.
– Un asesino es un asesino -replicó Sejer lacónico-. A veces son majos.
– Sí -contestó Skarre-. Pero resulta más fácil encerrar a alguien que nos parece horrible.
Johnas puso una mano bajo la tripa de la perra y la palpó cuidadosamente. El animal respiraba deprisa, y la lengua, rosa y húmeda, le colgaba de la boca. Yacía muy quieta dejándose tocar. Ya no faltaba mucho. Johnas miró por la ventana esperando que todo acabara rápidamente.
– Buena chica, Hera -dijo acariciándola.
El animal miraba un punto más allá de él, indiferente a los elogios. Johnas se dejó caer al suelo a cierta distancia y se quedó mirándola. Ese animal tan callado y tan paciente le conmovía. Nunca había problemas con Hera, siempre era obediente y dócil como un ángel. Jamás se alejaba de su lado cuando daban paseos, siempre comía lo que le daba. Cuando él subía al piso de arriba a acostarse por las noches, ella se metía silenciosamente en su rincón. En realidad quería estar así, sentado hasta que todo hubiese acabado, muy cerca de ella, escuchando su respiración. Tal vez no pasara nada hasta la mañana siguiente. No se sentía cansado. Entonces sonó el timbre de la puerta, un breve y agudo timbrazo. Se levantó y abrió.
Sejer le dio un apretón de mano fuerte y seco. El hombre irradiaba autoridad. El más joven era diferente, una mano delgada de chico joven, con los dedos finos. Una expresión cálida, no fría y observadora como la del hombre mayor. Los invitó a entrar.
– ¿Qué tal la perra? -preguntó Sejer. Una hermosa dobermann yacía muy quieta sobre una alfombra oriental rosa y negra. No será auténtica, pensó, nadie coloca a una perra parturienta sobre una auténtica alfombra persa. La perra respiraba deprisa, pero por lo demás estaba muy quieta, haciendo caso omiso de los dos extraños que acababan de entrar en la habitación.
– Es la primera vez. Vienen tres, creo, he intentado contarlos. Todo irá bien. Hera nunca plantea problemas -los miró y sacudió la cabeza-. Estoy tan estremecido por lo ocurrido que no logro concentrarme en nada.
Johnas miraba a la perra mientras hablaba, a la vez que se tocaba la calva con una mano enérgica. Un mechón de pelo oscuro y rizado le coronaba la calva y sus ojos eran inusualmente negros. Era un hombre de tamaño mediano, físicamente hablando, pero tenía un torso fuerte y algunos kilos de más alrededor de la cintura. Estaría cerca de los cuarenta. De joven podría tal vez haberse parecido a Skarre en una versión más morena. Tenía rasgos finos y buen color de cara, como si hubiera tomado el sol en el sur.
Читать дальше