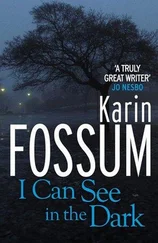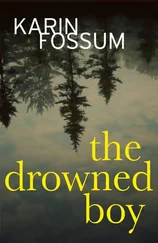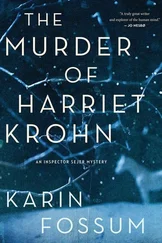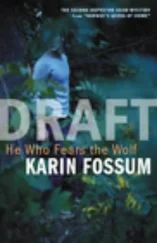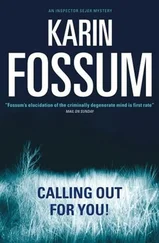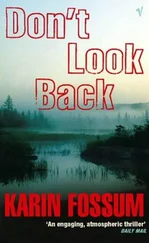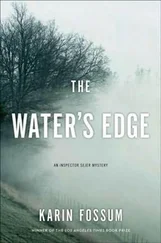Sejer oyó a la niña coger lápices de colores de la caja.
– ¿Conoce usted también a la hermana? ¿A Sølvi?
– Sé quién es. Era sólo su hermanastra.
– ¿Ah sí?
– ¿No lo sabía?
– No -contestó Sejer.
– Todo el mundo lo sabe -dijo ella con sencillez-. No es un secreto. Eran muy distintas. Durante algún tiempo tuvieron problemas con el padre, el padre de Sølvi, quiero decir. Perdió el derecho a las visitas y por lo visto no puede superarlo.
– ¿Por qué?
– Lo de siempre. Borracheras, violencia. Pero claro, ésa es la versión de la madre. Ada Holland es bastante severa, así que no sé qué pensar.
«Vaya», pensó Sejer a su vez.
– Pero Sølvi ya es mayor de edad, ¿no? Puede hacer lo que quiera.
– Supongo que ya es demasiado tarde. La relación se habrá roto. Pienso mucho en Ada -añadió-. A ella no le han devuelto a su hija como a mí.
– ¡Ya está! -sonó una voz desde la cocina.
Se levantaron y fueron a ver. Ragnhild seguía sentada con la cabeza ladeada y una expresión que denotaba no estar del todo satisfecha. Una nube gris llenaba la mayor parte de la hoja, y del polvo salía el morro de un coche, con faros y parachoques. El chasis era ancho, como los de esos grandes coches americanos y el parachoques estaba pintado de negro. Parecía una gran sonrisa desdentada. Los faros estaban torcidos. Como los ojos de los chinos, pensó Sejer.
– ¿Hizo mucho ruido al pasar? -preguntó Sejer, inclinándose sobre la mesa de la cocina y notando el olor dulzón al chicle de la niña.
– Sí, mucho ruido.
Sejer miró fijamente el dibujo.
– ¿Puedes hacerme otro dibujo? Uno donde sólo se vean los faros.
– ¿Sólo los faros? ¡Pero si puedes verlos aquí! -exclamó la niña señalando el dibujo-. Estaban torcidos.
– ¿Y el color del coche, Ragnhild?
– Bueno, en realidad no era gris. Pero no hay mucho donde elegir -añadió sacudiendo la caja de lápices-. Aquí no está ese color.
– ¿Qué quieres decir con eso?
– Quiero decir que era de uno de esos colores que no tienen nombre.
Un montón de colores dieron vueltas en la cabeza de Sejer: siena, sepia, antracita…
– Ragnhild -dijo-, ¿recuerdas si el coche llevaba algo en el techo?
– ¿Antenas?
– No, algo más grande. Raymond cree que había algo grande sobre el techo del coche.
La niña clavó su mirada en él y reflexionó:
– ¡Sí! -dijo de repente-. ¡Una barca!
– ¿Una barca?
– Una barca pequeña y negra.
– No sé lo que haría yo sin ti -sonrió Sejer, haciendo castañetear los dedos cerca de las antenas de la niña-. Elise -añadió-, tienes un hermoso nombre.
– Nadie quiere llamarme así. Todo el mundo me llama Ragnhild.
– Yo te llamaré Elise si quieres.
La niña se sonrojó tímidamente, cerró la caja de pinturas y el bloc y se lo devolvió todo a Sejer.
– Es para ti. No faltaba más.
La niña volvió a abrir la caja inmediatamente y continuó dibujando.
– ¡Uno de los conejos se ha tumbado de lado!
Raymond estaba en la puerta del dormitorio de su padre, moviéndose intranquilo de un lado para otro.
– ¿Cuál?
– Cesar, el gigante belga.
– Entonces tendrás que matarlo.
Raymond se asustó tanto que se le escapó un pedo. Esa pequeña fuga no cambió nada el estado del aire en la habitación cerrada.
– ¡Pero si todavía respira!
– No podemos estar dando de comer a los que van a morir, Raymond. Ponlo en el taco de madera. El hacha está detrás de la puerta del garaje. ¡Y ten cuidado con las manos! -añadió.
Raymond se retiró y se dirigió abatido hasta las jaulas. Permaneció un rato mirando a Cesar a través de la tela metálica. Está acostado exactamente como un bebé, pensó, encogido como un pelota blandita, con los ojos cerrados. No se movió cuando Raymond abrió la jaula, metió una mano y le acarició ligeramente el lomo. Estaba tan calentito como siempre. Lo cogió por la piel de la nuca y lo sacó. Pataleó sin ganas, parecía no tener fuerzas.
Raymond se sentó luego cabizbajo junto a la mesa de cocina. Tenía delante un álbum con fotos de la selección nacional, así como aves y otros animales. Cuando apareció Sejer estaba muy abatido. El chico llevaba sólo un pantalón de deportes y unas zapatillas. Tenía el pelo de punta y su tripa era blanca y blanda. En sus redondos ojos se dibujaba una expresión malhumorada, y su boca era un hocico, como si estuviera chupando enérgicamente algo, tal vez un caramelo.
– Buenos días, Raymond.
Sejer hizo una profunda inclinación con el fin de calmarlo.
– ¿Te resulto muy pesado?
– Sí, porque estoy con mi colección y me interrumpes.
– Ya lo sé. Resulta muy irritante. A mí tampoco me gusta nada que me interrumpan, pero no habría venido si no me viera obligado a ello. Espero que lo entiendas.
– Sí, vale.
Raymond se tranquilizó un poco y se fue hacia dentro. Sejer dejó los utensilios de dibujar sobre la mesa y lo siguió.
– Me gustaría que me hicieras un dibujo -dijo con prudencia.
– ¡Ah, no! ¡Eso nunca!
Raymond pareció tan preocupado que Sejer le puso una mano sobre el hombro.
– No sé dibujar -gritó el muchacho.
– Todo el mundo sabe dibujar -contestó Sejer tranquilamente.
– Por lo menos no sé dibujar personas.
– No vas a dibujar personas. Sólo un coche.
– ¿Un coche?
La expresión de Raymond fue en ese momento de escepticismo. Sus ojos se estrecharon y parecían normales.
– El coche que visteis Ragnhild y tú. Ese que iba tan deprisa.
– ¡Madre mía! ¡Qué pesados estáis con ese coche!
– Es que es importante. Lo estamos buscando pero no conseguimos encontrarlo. Tal vez el hombre del coche sea un canalla, Raymond, y entonces tendremos que atraparlo.
– Ya he dicho que iba demasiado deprisa.
– Algo más tuviste que ver -dijo Sejer, en un tono más grave-. Viste que era un coche, ¿no? No un barco ni una bicicleta. Ni, por ejemplo, una caravana de camellos.
– ¿Camellos?
Raymond se rió de tan buena gana que la tripa le temblaba ligeramente.
– Habría tenido gracia ver un montón de camellos por ese camino. Pero no eran camellos. Era un coche con un cofre portaesquís en el techo.
– Dibújalo-le ordenó Sejer.
Raymond se resignó, se desplomó sobre la silla que había junto a la mesa y sacó la lengua, como si de un timón se tratara. Sejer tardó un par de minutos en comprobar que el chico había sido extremadamente sincero al hablar de sus dotes para el dibujo. El resultado parecía un pan integral sobre ruedas.
– ¿Podrías colorearlo?
Raymond abrió la caja de colores, miró minuciosamente todos los lápices y se decidió finalmente por el color rojo. Luego se concentró para no colorear fuera de lo dibujado.
– ¿Era rojo, Raymond?
– Sí -contestó, y siguió coloreando.
– ¿De manera que el coche era rojo? ¿Estás seguro? Creo recordar que dijiste que era gris.
– Dije que era rojo.
Sejer sopesó las palabras cuidadosamente mientras sacaba una banqueta de debajo de la mesa.
– Dijiste que no recordabas el color, pero que tal vez fuera gris, como dijo Ragnhild.
Raymond se rascó ofendido la tripa.
– Recuerdo mejor poco a poco, ¿sabes? Ayer dije a ese hombre que vino que era rojo.
– ¿A quién?
– A un hombre que iba de paseo y que se paró ahí fuera. Quería ver los conejos y estuve hablando con él.
Sejer notó un ligero pinchazo en la nuca.
– ¿Lo conocías?
– No.
– ¿Podrías decirme cómo era?
Raymond dejó el lápiz rojo y sacó el labio inferior.
Читать дальше