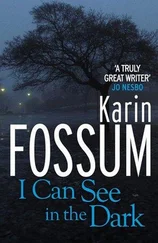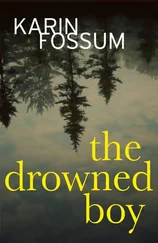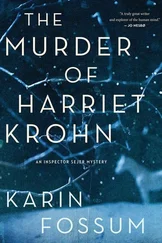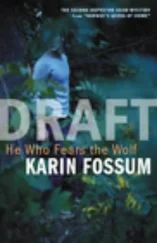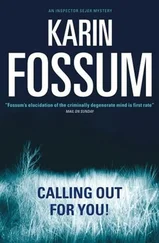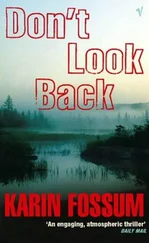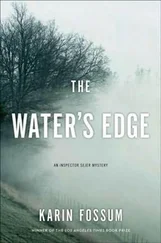– ¡Es Johann Olav! -gritó la mujer-. Está bebiendo leche.
– Mm.
– Qué guapo es ese chico. Me pregunto si él lo sabe, es como una escultura de verdad. ¡Una escultura viva!
Koss, el gran patinador de velocidad, se limpió la leche de los labios y sonrió a la cámara con dientes blancos.
– ¡Pero qué dentadura tiene! ¿Has visto? Unos dientes blanquísimos. Es porque bebe leche. Tú deberías beber más. Y luego ha tenido acceso al dentista escolar, nosotros no tuvimos esa posibilidad.
La mujer recogió la manta sobre las rodillas.
– No había dinero para cuidar de los dientes, simplemente nos los sacaban conforme iban pudriéndose, pero vosotros teneis dentista gratis en el colegio y leche y vitaminas y comida sana y pasta de dientes con flúor y no sé cuántas cosas más -suspiró profundamente-. ¿Sabes? Yo lloraba en el colegio no porque no me supiera la lección, sino porque tenía hambre. ¡Claro que sois guapos los jóvenes de hoy! ¡Os envidio! ¿Me oyes, Halvor? ¡De verdad que os envidio!
– Sí, abuela.
Le temblaban los dedos al sacar unas fotos de un sobre amarillo de Kodak. Era un joven delgado de hombros estrechos, no se parecía mucho al patinador del anuncio de la televisión. Tenía la boca pequeña, como la de una niña, y la comisura de un lado ligeramente tensa. La comisura se negaba a seguirle el movimiento las escasas veces que el chico sonreía. Mirándole muy de cerca podía apreciarse una cicatriz que subía desde la comisura derecha hasta la sien. Tenía el pelo castaño, suave y corto, y una barba rala. De lejos pasaba fácilmente por un quinceañero, y durante mucho tiempo había tenido que enseñar el carné de identidad en los cines, en las películas aptas para mayores de dieciocho años. Nunca protestaba, no era nada pendenciero.
Pasaba lentamente las fotos que había visto un sinfín de veces, pero que en ese momento habían cobrado una nueva dimensión. Buscaba en ellas avisos, premoniciones de lo que sucedería más adelante, cosas que él desconocía en el momento de hacer las fotos. Annie con el mazo golpeando con todas sus fuerzas un piquete. Annie en el borde del trampolín, recta como una columna con el bañador negro. Annie dormida dentro del saco de dormir verde. Annie en bicicleta, con la cara tapada por el pelo rubio. Una de él haciendo esfuerzos con el infiernillo. Una de los dos, hecha por los de la tienda de al lado. Él tuvo que convencerla, ya que ella odiaba ponerse delante de una cámara.
– ¡Halvor! -gritó su abuela desde la ventana-, ¡Viene un coche de policía!
– Sí -contestó Halvor en voz baja.
– ¿Por qué viene aquí? -la abuela lo miró preocupada-. ¿Qué quieren?
– Es por Annie.
– ¿Qué pasa con Annie?
– Ha muerto.
– ¿Qué dices?
La mujer volvió al sillón dando tumbos y se agarró al brazo.
– Ha muerto. Vienen a interrogarme. Sabía que vendrían. Los estaba esperando.
– ¿Por qué dices que Annie ha muerto?
– ¡Porque ha muerto! -gritó-. ¡Murió ayer! Su padre me llamó.
– Pero, ¿por qué?
– ¿Cómo voy a saberlo? ¡No sé el motivo! ¡Sólo sé que ha muerto!
Halvor escondió la cara entre las manos. Su abuela cayó como un saco sobre el sillón, aún más pálida que de costumbre. Todo había estado muy tranquilo últimamente. Pero no podía durar, claro que no.
Llamaron con insistencia a la puerta. Halvor se sobresaltó, escondió las fotos debajo del tapete y fue a abrir. Eran dos. Se quedaron un instante en la entrada mirándole. No resultaba difícil adivinar lo que estaban pensando.
– ¿Te llamas Halvor Muntz?
– Sí.
– Hemos venido a hacerte unas preguntas. ¿Sabes el motivo?
– Su padre me llamó anoche.
Halvor asintió una y otra vez con la cabeza. Sejer descubrió a la anciana en el sillón y la saludó.
– ¿Es familia tuya?
– Sí.
– ¿Podemos hablar a solas en algún sitio?
– Sólo en mi habitación.
– Bueno. Si no te importa…
Halvor salió delante de ellos, atravesaron una estrecha cocina y entraron en un pequeño cuarto. Esta casa tiene que ser muy antigua, pensó Sejer, ya no se distribuyen así las habitaciones. Los policías se sentaron en un viejo sofá-cama, y Muntz en la cama. Era una habitación antigua, con las paredes de madera pintadas de verde, y un ancho alféizar delante de la ventana.
– ¿La señora del cuarto de estar es tu abuela?
– Mi abuela paterna.
– ¿Y tus padres?
– Están divorciados.
– ¿Por eso vives aquí?
– Me dejaron elegir.
Las palabras sonaban secas, como piedrecitas al caer al suelo.
Sejer miró a su alrededor en busca de fotos de Annie, y encontró una en un marco dorado sobre la mesilla. Al lado había un despertador y una figura de la Virgen con el Niño Jesús, tal vez un recuerdo turístico del sur de Europa. Un único póster en la pared, probablemente de algún cantante de rock, con la palabra «Meat Loaf» escrita a lo ancho de la foto. Minicadena y discos compactos, un armario, un par de zapatillas de deportes no tan buenas como las de Annie. Un casco de moto colgaba del tirador del armario. La cama estaba sin hacer. En la pared de enfrente de la ventana había una estrecha mesa de estudio y sobre ella un ordenador con pantalla pequeña. Al lado, en una caja, guardaba los disquetes. Sejer pudo ver uno: «Ajedrez para principiantes», ponía en inglés. A través de la ventana miró el patio, vio el Volvo que habían aparcado delante del granero, una perrera vacía y una moto cubierta con un plástico.
– ¿Tienes moto? -preguntó a modo de introducción.
– Cuando quiere ir. No siempre arranca. Voy a arreglarla, pero ahora no tengo dinero -contestó manoseando el cuello de la camisa.
– ¿Trabajas?
– En la fábrica de helados. Llevo dos años.
La fábrica de helados, pensó Sejer. Dos años. Eso significaba que había dejado de estudiar al terminar la enseñanza obligatoria, y se había puesto a trabajar. Tal vez no había sido una mala idea. Así podía adquirir una experiencia laboral. No parecía muy deportista, demasiado delgaducho, demasiado pálido. Annie casi había sido atlética en comparación con ese muchacho. Ella hacía mucho deporte, trabajaba duramente en el colegio, y ese jovencito empaquetaba helados y vivía con su abuela. No le parecía que encajara muy bien, pero era una idea arrogante y la reprimió.
– Tengo que hacerte algunas preguntas. Entiendes que no me queda más remedio, ¿no?
– Sí.
– ¿Cuándo viste a Annie por última vez?
– El viernes. Fuimos al cine, a la sesión de las siete.
– ¿Qué película visteis?
– Philadelphia. Annie lloró -añadió pensativo.
– ¿Por qué?
– La película era muy triste.
– De acuerdo, vale. ¿Y luego?
– Luego cenamos en el café del cine, y fuimos en autobús hasta su casa. Estuvimos en su habitación escuchando música. Cogí el autobús de las once y ella me acompañó hasta la parada de la central lechera.
– ¿Y desde entonces no la has visto?
El joven negó con la cabeza. La boca tensa le confería un aire malhumorado. Una pena, pensó Sejer, porque en realidad era guapo, con ojos verdes y rasgos regulares. La boca pequeña daba la impresión de querer esconder unos dientes feos o algo parecido. Luego vería que los dientes del chico eran más que perfectos. Cuatro de arriba y dos de abajo eran de porcelana.
– ¿Y tampoco hablaste con ella por teléfono?
– Sí -se apresuró a contestar-. Me llamó al día siguiente por la noche.
– ¿Qué quería?
– Nada.
– Pero era una chica muy callada, ¿no?
– Sí, pero le gustaba hablar por teléfono.
– De manera que llamó aunque no quería nada en particular. ¿De qué hablasteis?
Читать дальше