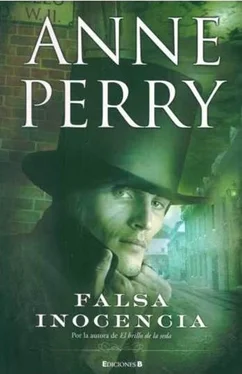– Preguntaré a mi hija -dijo la señora Myers en voz queda-. Dudo que ella sepa nada, pero es la persona más indicada para intentarlo.
– Gracias -aceptó Hester-. Le quedaré muy agradecida.
– ¿De qué año estaríamos hablando? -inquirió la señora Myers, volviéndose para conducirlos por los desnudos y limpios pasillos donde flotaba el penetrante olor de la lejía y el ácido fénico.
– En torno a 1810; es el cálculo más aproximado que puedo darle -contestó Hester-. Aunque me baso en recuerdos de los vecinos de la familia.
– Haré lo que esté en mi mano -respondió con recelo la señora Myers, cuyos tacones pisaban con fuerza el entarimado del suelo.
Sirvientas provistas de fregonas y cubos redoblaban sus esfuerzos para mostrarse atareadas. Una mujer muy pálida desapareció de la vista renqueando por una esquina. Dos niños con el pelo desgreñado y el rostro manchado de lágrimas se asomaron por una puerta, mirando fijamente a la señora Myers, a quien seguían Hester y Scuff, mientras aquélla pasaba de largo sin mirar a ningún lado.
Encontraron a Stella en una cálida habitación soleada, compartiendo una gran tetera esmaltada con tres muchachas, todas vestidas con lo que parecía un sencillo uniforme compuesto de blusa y falda gris, calzadas con botines sucios y desgastados. Fue una de las jóvenes quien se levantó para agarrar la pesada tetera y llenar de nuevo las tazas mientras Stella permanecía sentada.
Hester supuso que sería un privilegio por tratarse de la hija de la directora hasta que llegaron junto a la mesa y se percató de que Stella era ciega. Ésta se volvió al oír unos pasos que no identificaba, pero no dijo nada ni se levantó.
La señora Myers presentó a Hester sin mencionar a Scuff, y explicó el motivo de su visita.
Stella meditó unos instantes con la cabeza levantada como si mirara al techo.
– No lo sé -dijo al cabo-. No se me ocurre nadie que pueda acordarse de tanto tiempo atrás.
– Tenemos a gente de la misma edad -le apuntó su madre.
– ¿Ah, sí? Pues no sé a quién te refieres -repuso Stella enseguida. La señora Myers sonrió pero Hester vio tristeza en su sonrisa, una pena que por un instante fue casi inconsolable.
– El señor Woods quizá recuerde…
– Lena, si a duras penas recuerda cómo se llama -la interrumpió Stella con tanta amabilidad como determinación-. Se confunde fácilmente.
La señora Myers no se dio por vencida.
– ¿Y la señora Cordwainer? -propuso.
Se hizo un silencio absoluto en la estancia. Nadie se movió.
– No la conozco tanto como para preguntarle esas cosas -contestó Stella con voz ronca-. Es muy… vieja. Quizá…
No terminó la frase.
– Tal vez -concedió la señora Myers. Pareció titubear antes de tomar una decisión-. Dejo aquí a la señora Monk para que podáis hablar. A lo mejor se te ocurre alguien más. Disculpadme.
Y se marchó, caminando cada vez más deprisa a juzgar por el ruido de sus pasos alejándose por el pasillo.
Hester miró a Stella, preguntándose si la joven ciega era consciente de cómo era ella. ¿O acaso interpretaba las voces como las demás personas interpretaban las expresiones del rostro?
– Señorita Stella -comenzó Hester-, realmente es muy importante para otras personas, además de para mí. No le he contado a su madre hasta qué punto es trascendente. Si logro encontrar a Mary Webber, a lo mejor ella podrá aclarar ciertas sospechas que a mi juicio tengo que aclarar con urgencia, pero sin su ayuda no podré demostrar nada. Si se le ocurriera alguna persona a quien preguntar… No me queda otro modo de intentarlo.
Stella se volvió hacia ella con el entrecejo fruncido. Saltaba a la vista que se debatía en la duda de tomar una decisión difícil. Su expresión traslucía una pena tan aguda como si hubiese visto no sólo el semblante de Hester, sino también los sentimientos que le asomaban a los ojos. Resultaba extraño que te mirara con tanta perspicacia alguien que no podía ver.
– Señora Monk, si… si la llevo a ver a la señora Cordwainer, ¿será discreta a propósito de cuanto vea y oiga en su casa? ¿Me dará su palabra?
Hester se quedó perpleja. Era la última petición que hubiera esperado. ¿Qué diablos podía estar haciendo la señora Cordwainer que requiriera semejante promesa? ¿Iban a pedir a Hester que hiciera algo que atentara contra su conciencia? ¿Acaso la anciana era víctima de engaños o de malos tratos? Viendo a Stella, le pareció poco probable.
– Si le hago esa promesa, ¿me voy a arrepentir? -preguntó.
El labio de Stella temblaba.
– Es posible -susurró-, pero no puedo llevarla si no lo hace.
– ¿Padece algún mal la señora Cordwainer? Porque si es así, me costará mucho no hacer lo que pueda por ayudarla.
Faltó poco para que Stella se echara a reír, pero se reprimió.
– No está enferma. Se lo aseguro.
Hester se quedó aún más perpleja, pero la única alternativa a aceptar las condiciones que le exigían era renunciar por completo.
– Pues entonces le doy mi palabra -contestó.
Stella sonrió y se levantó.
– Pues la llevaré a ver a la señora Cordwainer. Vive en una casita dentro del recinto del hospital. Estará dormida a estas horas del día, pero no le molestará que la despierten si es para hacerle preguntas sobre el pasado. Le gusta contar historias de antaño.
Se dispuso a caminar.
– ¿Puedo… puedo ayudarla? -se ofreció Scuff, vacilante.
Ahora le tocó a Stella meditar su respuesta. Decidió aceptar, aunque Hester comprendió que Stella sabía moverse por el hospital mejor que Scuff. Hester pasó detrás mientras, codo con codo, Stella y Scuff salían de la habitación y enfilaban el pasillo, ella fingiendo no saber hacia dónde iba y él fingiendo que sí.
Salieron del hospital por la puerta principal, recorrieron un sendero muy pisado y subieron un tramo corto de escaleras hasta una hilera de casitas. Stella sabía dónde estaba por el número exacto de pasos. Ni una sola vez vaciló o dio un traspié. Podría haberlo hecho completamente a oscuras. Hester tuvo un estremecimiento al pensar que de hecho era lo que Stella hacía siempre, y casi se sintió culpable por la resplandeciente luz del sol y los colores que veía.
Stella llamó a la puerta de una de las casitas, que de inmediato fue abierta por un hombre cuarentón, tímido y sencillo, pero cuyos ojos brillaban con una aguda inteligencia, con el semblante iluminado por el placer de ver a Stella. Incluso tardó un instante en darse cuenta de que venía acompañada.
Stella los presentó y explicó el motivo de la visita. El hombre era el hijo de la señora Cordwainer; si era tan anciana como había dado a entender la señora Myers, sin duda lo había dado a luz siendo ya algo mayor.
– Por supuesto -dijo él, sonriendo a Hester y a Scuff-, seguro que mi madre estará encantada de contarles cuanto sepa.
Les hizo pasar a una salita soleada donde había una anciana sentada en un sillón, envuelta en un chal liviano, a todas luces dormida. El libro del señor Cordwainer, una traducción de las obras de Sófocles, estaba abierto allí donde lo había dejado para ir a abrir la puerta.
Sólo cuando Stella se sentó en otra de las sillas, Hester reparó con asombro, para acto seguido atar cabos, en que Cordwainer no la había guiado ni le había indicado dónde se encontraba la silla. Stella tenía que estar bastante familiarizada con la estancia para no necesitar asistencia, y él lo sabía de sobra. Tal vez Cordwainer tuviera la delicadeza de no cambiar nada de sitio por ella.
¿Sería ése el secreto que no debía contar? Cordwainer tal vez era unos veinte años mayor que Stella, y resultaba evidente que estaba enamorado de ella.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу