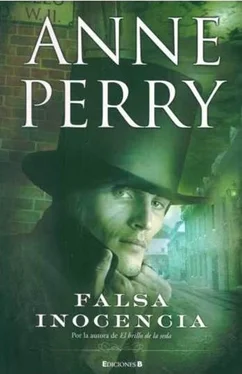Rathbone no tenía respuesta. Estaba aún turbado y atónito, desequilibrado como un corredor que hubiese tropezado convirtiendo de pronto en su enemigo a su propia velocidad. Le pasó por la cabeza preguntarse si la persona que había pagado para que defendiera a Phillips no sólo lo deseaba sino, más aún, lo necesitaba. ¿Sería uno de los clientes de Phillips quien no podía permitirse que lo hallaran culpable? ¿Quiénes componían exactamente la clientela de Phillips? Si se tomaban en cuenta los elevados honorarios de Rathbone, tenía que ser un hombre de buena posición económica. Sintió una punzada de culpabilidad. Se trataba de una suma considerable, y ahora ese dinero se le antojaba sucio. Con él no podría comprar nada que le diera placer.
Ballinger aguardaba, observando y aquilatando sus reacciones.
Rathbone estaba enojado, ante todo con Ballinger por haberle sabido manipular tan bien, luego consigo mismo por haberse dejado utilizar. Entonces tuvo una idea que le resultó dolorosa, poniendo freno a sus sentimientos con una mano de hielo. ¿Sería un amigo de Ballinger el hombre en cuestión? ¿Un hombre a quien quizá conociera en la juventud, antes de que su desesperado apetito lo aprisionara en la soledad, la vergüenza, el engaño y, finalmente, el terror? ¿Acaso uno llega a olvidar la inocencia que ha conocido en el pasado, los tiempos de grandes esperanzas, de amabilidad espontánea, entre muchachos que aún no se han convertido en hombres? ¿O era entonces cuando se incurría en las deudas?
¿Cabía que fuese algo aún peor? Habría presión por partida doble, una deuda compuesta, si se tratara de su otro yerno, el marido de la hermana de Margaret. Podría ser. Hombres de toda clase y edad estaban sujetos a apetitos que los atormentaban y cuyas garras finalmente destruían tanto a la víctima como al opresor.
¿O sería el hermano de la señora Ballinger, o el marido de una de sus hermanas? Las posibilidades eran muchas, todas ellas hirientes y cuajadas de obligaciones y compasiones enmarañadas, de lealtades demasiado complejas para desenredarlas, y en las que las palabras no podían hacer nada para aliviar la vergüenza o la desesperación.
Sin previo aviso, Rathbone se vio superado por la pena. Buscó algo que decir pero, antes de que diera con ello, llamaron a la puerta, aunque ésta no se abrió. Debía de ser la criada.
Ballinger se puso de pie y fue a ver qué ocurría. Una voz queda habló con la deferencia propia de un sirviente. Ballinger le dio las gracias y regresó junto a Rathbone.
– Lo siento pero tengo una visita inesperada. Un cliente que necesita ayuda urgente, y no puedo darle largas. De todos modos, creo haber dejado clara mi posición y poco más puedo agregar. Tendrás que disculparme.
Permaneció en pie como aguardando para acompañar a Rathbone a la puerta, invitándolo de modo implícito a marcharse.
Rathbone se levantó. No sabía quién era aquel nuevo cliente, pero el hecho de que Ballinger no se lo presentara nada tenía de extraño. Los asuntos que uno trataba con su abogado podían ser delicados. De hecho, si uno se presentaba en persona un sábado por la mañana, tenía que tratarse, como mínimo, de algo extraordinario e inesperado.
– Gracias por la cortesía de recibirme sin previo aviso -dijo Rathbone con tanta gentileza como fue capaz de mostrar.
– No hay de qué -respondió Ballinger-. Si no hubiese surgido esta emergencia, me habría encantado ofrecerte un té y seguir conversando.
Se dieron la mano y Rathbone salió al vestíbulo vacío. Quienquiera que hubiese ido a visitar a Ballinger había sido acompañado a otra habitación, al menos hasta que Rathbone se hubiese marchado. Se le ocurrió preguntarse, con cierta desazón, si habría reconocido a ese alguien. La idea no le resultó agradable.
Mientras regresaba a su casa en un coche de punto, no conseguía librarse de cierto grado de inquietud. Sus pensamientos seguían su curso lógico con cruel honestidad. Si Phillips tenía entre su clientela a hombres con el dinero suficiente para pagar la minuta de Rathbone, y para presentarse inopinadamente en casa de Ballinger un sábado por la mañana, ¿qué otras cosas serían capaces de hacer, si se les presionaba en serio con ponerlos al descubierto?
Desconocía si quien había ido a ver a Ballinger aquella mañana tenía relación alguna con Phillips, pero no conseguía apartar de su mente esa posibilidad. Ballinger había dejado claro que debía lealtad a su cliente, fuera cual fuese la naturaleza del asunto.
Rathbone estaba preocupado mientras circulaba por las bulliciosas calles del sábado por la mañana con sus altas y elegantes fachadas, sus carruajes tirados por caballos de lustroso pelaje, impecables lacayos de librea, damas a la última moda. ¿A quién más podría recurrir Jericho Phillips si se sentía amenazado por las incesantes pesquisas de Monk? ¿Y cuánto poder tendrían esos hombres y estarían dispuestos a servirse de él a fin de salvar su reputación?
Y, más frío y próximo a él que todo eso, ¿de qué parte se pondría Margaret si algo de aquello salía a la luz o, como mínimo, suscitaba la hostilidad de su familia? ¿De la de su padre de toda una vida o de la de su esposo de apenas un año? No deseaba conocer la respuesta. Ambas serían dolorosas, y esperaba con toda el alma que Margaret nunca tuviera que verse sometida a esa prueba. Y, sin embargo, de ser así, ¿acaso no seguiría preguntándoselo?
* * *
Monk se tomó un breve respiro el fin de semana. Él y Hester fueron a pasear por el parque, donde enfilaron la suave pendiente hasta coronar la colina, donde bien arrimados disfrutaron del sol. Contemplaron la brillante luz del río a sus pies, observando las barcas que lo surcaban arriba y abajo, semejantes a moscas patilargas, batiendo el agua con los remos. Monk sabía exactamente el ruido que harían las palas si estuviese lo bastante cerca para oírlo. Desde la distancia, incluso la música flotaba en retazos y una brisa fresca estremecía las hojas, suavizando el olor de la marea con la dulzura de la hierba.
* * *
En cambio, el lunes fue muy diferente. Orme lo aguardaba en Princes Stairs, en su orilla del río, antes de que tomara el transbordador que le llevaría a la Comisaría de Wapping. Orme tenía el uniforme inmaculado pero su rostro traslucía cansancio, como si a las siete de la mañana ya llevase horas trabajando agotadoramente.
– Buenos días, señor -saludó, poniéndose firmes-. Tengo un transbordador esperándonos, si le parece bien.
Monk lo miró a los ojos y se le hizo un nudo en el estómago.
– Gracias -respondió Monk-. ¿Ha descubierto algo durante el fin de semana?
Siguió a Orme hasta el borde del muelle y escaleras abajo hasta el transbordador que se balanceaba suavemente, mecido por la estela de una gabarra. Subieron a bordo y el piloto zarpó hacia la otra orilla.
– Sí, señor -dijo Orme en voz baja para que no se le oyera por encima del crujido de los remos y el rumor del agua-. Me temo que se han formulado acusaciones contra el señor Durban, aunque esté muerto y no pueda plantarles cara ni decir la verdad. Y si quiere que le dé mi opinión, es una manera muy cobarde de meterse con un hombre a quien no has tenido el coraje de enfrentarte en vida.
Habló con voz temblorosa por la indignación y, mucho peor aún, por una profunda ira imposible de disimular.
– Pues tendremos que responder por él -contestó Monk al instante, dándose cuenta de la aspereza de sus palabras en cuanto las hubo pronunciado. Pero estaba dispuesto a seguir adelante. La cobardía de semejante acto resultaba despreciable-. ¿De qué se le acusa? Y, ya puestos, ¿quién presenta los cargos?
El semblante de Orme carecía de toda expresión. Era un hombre taciturno y amable, aunque quizá le faltase un poco de agilidad mental. En un par de ocasiones había dado a entender que tuvo una educación religiosa. Desde luego cabía sospechar de su risa, salvo que era de natural bondadoso. Le ofendía tener que decir lo que Monk acababa de preguntarle.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу