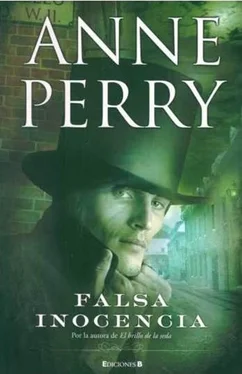Interrogó a más personas: mercachifles, tenderos, prestamistas, mendigos. En ocasiones amenazaba, en otras sobornaba, cosa que hacía muy a su pesar ya que el dinero era suyo.
Siguió el rastro de Claudine hasta la tabaquería y la tienda de libros donde al parecer había chocado con un hombre que compraba postales, desparramándolas todas por el suelo. ¿A qué demonios jugaba esa estúpida mujer? Pero a pesar de su enojo, que no era sino fruto del miedo, sabía exactamente lo que estaba haciendo Claudine.
Con unas cuantas amenazas más, sobornos e invenciones, Squeaky se enteró de su histérica huida, aunque nadie sabía dónde se había metido después de doblar tres o cuatro esquinas. Iba como loca, decían. ¿Cómo explicarse lo que hacía? Borracha, casi seguro. Tuvo ganas de dar un puñetazo a quien le dijo eso. ¡Claudine nunca se emborracharía! Quizá sería más feliz si lo hiciera de vez en cuando.
Estaba oscureciendo y el aire bochornoso del día comenzaba a enfriarse. ¿Dónde demonios se había metido aquella mujer? Podía haberle ocurrido cualquier cosa en aquellos callejones miserables. Como poco, estaría asustada, y seguramente algo peor que eso. Se avecinaba otra noche. Comenzó a perder los estribos con la gente de manera más espontánea. Quizás el viejo Squeaky no estuviera del todo perdido, sólo un poco sumergido bajo los recién adquiridos hábitos de la cortesía. Esa idea no le alegró tanto como había esperado.
Le hizo falta una hora más de interrogatorios, de seguir los indicios de desconocidos y varias falsas esperanzas y errores de identificación hasta que finalmente, poco antes de las once, la encontró sentada entre un montón de andrajos en el portal de una casa de inquilinato de Shadwell High Street. De no haber estado buscándola, jamás la habría reconocido.
Se plantó delante de ella, impidiéndole levantarse y tratar de escapar. Vio el miedo de su semblante, pero estaba tan cansada que no se podía mover y se limitó a mirarlo, derrotada, sin siquiera saber quién era él.
El enojo de Squeaky murió en sus labios. Le horrorizó constatar el alivio que sentía al verla; si no bien, al menos viva y sin heridas. Tragó saliva y soltó el aliento.
– Bien -dijo a Claudine. De súbito montó en cólera-. ¿Qué puñetas está haciendo aquí, si puede saberse? -le gritó-. ¡Nos ha dado un susto de muerte, vaca burra! ¡Tenga! -Le alargó el brazo para ayudarla a levantarse-. ¡Venga, de pie! ¿Qué le pasa? ¿Se ha roto las malditas piernas?
Agitó la mano y faltó poco para que la zarandeara. Ahora tenía miedo de que estuviera herida de verdad. ¿Qué iba a hacer si lo estaba? No tendría fuerzas para llevarla en brazos; era una mujer robusta, con la complexión que las mujeres debían tener.
Claudine le cogió la mano con recelo. Squeaky tiró con firmeza para levantarla y sintió un gran alivio al ver que se sostenía de pie. Estuvo a punto de gritarle otra vez cuando vio lágrimas de gratitud en sus ojos.
Squeaky se sorbió la nariz y miró hacia otro lado para no avergonzarla.
– Bueno, vámonos -dijo con brusquedad-. Más vale que regresemos a casa. Con un poco de suerte encontraremos un coche en High Street. ¿Puede caminar con esos botines tan feos?
– Por supuesto que puedo -respondió Claudine fríamente, y acto seguido dio un traspié. Squeaky se guardó de hacer comentario alguno y procuró pensar en cualquier otro tema para entablar conversación.
– ¿Por qué no volvió a casa? -inquirió.
– Porque me perdí -contestó Claudine sin mirarle.
Caminaron en silencio otros cincuenta metros.
– ¿Encontró fotografías? -preguntó Squeaky al cabo. No estaba muy seguro de si era buena idea sacar aquello a colación, pero quizá sería peor dar por sentado que tenía que haber fracasado.
– Sí que las encontré-contestó Claudine enseguida. Le dio el nombre y la dirección exacta de la tienda-. Aunque no sé de qué niños se trataba. -Se estremeció-. Pero era el tipo de cosa que hace Phillips, me figuro. Preferiría no saber nada más al respecto.
– ¿En serio? -dijo Squeaky sorprendido. En ningún momento había esperado que lo consiguiera. Eso tuvo que ser cuando tiró al suelo las tarjetas del comprador-. ¿Entonces no se desmayó de verdad?
Claudine se paró en seco.
– ¿Cómo sabe eso?
– Pero ¡bueno!, ¿cómo piensa que la he encontrado? -inquirió Squeaky a su vez-. ¡He estado haciendo preguntas! ¿Es que se imagina que andaba por aquí buscando algo que hacer, eh?
Claudine echó a caminar de nuevo, cojeando un poco por el daño que le hacían los pies. No dijo nada durante un buen rato. Finalmente, lo único que pudo decir fue:
– Gracias. Le estoy muy agradecida.
Squeaky se encogió de hombros.
– De nada -contestó. No quería decir que no tuviera importancia para él, quería decir que ella no le debía nada. Se preguntó si Claudine lo entendería así, pero le resultaría muy raro explicárselo, y no sabía adónde le podía conducir; en cualquier caso sabía adónde no estaba dispuesto a ir, al menos por el momento.
– Señor Robinson -dijo Claudine al cabo de otro centenar de metros. Estaban en Shadwell High Street, pero no había ni un solo coche de punto a la vista, sólo el consabido tráfico de carros fuertes y carretas.
Squeaky la miró para que viera que la escuchaba.
– Vi a algunos clientes que entraban y salían de esa tienda -dijo Claudine, vacilando un poco.
Squeaky lo encontró irrelevante, de modo que no contestó.
– Reconocí a uno de ellos -prosiguió Claudine.
– ¿Ah sí? ¿Quién era?
Squeaky dudaba de que tuviera importancia. Además, ¿quién iba a reconocerla con semejante aspecto?
– El señor Arthur Ballinger -respondió Claudine.
Squeaky se paró en seco, la agarró del brazo para detenerla y la volvió hacia él.
– ¿Qué? ¿Ballinger, como el nombre de soltera de lady Rathbone?-preguntó incrédulo.
– Sí -contestó Claudine, mirándolo con firmeza-. Es su padre.
– ¿Comprando fotografías de niños? -La incredulidad le hizo subir la voz una octava.
– No me mire así, señor Robinson -dijo Claudine con aspereza, como si le faltara el resuello-. Conozco al señor Ballinger. Me miró muy fijamente, y tuve miedo de que también me hubiese reconocido.
– ¿De qué lo conoce? -preguntó Squeaky, todavía receloso.
Claudine cerró los ojos, como si se le hubiese agotado la paciencia. Cuando contestó, lo hizo con la voz tensa y desprovista de toda emoción.
– Parte de mi deber, y supongo que de mi privilegio como esposa del señor Burroughs, consiste en asistir a un montón de actos sociales. Coincidimos en varias ocasiones, junto con la señora Ballinger, por supuesto. Buena parte del tiempo las damas están aparte de los caballeros, pero para cenar nos sentamos donde nos indican, según el rango, y he tenido ocasión de sentarme frente al señor Ballinger y escucharle hablar.
Squeaky desconocía por completo aquel mundo.
– ¿Escucharle hablar? -preguntó.
– No está bien visto que las damas hablen demasiado en la mesa -explicó Claudine-. Deben escuchar, contestar apropiadamente, preguntar sobre sus aficiones, interesarse por su salud y demás cosas por el estilo. Si un caballero desea hablar, y normalmente es así, tú escuchas como si estuvieras fascinada y nunca le haces preguntas de las que sospeches que no sabe la respuesta. Lo más probable es que no te escuche, pero sin duda se dedicará a mirarte, sobre todo si eres joven y guapa.
Squeaky percibió cierta tristeza en su voz, quizás incluso una sombra de verdadero dolor, y sintió una oleada de ira que lo desconcertó.
– Pedir opiniones y consejos -prosiguió Claudine, absorta en el recuerdo-. Eso siempre resulta halagador. Pero es indecoroso que seas tú quien ofrece consejo, y se supone que no tienes opiniones… Pero estoy convencida de que era Ballinger. Lo he escuchado en varias ocasiones. Una tiene que escuchar, pues de lo contrario no puede hacer preguntas pertinentes. A veces incluso llegas a sentir un ligero interés.
Читать дальше