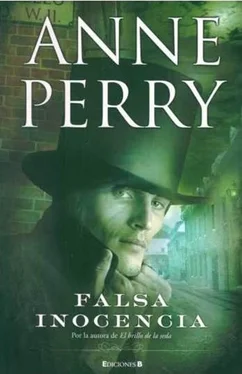Pasaron tres o cuatro hombres más. Dos le compraron cerillas. Iba a ganar lo suficiente para una hogaza de pan. En realidad no tenía ni idea de cuánto costaba una hogaza de pan. Una jarra de cerveza costaba tres peniques, se lo había oído decir a alguien. Cuatro jarras por un chelín. Nueve chelines a la semana era un alquiler razonable, la mitad de la paga semanal de un obrero.
Iban bien vestidos, aquellos clientes de la tabaquería. Sus trajes debían costar no menos de dos libras. La camisa de uno de ellos parecía de seda. ¿Cuánto costaban las fotografías? ¿Seis peniques? ¿Un chelín?
Se oyó el ruido de la puerta de la tienda al cerrarse y entonces otro hombre se detuvo delante de ella. Debía de ser medianoche. Era un hombre corpulento, robusto, y las tarjetas que tardó demasiado en meterse en el bolsillo del abrigo eran inconfundibles.
– ¿Sí, señor? ¿Cerillas, señor? -dijo Claudine con la boca seca.
– Me quedaré un par de cajas -contestó él, ofreciéndole dos peniques.
Claudine los acepto y él mismo cogió dos cajas de la bandeja. Levantó la vista hacia ella, y Claudine lo miró a los ojos para ver si iba a pedirle algo más. Entonces se quedó petrificada. Se le heló la sangre en las venas. Debía de estar blanca como la nieve. Era Arthur Ballinger. No tenía la menor duda. Había coincidido con él en varias recepciones a las que había asistido con Wallace. Lo recordaba porque era el padre de Margaret Rathbone. ¿Se acordaría de ella? ¿Por eso la miraba tan fijamente? ¡Aquello era peor que lo ocurrido en la tienda! Se lo contaría a Wallace, podía darlo por hecho. Y ella no podría dar ninguna explicación. ¿Qué motivo podía tener una dama de la alta sociedad para vestirse como una pordiosera y vender cerillas en la calle, delante de una tienda que vendía pornografía de la más depravada?
¡No, era mucho peor que eso! Ballinger entendería el motivo. Sabría que lo estaba espiando, así como a otros como él. Tenía que hablar, decir algo que echara por tierra sus sospechas de modo que se convenciera de que no era más que lo que parecía, una vendedora ambulante, una mujer sumida en la miseria absoluta.
– Gracias, señor -dijo con voz ronca, tratando de imitar el acento de las mujeres que acudían a la clínica-. Dios le bendiga -agregó, y se atragantó al respirar, de tan seca como tenía la garganta.
Ballinger retrocedió un paso, la volvió a mirar, cambió de parecer y se marchó a grandes zancadas. Dos minutos después lo había perdido de vista y volvía a estar sola en la calle, ahora tan oscura que apenas alcanzaba a ver sus extremos. Las farolas colgaban envueltas en volutas de bruma que se disolvían y volvían a formar con las rachas del viento procedente del río que azotaban las oscuras fachadas.
Pasó un perro trotando en silencio, su silueta indistinta. Un gato casi invisible corrió pegado al suelo, se trepó a un muro sin esfuerzo aparente y saltó al otro lado. En algún lugar un hombre y una mujer discutían a gritos.
Entonces tres hombres doblaron la esquina, ocupando casi toda la anchura de la calleja, y se dirigieron con aire fanfarrón hacia ella. Cuando pasaron debajo de una farola, Claudine vio sus toscos semblantes. Dos de ellos la miraban con ganas. Uno se humedeció los labios con la lengua.
Claudine dejó caer la bandeja de cerillas y echó a correr, ignorando el daño que le hacían las botas al pisar los adoquines, la oprimente oscuridad y el hedor de la basura. Ni siquiera miraba por dónde iba, cualquier sitio era bueno con tal de escapar de los hombres que la perseguían, riendo y gritándole obscenidades.
Al final de la calle dobló hacia la izquierda por la esquina más cercana que le permitía no atravesar un trecho más amplio donde podría ser vista. Aquel callejón era más oscuro, pero sabía que los hombres oirían el ruido de sus pasos sobre la piedra. Dobló una y otra vez, siempre corriendo. Temía meterse en un callejón sin salida y verse atrapada entre sus perseguidores y una pared.
Un perro ladraba enfurecido. Más adelante había unas luces. La puerta de una taberna estaba abierta y un farol amarillo alumbraba el adoquinado. El olor a cerveza era fuerte. Tuvo tentaciones de entrar; estaba iluminaba y parecía un sitio caliente. ¿La ayudarían?
O no. No, si le daban un tirón a la ropa verían la inmaculada lencería que llevaba. Se darían cuenta de que era una impostora. Se enojarían. Se sentirían burlados, embaucados. Quizás incluso la matarían. Había visto las heridas de demasiadas mujeres de la calle que se habían topado con la ira desatada de algún desaprensivo.
Seguir corriendo. No fiarse de nadie.
Sentía punzadas de dolor en los pulmones al respirar, pero no se atrevía a parar.
Oyó más gritos a sus espaldas. Intentó correr más deprisa.
Los pies le resbalaban en los adoquines, la piedra relucía de humedad. En dos ocasiones estuvo a punto de caer y sólo lo evitó agitando los brazos como aspas para mantener el equilibrio.
No tenía ni idea de cuánto había corrido ni de dónde se encontraba cuando por fin la venció el agotamiento y se acurrucó en el portal de una casa de inquilinato en una callejuela muy estrecha, cuyos tejados casi se tocaban en lo alto. Oía animales que correteaban, garras rasgando, respiraciones, pero ninguna bota humana en la superficie de la calle, ninguna voz gritando o riendo.
Había alguien cerca de ella, una mujer que más bien parecía un montón de ropa sucia y andrajosa atada con un cordel. Claudine se arrimó a ella, buscando su calor. Quizás incluso podría dormir un poco. Por la mañana ya averiguaría dónde estaba. De momento resultaba invisible en la oscuridad, sólo era otro montón de harapos, igual que todos los demás.
* * *
Hester llegó a la clínica por la mañana y encontró a Squeaky Robinson aguardándola. Acababa de sentarse a su escritorio para revisar las cuentas de las medicinas cuando Squeaky llamó a la puerta y entró sin esperar a que ella contestara. Cerró a sus espaldas. Parecía inquieto y preocupado. Llevaba un papel de carta en la mano. Comenzó a hablar sin siquiera saludar antes.
– ¡Dos días! -dijo bruscamente-. Nada de nada, ni una palabra. Y ahora su marido nos escribe cartas para que regrese a casa.
Agitó el papel a modo de prueba.
– ¿Quién? -preguntó Hester. No hizo comentario alguno sobre sus modales; veía claramente que estaba afligido.
– ¡Su marido! -espetó Squeaky. Miró la hoja de papel-. Wallace Burroughs.
Entonces Hester lo entendió, y se preocupó tanto como él.
– ¿Me está diciendo que Claudine lleva dos días sin aparecer por aquí? ¿Y que tampoco ha estado en su casa?
Squeaky cerró los ojos con una mueca de desesperación.
– ¡Se lo acabo de decir! Ha desaparecido, se ha largado, la muy…
Buscó una palabra lo bastante fuerte para expresar sus sentimientos, pero no encontró ninguna que pudiera emplear delante de Hester.
– Enséñeme la carta.
Hester alargó el brazo y Squeaky se la pasó. De tan sucinta resultaba cortante, pero era muy explícita. Decía que había prohibido a Claudine que siguiera involucrándose en los asuntos de la clínica y que, al parecer, lo había desafiado, pues llevaba dos días con sus noches sin aparecer por su casa ni cumplir con sus obligaciones. Exigía que quienquiera que estuviese al frente de la clínica enviara a Claudine de inmediato a su casa, y que en el futuro se abstuviera de dirigirse a ella y de importunarla pidiéndole ayuda, ni en forma de tiempo ni de dinero.
En otras circunstancias, Hester se habría enfurecido ante la arrogancia de Burroughs, ante su actitud condescendiente y dominante, pero en el tono de la misiva había detectado no sólo un orgullo herido sino sincera preocupación, y no sólo por su propio bienestar sino también por el Claudine.
Читать дальше