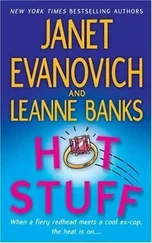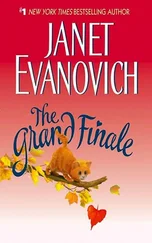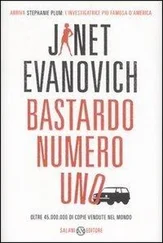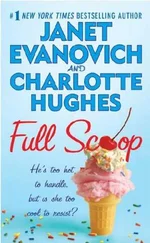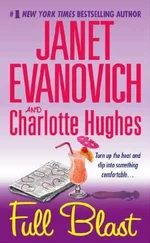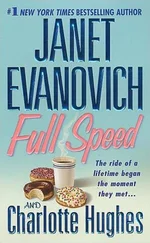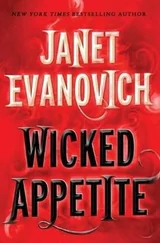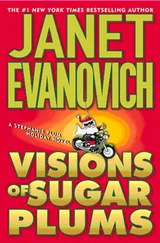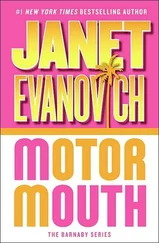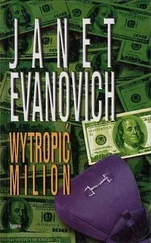Ante los ojos de cualquiera, su madre era una persona muy flexible, pensó Hank, pero cuando se le ponía algo en la cabeza, no había Cristo que la hiciera cambiar de opinión. Hank sabía que el único momento en que su padre alzaba las manos al cielo en señal de capitulación era cuando se veía obligado a someterse a la obstinación de su esposa. Esos momentos podían contarse con los dedos de una mano: la vez que Helen había insistido en ir a Ohio para pasar Navidad con su hermana; cuando decidió remodelar la cocina, y en ocasión de la histerectomía de tía Tootie, en que Helen la invitó a ella y a su perro Snuffy a recuperarse en el cuarto de huéspedes de su casa.
Maggie ya había empacado la mitad de sus cosas cuando Hank regresó de limpiar y ordenar el rancho.
– ¿Qué es esto? -preguntó él-. ¿Por qué estás guardando toda tu ropa en estas cajas?
– Porque me marcho. Tu padre ya te ha otorgado el crédito, de modo que no hay razón para que siga quedándome aquí.
Las espesas y renegridas cejas de Hank se unieron en una mirada ceñuda.
– ¿Qué quieres decir con eso de que ya no hay razón para quedarte? Te he pedido que te cases conmigo.
– No quiero casarme contigo.
– ¿No me amas?
– No he dicho eso -Maggie amontonó una pila de remeras en su maleta-. Dije que no quiero casarme contigo. He pasado demasiados años de mi vida en entornos poco convenientes. Amo a mi madre pero no puedo vivir con ella. Y tampoco puedo vivir contigo.
– ¿Qué hay de malo en mí?
– En ti, nada. Lo negativo es todo lo que te rodea. Tu padre me desaprueba totalmente. Tu mejor amigo me guarda rencor, y tu perro es un malvado con mi gata.
– ¿Eso es todo?
– No, no es todo. Me enloquezco sentada horas y horas, todos los días aquí adentro, mirando los manzanares. No creo haber nacido para esta vida campestre. Si no voy a un centro comercial de inmediato, voy a asfixiarme. Echo de menos la contaminación ambiental. Quiero hablar con alguien que no tenga ese horrendo acento campechano. Tengo antojo de hacer colas y de insultar a alguien. Añoro conducir por una carretera, rodeada por otros autos con conductores que me hagan gestos obscenos.
Hank le puso la mano en la frente.
– ¿Tienes fiebre?
– Este pueblo está lleno de excéntricos.
– Sí, pero en su mayor parte es gente muy buena. Echarías raíces en Skogen, si lo intentas al menos una vez.
– ¡Nunca! -vociferó Maggie-. Jamás me arraigaré en Skogen. Voy a regresar a Riverside. Pediré un empleo en lo de Jake el Grasiento y terminaré de escribir mi libro. Y después me mudaré al Tibet.
– El Tibet ya no es el paraíso que era -le recordó Hank-. Tengo entendido que también tiene sus problemas.
Maggie metió otra pila de ropa en la maleta.
– ¡Uf! Nunca nadie me toma en serio.
– Mentira. Yo siempre te he tomado en serio… hasta ahora. Ahora no te tomo en serio -Aferró la maleta de Maggie y vació todo su contenido sobre la cama-. Hemos hecho un trato que especificaba que serías mi esposa durante seis meses. Espero que cumplas tu palabra.
Maggie sintió que las lágrimas ardían en sus ojos y, furiosa, parpadeó para hacerlas desaparecer. ¿Por qué Hank le hacía tan difícil las cosas? De por sí, ella no tenía genuinas intenciones de marcharse. Lo amaba, aunque parte de lo que le había dicho era cierto. Pensaba que, a largo plazo, sería desdichada en Skogen. Y muy probablemente Hank también lo sería. En consecuencia, formarían una pareja infeliz. Y tal vez con hijos infelices. No, pensó, no quería prolongar lo inevitable. Lo mejor era marcharse de inmediato y empezar a olvidarlo. ¿Acaso Hank no comprendía que cada minuto de su presencia era una agonía para ella?
– No hay razones para que me quede. Sólo estás dificultando las cosas.
Hank colocó el mentón en un ángulo desafiante y obcecado.
– Hemos hecho un trato.
Los ojos de Maggie brillaron con renovada obstinación.
– De acuerdo -dijo él-. Viviré afuera, en el granero, durante los próximos cinco meses. Esos son mis términos.
Maggie ladeó la nariz, en gesto desafiante.
– Bien. Me quedaré. Pero no esperes que lo haga a gusto ni que me dé por vencida. Tengo intenciones de dedicar todo mi tiempo y energías a terminar mi libro. Cumpliré con todas las obligaciones sociales que solicites, pero no me impondrás ninguna necesidad personal. ¿Está claro?
– Como el agua.
Maggie colgó el teléfono y se recostó contra el respaldo de su silla, mirando sin ver por la ventana de su estudio. Si bien eran las primeras horas de la tarde, el sol apenas iluminaba el día. El mundo se presentaba gris y sombrío, tras una espesa cortina de nieve. Los manzanares se habían reducido a blancos montículos que el viento había acumulado en la última tormenta. Los árboles soportaban el frío en silencio, como esqueletos perdidos, distantes del sonido de pisadas mudas y de puertas que se golpeaban al cerrarse, como únicos testigos de la vida en la finca. Era la clase de nevada que, según la experta opinión del pueblo, iba para largo. Pequeños copos secos tamizados caían al suelo. Maggie había aprendido mucho sobre las nevadas: nieve mojada, nieve seca, nevisca, nieve apta para esquí, nieve para andar en trineo, nieve ideal para fabricar muñecos. En otros momentos más felices, la idea la habría extasiado, ya que ella tenía un espíritu muy aventurero. Pero ésas no eran épocas felices. Maggie se sentía sola, a pesar de que la casa estaba llena de gente. Ella misma se lo había impuesto, pues fue la única solución. Durante cinco meses se había recluido en su cuarto, trabajando día y noche en su libro sobre tía Kitty. Hank había respetado su aislamiento; Elsie, en cambio, había refunfuñado bastante. Ahora el suplicio estaba llegando a su fin. En enero se cumplirían los seis meses y ella había alcanzado su objetivo. Había terminado su libro y hasta había logrado venderlo. Acababa de hablar por teléfono con su agente y se había enterado de que era rica. Al parecer, no sólo a ella le había parecido interesante la vida de tía Kitty.
Pero era una victoria sin gloria. La infelicidad la agobiaba. Poner punto final a su relación con Hank la había herido de tal modo que a veces creía estar muerta. Afortunadamente, el libro le había demandado toda su dedicación durante el día, pero ahora que lo había terminado se sentía vacía. Tendría que encarar un nuevo proyecto, se dijo, pero nada le llamaba la atención. Se miró y notó que había adelgazado.
– Patética -comentó a Pompón, enrollada como una bolita en un rincón del escritorio.
Elsie llamó a la puerta y entró.
– Patético -pareció hacer eco-. Todo el mundo está abajo, podando el árbol, y usted aquí como un cadáver.
Maggie sonrió. Cada vez que pasaba por uno de esos momentos de autocompasión, Elsie aparecía para arrancarla de su pesadumbre. Era un poco brutal, pero efectiva. Durante los últimos meses, Elsie había asumido un papel muy importante en su vida, entre reprimendas, abrazos y sopas calientes, se había convertido en un puntal que la mantuvo firme en la lucha.
– Hoy es la fiesta de Navidad -dijo Elsie-. ¿Necesita que le planche el vestido?
Maggie meneó la cabeza. Su vestido estaba bien. Le quedaba un tanto holgado, pero el modelo permitía esas concesiones. De todas maneras, no le importaba demasiado. Las risas retumbaban en las escaleras, mezcladas con el aroma del pino y de la sidra. Los padres de Hank, su tía Tootie, Slick, Ox, Ed, Vern, Bubba y sus respectivas esposas y novias estaban abajo, ayudando con el árbol. Si Maggie hubiera sido una buena esposa, también se habría hecho presente allí. Pero siempre echaba mano de la reiterada excusa -que tenía mucho trabajo con su libro- para refugiarse en su alcoba. Nadie sabía que el famoso libro ya estaba terminado y, mucho menos, que se había vendido.
Читать дальше