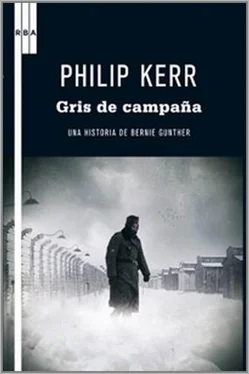– Yo lo seguiré -dije, sin hacerle caso-. Ustedes no. Si creen que lo he perdido, no se asusten. Sólo mantengan la distancia. No intenten buscarlo por mí. Sé lo que hago. Recuerden que me dedicaba a esto para ganarme la vida. Si entra en otro edificio, esperen afuera, no me sigan. Podría tener amigos mirando desde una ventana.
– Buena suerte -me deseó Scheuer.
– Buena suerte a todos nosotros. -Vacié el contenido de mi copa de vino. Luego salí.
Por primera vez en mucho tiempo noté agilidad en mi paso. Las cosas comenzaban a funcionar. No me importaba la lluvia en absoluto. Era una sensación agradable en mi rostro. Refrescante. Me aposté en el portal de un edificio teñido de hollín en la acera opuesta. Un portal frío. El verdadero puesto de un policía, y soplándome las uñas por falta de guantes, me acomodé apoyado en la pared interior. En una ocasión, mucho tiempo atrás, había vivido a no más de cincuenta o sesenta metros de este lugar, en un apartamento en la Fasanenstrasse. Fue durante el largo y caluroso verano de 1938, cuando toda Europa había exhalado un suspiro de alivio colectivo porque la amenaza de la guerra había sido conjurada. Al menos, eso era lo que habíamos creído. Cuando Henry Ford acabó diciendo que la historia es una tontería y que la mayoría de nosotros prefería vivir en el presente, sin pensar en el pasado. O algo parecido. Pero en Berlín resultaba difícil evitar el pasado.
Un hombre bajó las escaleras del edificio y me pidió un cigarrillo. Le di uno y hablamos por un momento, pero mantuve la vista fija en las dos puertas del Am Steinplatz. En el extremo opuesto de la Uhlandstrasse, cerca de la plaza epónima, había un hotel llamado Steinplatz. Los dos establecimientos eran propiedad de las mismas personas, y para mayor confusión de los americanos, compartían incluso el mismo número de teléfono. A mí me venía muy bien la confusión de los americanos.
Dejó de llover y salió el sol, y unos pocos minutos después también lo hizo mi presa. Hizo una pausa, miró al cielo despejado y encendió su pipa, oportunidad que aproveché para mirarlo con mayor detenimiento.
Vestía un viejo abrigo Loden y un sombrero con una pluma de ganso en la cinta de seda, y podía ver los clavos en sus zapatos desde el otro lado de la calle. Era robusto y medio calvo, y ahora llevaba otras gafas. Guardaba, sin ninguna duda, un fuerte parecido con Erich Mielke. Tenía más o menos la misma estatura. Se miró la bragueta, como si acabase de salir del lavabo, y caminó en dirección sur, hacia Kant Strasse. Después de un intervalo prudente lo seguí, con la pequeña cabeza de caballo en una mano.
Me sentía todavía mejor al caminar solo. Bueno, casi solo. Miré alrededor y vi a dos de ellos -Frei y Hamer-, siguiéndome a unos treinta metros de distancia, por los lados opuestos de la acera. No veía a Scheuer y decidí que habría optado por ir a buscar el coche para no tener que caminar cuando, por fin, rastreásemos a nuestro hombre hasta su guarida.
A los americanos no les gustaba caminar más de lo que les gustaba perderse una comida. Desde que había comenzado a pasar mi tiempo con ellos había observado que el americano medio -suponiendo que estos hombres fueran americanos medios- comía más o menos el doble que cualquier alemán medio. Todos los días.
En Kant Strasse el hombre giró a la derecha hacia Savigny Platz; luego, cerca de la parada del metro, un tren se detuvo en la estación elevada, por encima de su cabeza, y él echó a trotar. Yo también, y por los pelos conseguí comprar un billete y subir al tren antes de que se cerrasen las puertas y se pusiese en marcha, en dirección noreste, hacia Old Moabit. Hamer y Frei no tuvieron tanta suerte, y justo cuando el tren se puso en marcha, les vi subir las escaleras de la estación de Savigny Platz. Quizá les hubiese sonreído, si lo que estaba haciendo en aquel momento no hubiese sido tan vital para mi propio futuro y fortuna.
Me senté y miré hacia delante a través de la ventanilla. Mi antiguo entrenamiento policial se había puesto en marcha de nuevo: el oficio de seguir a un hombre sin que se notara. La parte más importante consistía en mantener la distancia, teniendo en cuenta que el hombre podía estar tanto detrás de ti como delante; o, como ahora, en el vagón siguiente. Lo veía a través de la ventanilla de la puerta, enfrascado en la lectura de su periódico. Eso me facilitaba las cosas, por supuesto. El hecho de tenerlo a la vista hacía que pensar en las incomodidades que en esos momentos estarían sufriendo los americanos me resultase más agradable. Scheuer casi había llegado a caerme bien, pero Hamer y Frei eran otra cosa. Me desagrada sobre todo Hamer, aunque sólo fuese por su arrogancia y porque parecía sentir un verdadero rechazo por los alemanes. Bueno, ya estábamos acostumbrados. Pero aun así me molestaba.
Sin mover la cabeza, moví los ojos hacia un lado, como el muñeco de un ventrílocuo. Llegábamos a la estación del Zoo y yo miraba el periódico del vagón siguiente para ver si lo doblaba, pero lo mantuvo abierto y continuó así a través de las estaciones de Tiergarten y Bellevue; pero en Lehrter, por fin, lo dobló y se levantó para apearse.
Bajó las escaleras y caminó hacia el norte, dejando Humboldt Harbour a su derecha. Había varias embarcaciones amarradas, formando una flotilla que se balanceaba suavemente en el agua azul acero del sector británico. Al otro lado de la misma rada se hallaba el hospital de la Charité y el sector ruso. A lo lejos se veía a varios alemanes orientales, o más posiblemente guardias fronterizos rusos, vigilando el puesto de control en la intersección de la Invalidenstrasse y el Canal. Pero nosotros caminábamos hacia el norte, por la Heide Strasse, hasta llegar al sector francés, y una vez allí doblamos otra vez a la derecha por la Fenn Strasse y el triángulo de la Wedding Platz. Me detuve un momento para contemplar las ruinas de la iglesia Dances, donde me había casado con mi primera esposa, y luego vi que mi hombre entraba en un edificio alto, en la parte sur de la Schulzendorfer Strasse, que daba a la vieja fábrica de cerveza abandonada.
No había tráfico en la plaza. Casi tan arruinados como los británicos, los franceses no disponían de dinero para gastárselo en la rehabilitación de los negocios alemanes de este barrio, y mucho menos en la restauración de una iglesia que fue levantada en acción de gracias por la supervivencia de su antiguo enemigo mortal, el káiser Guillermo I, que pudo salvar la vida tras un atentado en 1878.
Me acerqué al edificio en la esquina de la Schulzendorfer Strasse y miré hacia Chausse Strasse. El punto de cruce de la frontera, en la Liesenstrasse, estaba muy cerca de aquí, probablemente al otro lado del muro de la fábrica de cerveza. Miré los nombres en las placas de latón de los timbres y deduje que Erich Stahl se acercaba lo bastante a Erich Stallmacher para que nuestra operación clandestina pudiese funcionar como la habíamos planeado.
BERLÍN, 1954
Nos trasladamos a un pequeño y ruinoso piso franco en la Dreyse Strasse, al este del hospital Moabit, en el sector británico. Scheuer dijo que estaba lo más cerca del apartamento de Stallmacher que nos podíamos arriesgar a estar sin descubrir nuestro juego a los rusos o a los franceses. A los británicos sólo se les informó de que estábamos vigilando a un sospechoso de traficar en el mercado negro.
El plan era sencillo: yo, por ser berlinés, me pondría en contacto con el propietario del edificio de la Schulzendorfer Strasse y alquilaría uno de los apartamentos vacíos usando el apellido de soltera de mi esposa. El propietario, un abogado jubilado de Wilmersdorf, me mostró el apartamento -amueblado por él mismo-, que estaba mucho mejor por dentro de lo que parecía desde afuera. Me explicó que el edificio era propiedad de su esposa, Martha, que había muerto a causa de una bomba el año anterior, cuando visitaba la tumba de su madre en Oranienburg.
Читать дальше