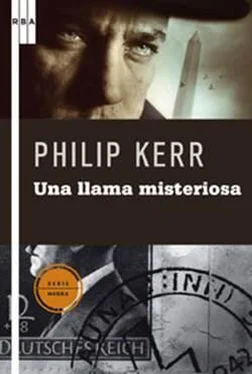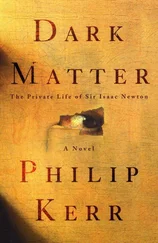– ¿Qué hacen aquí? -dijo con una voz poco inteligible por la tIerna y el alcohol y la falta de dentadura. Sólo le quedaba una pieza dental en la prominente mandíbula superior: un incisivo que parecía el último bolo de pie en la bolera.
– Soy policía -le dije-. Necesitaba consultar con urgencia un viejo archivo. Me temo que no había tiempo para seguir los procedimientos adecuados.
– ¿Es eso cierto? -Hizo señas a Anna-. ¿Y ella qué pinta aquí?
– No es asunto suyo -dije-. Mire, ¿quiere ver mi placa de identificación? Es lo que le dije.
– Usted no es poli. Con ese acento…
– Soy de la secreta. De la SIDE. Trabajo para el coronel Montalbán.
– No sé quién es.
– Los dos dependemos de Rodolfo Freude. A ése sí lo conocerá, ¿no?
– Claro. Fue él quien me dio las órdenes. Ordenes explícitas. Dijo: «Nadie». Y quiero decir: «Nadie». Nadie entra en este lugar sin la autoridad expresa, por escrito, del presidente. -Sonrió-. ¿Tiene alguna carta del presidente? -Reptó hacia mí y me cacheó, dándole la vuelta a mis bolsillos rápidamente con los dedos. Sonrió y dijo-: Parece que no.
Al verlo más de cerca no me sentí inclinado a cambiar impresiones con él. Parecía inferior y mediocre. Pero no había nada mediocre en la pistola que empuñaba. Eso sí que era especial. Una Police Special de calibre treinta y ocho, con cañón de cinco centímetros y bonito pavón azul brillante. Era lo único que tenía en perfecto estado de funcionamiento. Se me pasó por la cabeza enfrentarme a él mientras registraba mis bolsillos. Pero la Special me hizo cambiar de idea. Encontró mi arma y la arrojó al suelo. Hasta encontró el estilete en mi bolsillo de la chaqueta. Pero no encontró el cuchillo de gaucho escondido bajo mi cinturón en la parte inferior de la espalda.
Se alejó y cacheó a Anna, manoseando sobre todo sus pechos, cosa que le dio alguna idea.
– Qué linda, nena -le dijo-. Quítate la chaqueta y la camisa.
Ella le clavó la mirada con insolencia muda y, al ver que no ocurría nada, él echó mano del arma y la presionó contra el cuello de Anna, justo debajo de la barbilla.
– Será mejor que lo hagas, linda, o te vuelo la cabeza.
– Haga lo que le dice, Anna. No bromea.
El hombre sonrió mostrando su boca de un solo diente y dio un paso atrás para disfrutar de las vistas mientras ella se desnudaba.
– El sostén también. Quítatelo. A ver esas tetitas.
Anna me miró desesperada. Le indiqué por señas que lo hiciese. Se desabrochó el sostén y lo dejó caer al suelo.
El hombre se relamía los labios al contemplar los pechos desnudos.
– Qué lindas -dijo-. Qué tetitas tan lindas. Las tetas más lindas que he visto en mucho tiempo.
Presioné la columna vertebral contra el cinturón y sentí la presencia de la funda del cuchillo. Me preguntaba si sería capaz de lanzar un cuchillo, sobre todo uno como aquél, como de tabla de carnicero.
El hombre con un solo diente se acercó más a Anna e intentó pellizcarle uno de los pezones entre el índice y el pulgar; pero ella se encogió hacia atrás, protegiéndose con los antebrazos.
– Estate quieta -dijo, retorciéndose con nerviosismo-. Quédate quieta o te pego un tiro, linda.
Anna cerró los ojos y dejó que le agarrase el pezón. Al principio sólo lo sobaba con los dedos como quien lía un cigarro. Pero luego empezó a estrujarlo con fuerza. Lo vi en la cara de Anna. Y en la del tipo, que sonreía con placer sádico, disfrutando del dolor que le infligía. Anna lo soportó en silencio durante un rato, pero eso a él sólo le inducía a apretar más, hasta que al fin, gimoteando, Anna le rogó que parase. Y él lo hizo. Pero sólo para estrujarle el otro pezón.
Para entonces yo ya tenía el cuchillo en la mano. Me lo escondí en la manga. Había demasiada distancia entre el hombre y yo para atacarle cuchillo en mano. Lo más probable es que me pegase un tiro, y luego a ella la violase y la matase. Era mucha pistola para correr ese riesgo. Pero tirar el cuchillo era arriesgado también.
Dejé que el cuchillo se deslizase por la palma de mi mano y agarré la hoja como un martillo.
Anna cayó de rodillas, gimoteando de dolor, pero él la agarraba con fuerza, contorsionando la cara con placer horrendo, disfrutando cada segundo de la agonía que estaba escrita en la cara de Anna.
– Cerdo -dijo ella.
Ésa era mi oportunidad y, avanzando un paso hacia delante y apuntando con los dos brazos directamente a mi objetivo, arrojé el cuchillo, impulsándome con toda la cadera y el ímpetu del brazo. Apunté a su costado, justo debajo de la mano estirada que seguía retorciendo el pezón.
Lanzó un grito. El cuchillo aparentemente se le clavó en las costillas, pero al instante lo tenía en la mano. Lo soltó y el cuchillo cayó al suelo. Al mismo tiempo me disparó y falló. Sentí que la bala me rozaba la cabeza. Rodé rápidamente hacia delante esperando encontrarme frente al cañón de cinco centímetros o algo peor. En cambio, me encontré delante de un hombre que ahora estaba a cuatro patas, tosiendo sangre en el suelo entre las manos, y luego se ovilló como una bola con la mano en el costado. Eché un vistazo al cuchillo y, al ver la sangre en el filo, supuse que le había perforado el costado varios centímetros antes de que se lo extrajera del torso.
Parecía que mi proximidad le hacía olvidar el dolor y la angustia de la herida. Retorciendo todo su cuerpo hacia un lado, intentó volver a disparar, pero esta vez sin levantar el antebrazo de la puñalada del costado.
– ¡Cuidado! -gritó Anna.
Pero yo ya estaba encima de él, forcejeando para arrancarle el arma de la mano sangrienta mientras disparaba tiros inofensivos hacia el techo. Anna gritó. Le pegué un fuerte puñetazo en la sien, pero el hombre ya no estaba para peleas. Me alejé de puntillas, intentando evitar el charco de sangre que se extendía por el suelo como un globo rojo que se expande. Todavía no estaba muerto, pero yo sabía que no tenía salvación. La hoja le había seccionado una arteria importante. Como una bayoneta. Por la cantidad de sangre que había en el suelo era evidente que moriría en cuestión de minutos.
– ¿Se encuentra bien? -Recogí el sujetador de Anna y se lo di.
– Sí -susurró. Se tapaba los pechos con las manos y tenía los ojos llenos de lágrimas. Miraba al hombre, casi como si le diese lástima.
– Vístase -dije-. Tenemos que irnos ya. Alguien puede haber oído los disparos.
Me guardé el arma del tipo debajo del cinturón, enfundé la mía, guardé los faros en el bolso de Anna y recogí los dos cuchillos. Luego eché un vistazo alrededor en busca de cualquiera de esos objetos en los que podrían hincar el diente un poli. Un botón. Un mechón de pelo. Un pendiente. Las pequeñas manchas de color en un lienzo, como Georges Seurat, que tanto le gustaba a Ernst Gennat. Pero no había nada. Sólo estaba él, exhalando los últimos suspiros. Un cadáver que aún no lo sabía.
– ¿Y él? -, preguntó Anna, abotonándose la camisa-. No lo podemos dejar aquí.
– Está acabado -dije-. Cuando llegue la ambulancia ya estará muerto. -La cogí por el brazo y la impulsé elegantemente hacia la puerta y luego apagué laluz-. Con un poco de suerte, cuando alguien lo encuentre, las ratas habrán borrado las pruebas.
Anna separó mi mano de su brazo y encendió de nuevo la luz.
– Se lo dije. No me gustan las ratas.
– ¿Y si manda de paso un mensaje en Morse? -le dije-. Para que se enteren de que hay alguien aquí dentro. -Pero dejé la luz encendida.
– Es un ser humano -dijo Anna, volviendo al cuerpo en el suelo. Intentando apartar los zapatos de la sangre, se agachó y, con un gesto de impotencia, me miró como rogándome alguna pista sobre lo que íbamos a hacer después.
Читать дальше