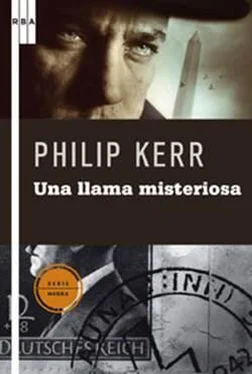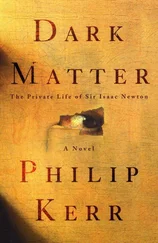– Ya entiendo. Un capullo que dé mala fama a los demás capullos como nosotros, ¿eh?
– Exacto, ésa es la idea.
– Veamos. Está Erwin Fleiss. Buena pieza. De Innsbruck. Soltó un chiste de muy mal gusto sobre un pogromo judío que se organizó aquí en 1938. Tenemos un par de gauleiters , uno de Brunswick y el otro de Estiria. Un general de la Luftwaffellamado Kramer, y otro colega que formaba parte de la escolta de Hitler. Desde luego hay muchos más en la sede central de Buenos Aires. Probablemente pueda averiguar muchas cosas sobre ellos cuando trabaje allí, pero, como te digo, todavía falta un tiempo. -Frunció el ceño-. ¿Y quién más? Pues está también Wolf Probst. Sí, es un tipo despiadado, creo. A ése convendría echarle un ojo.
– En concreto busco a un hombre que pueda haber vuelto a asesinar después de su llegada a Argentina.
– Entiendo. Nada mejor que un ladrón para atrapar a otro ladrón, ¿no?
– Algo así -dije-. El tipo de hombre que busco es alguien que probablemente disfruta con la crueldad y se divierte matando.
– No me viene ninguno a la mente -dijo Geller-. Lo siento. O sea, Ricardo es un cabrón, pero no un psicópata. No sé si me entiendes. Mira, ¿por qué no le preguntas a él? Habrá estado en campos de exterminio y habrá visto cosas horribles. Habrá conocido a gente horrible. Probablemente los mismos tipos que buscas.
– No sé -dije.
– ¿No sabes qué?
– Si colaborará.
– Un pasaporte es un pasaporte. Los dos sabemos lo que vale después de haber estado mordiéndonos las uñas en un sótano de Génova. Ricardo también.
– Ese pueblo donde vive…
– La Cocha.
– ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar allí?
– Por lo menos dos horas, dependiendo del río. Últimamente ha llovido mucho por estos lares. Puedo llevarte en coche si quieres. Si salimos ahora podemos volver antes de que anochezca. -Geller se rió.
– ¿Por qué te ríes?
– Será divertido ver la cara de Ricardo cuando le digas que trabajas en la policía. Se va a llevar una alegría.
– ¿Nos compensará las dos horas de viaje?
– Yo no me lo perdería por nada del mundo.
El coche de Geller era un Jeep de color albaricoque: sólo cuatro ruedas muy resistentes, una columna de dirección alta, dos asientos incómodos y una puerta trasera. No habíamos recorrido mucho trayecto cuando comprendí por qué conducía en un vehículo. así. Al sur de Tucumán las carreteras eran poco más que pistas de tierra que atravesaban inmensas extensiones de caña de azúcar, donde sólo los ingenios, los molinos industriales de las grandes compañías azucareras, nos recordaban que no estábamos en el fin del mundo. Cuando llegamos a La Cocha era imposible imaginar un lugar más alejado de Alemania y del largo brazo de la justicia militar aliada.
Si Tucumán era una ciudad con olor a mierda de caballo, La Cocha era su prima menor, con olor a mierda de cerdo. Infinidad de cerdos deambulaban por las calles enlodadas cuando nuestro Jeep entró a trompicones en el lugar, dispersando a las gallinas como una bomba de mortero de c1oqueos y plumas, y llamando la atención de numerosos perros cuyas prominentes cajas torácicas no entorpecían su propensión al ladrido. De una alta chimenea emanaba una nube de humo negro y, en su base, había un horno abierto. Supuse que Eichmann se sentiría a sus anchas en un lugar así. Un hombre metía el pan en el horno y lo retiraba con una pala de madera de mango largo. En su excelente castellano, Geller preguntó al panadero dónde estaba la casa de Ricardo Klement.
– ¿Se refiere al nazi? -preguntó el panadero.
– El mismo -dijo Geller, mirándome con un gesto burlón.
Con un dedo que era todo nudillo y uña sucia, como si perteneciese a un orangután aprendiz de brujo, el panadero señaló un blocao de dos plantas, sin ventanas visibles, no muy lejos de allí, después de un pequeño taller de reparación de automóviles.
– Vive en la villa -dijo el panadero.
Recorrimos en coche una corta distancia por la pista de tierra y paramos entre una cuerda de la ropa y un excusado exterior, de donde emergió Eichmann, presuroso, con un periódico en la mano y abrochándose los pantalones. Le seguía un fuerte olor a cloaca. Era evidente que le había alarmado el ruido del Jeep. El alivio que sintió, al ver que no éramos militares argentinos que veníamos a detenerlo y entregarlo a un tribunal de crímenes de guerra, rápidamente dio paso a la irritación.
– ¿Qué demonios hace usted aquí? -dijo, torciendo el labio de un modo que me resultó bastante peculiar. Era extraño, pensé, que una parte de su cara tuviese una apariencia bastante normal, o plácida, incluso, y en cambio la otra fuese retorcida y malévola. Era como estar con Doctor Iekyll y Mister Hyde al mismo tiempo.
– Como estaba en Tucumán, decidí acercarme a ver cómo le iba -dije con afabilidad. Abrí mi cartera y saqué un cartón de Senior Service-. Le he traído unos cigarrillos. Son ingleses, pensé que no le importaría.
Eichmann me dio las gracias con un gruñido y cogió el cartón.
– Será mejor que entren en la villa -dijo a regañadientes. Abrió un alto portón de madera, necesitado de varias manos de pintura verde, y entramos. Desde el exterior las cosas no auguraban nada bueno. Llamar villa a aquel blocao era como confundir un castillo de arena infantil con e! Schloss Neuschwanstein. Dentro, en cambio, la cosa mejoraba. Los ladrillos de las paredes tenían un revestimiento de yeso y el suelo era llano, enlosado, cubierto con alfombras indias baratas. No obstante, un par de ventanas con barrotes daban al lugar un aspecto adecuadamente penal. Aunque Eichmann hubiera eludido la justicia aliada, no llevaba lo que se dice una vida de lujo. Una mujer medio desnuda se asomó por una puerta. Irritado, Eichmann le lanzó una mirada fulminante y la mujer desapareció.
Me acerqué a una de las ventanas y, al asomarme, vi un jar-. dincillo bien cultivado. Había conejeras con varios conejos que probablemente criaban para comer, y algo más lejos, un viejo De Soto negro con tres ruedas. Parece que Eichmann no se planteaba la posibilidad de una rápida huida.
Cogió una enorme tetera que había en una cocina económica de hierro fundido y vertió agua caliente en un par de mates huecos.
– ¿Un mate? -nos preguntó.
– Sí, por favor -respondí. Desde mi llegada a Argentina no había probado esa cosa, pero todo el mundo la bebía.
Metió un par de pajitas metálicas en los mates y nos los pasó.
Tenía azúcar, pero sabía un poco amargo, como té verde con espuma. Era como beber agua con un cigarrillo dentro, pensé, pero a Geller le gustaba. Y a Eichmann también. En cuanto Geller se acabó el mate, se lo entregó a nuestro huésped, que añadió algo más de agua y, sin cambiar la pajita, bebió también.
– ¿Y qué le trae por aquí? -me preguntó-. No será una mera visita de cortesía.
– Trabajo para la SIDE -dije-. El Servicio de Información peronista.
Le tembló e! párpado como una bombilla a punto de fundirse. Intentó que no se le notase, pero sabíamos lo que pensaba. Adolf Eichmann, el coronel de las SS y estrecho confidente de Reinhard Heydrich, estaba condenado a realizar peritajes hidrológicos en el culo del mundo, mientras yo disfrutaba de cierto poder e influencia en un ámbito laboral que Eichmann consideraba suyo. Gunther, el renuente hombre de las SS, adversario político, ocupaba el puesto que le correspondía a él, a Eichmann. No dijo nada. Hasta insinuó una sonrisa. Era como si algo se le hubiera atascado en el puente de la nariz.
– Supuestamente me encargo de decidir quiénes de nuestros camaradas merecen un certificado de buena conducta -dije-. Se necesita para solicitar un pasaporte en este país.
Читать дальше