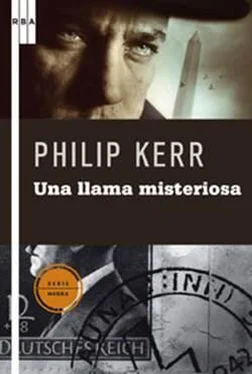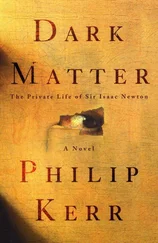– Suena bien. -Encendió un cigarrillo-. ¿Lo va a aceptar?
– Creo que voy a esperar a ver qué pasa en las elecciones.
– ¿Quiere un consejo?
– Sí.
– Si puede, quédese en el cuerpo. Los judíos, liberales, comunistas van a necesitar policías cordiales como usted.
– Lo tendré en cuenta.
– Le hará un favor a todo el mundo. Sabe Dios cómo será la policía si todos los que se quedan son cochinos nazis.
– ¿Y por qué quería verme?
– Weiss me habló del caso en el que está trabajando. El asesinato de Anita Schwartz. Tuvimos un caso similar en Munich.
¿Conoce Munich?
– Un poco.
– Hace unos tres meses, apareció muerta una chica de quince años en el parque de Schloss. Le habían arrancado casi todo lo que tenía dentro de las bragas. Toda la bolsa del amor y la vida. Un trabajo muy minucioso, también. Como si lo hubiera hecho un cirujano. La chica se llamaba Elizabeth Bremer e iba al instituto de Schwabing. También de buena familia. Su padre trabaja en la Aduana, en Landsberger Strasse. La madre es bibliotecaria en algún tipo de biblioteca latina de Maximiliaenum. Weiss me habló de su caso. Me dijo que la chica era puta de vez en cuando. -Herzefelde hizo un gesto negativo-. Elizabeth Bremer no tenía nada que ver. Era buena alumna con excelentes perspectivas de futuro. Quería ser médico. Lo único que se le podía echar en cara era un novio mayor. Era profesor de patinaje en el Prinzregenten Stadium. Por eso se conocieron. De todos modos, aunque le apretamos las tuercas, no confesó nada. Él no lo hizo. Tenía una coartada muy sólida el día de la muerte. Según él, dejaron de salir antes de la muerte de la chica. Estaba bastante deshecho por eso. Según nos dijo, ella lo mandó a paseo porque lo sorprendió leyendo su diario. Así que él volvió a Gunzberg a ver a su familia y recuperarse del golpe.
Herzefelde esperó mientras pasaba por encima el tren en SBahn.
– Teníamos una lista de posibles sospechosos -continuó, después de que pasase el tren-. Naturalmente los investigamos uno a uno, pero sin ningún resultado. Pensé que el caso había caído en saco roto hasta que Weiss me habló de la víctima de este otro crimen.
– Me gustaría ver esa lista -dije-. Junto con el resto del expediente.
– La ley estatal prohíbe el envío de documentos sobre el caso por correo -dijo Herzefelde-. No obstante, nada impide que venga usted a Munich a examinarlos. Podría alojarse en mi casa,
– Me temo que no es posible -le dije-. No puedo alojarme en la casa de un judío. -Hice una pausa, durante el tiempo suficiente para alterar el apuesto semblante de Herzefelde-. A menos que primero se haya alojado en la mía. -Sonreí-. Vamos. Venga conmigo y recoja su maleta en Alex. Se queda conmigo esta noche.
BUENOS AIRES. 1950
Era la hora de comer y el café del Hotel Richmond estaba atestado de porteños famélicos. Bajé al sótano, encontré una mesa vacía y coloqué las piezas en un tablero de ajedrez. Pretendía jugar una partida solitaria, sin ningún otro contrincante. Supuse que así tendría más oportunidades de ganar. Además, necesitaba despejarme la cabeza después de escuchar las batallitas y los crímenes de guerra de los viejos nazis, que empezaban a deprimirme.
Intenté no mirarla, pero era casi imposible. Era asombrosamente guapa. Los ojos la seguían como vacas trotando detrás de una lechera. Me costaba mucho no mirarla, sobre todo porque no me quitaba el ojo de encima. Pero no me hice ilusiones. Calculé que por mi edad podía ser su padre. Tenía que haber algún error. Era alta y delgada con una melena negra y rizada espectacular. Sus ojos tenían la forma y el color de las almendras recubiertas de chocolate. Vestía una chaqueta entallada de tweed, ceñida en la cintura, y una falda larga de tubo a juego. Su figura era perfecta para los que las prefieren con complexión de purasangres. Casualmente era mi caso.
Se acercó hasta mi mesa, perforando con los altos tacones la madera pulida del sótano del Richmond como el lento tictac de un reloj de pared. El perfume caro llegó hasta mis pituitarias. Fue un cambio agradable después del olor a café y cigarrillos y mi dispéptica mediana edad.
En cuanto empezó a hablar conmigo, supe que no me había confundido con otro. Hablaba castellano. Eso me gustó. Significaba que tenía que prestar especial atención a sus labios y a la pequeña lengua rosácea que se apoyaba en sus dientes de yeso.
– Perdone que le interrumpa la partida, señor -me dijo-. ¿Pero es usted Carlos Hausner, por casualidad?
– Sí.
– ¿Puedo sentarme y hablar con usted un momento?
Eché un vistazo a mi alrededor. A tres mesas de distancia, Melville, el escocés bajito, jugaba al ajedrez con un hombre cuyo rostro de cuero marrón parecía curtido a caballo. Dos porteños más jóvenes, con botas de tacón cubano y cinturones con hebilla de plata, estaban enzarzados en una partida de billar bastante vigorosa. Ponían tal vitalidad en las estruendosas tacadas como Furtwrangler al frente de la Kaim Orchestra. Las miradas se concentraban en sus respectivos juegos, pero los oídos y la atención, según las tradiciones firmemente masculinas del Richmond, se fijaban en nosotros.
– Mi adversario -dije, negando con la cabeza-, el Hombre Invisible, se irrita un poco cuando alguien se le sienta en las rodillas. Será mejor que subamos.
La dejé pasar delante. Era el gesto cortés pertinente, pero además me daba la oportunidad de examinar las costuras de sus medias. Eran rectas, como diseñadas con teodolito. Por suerte sus piernas no eran así. Tenían mejores curvas que la Mille Miglia y probablemente no menos difíciles de sortear. Cuando uno se toma un café con la mujer más guapa que se ha topado en varios meses, hay cosas mejores que hacer que beberse el café. Me cogió un cigarrillo y se lo encendí. Fue otra excusa para prestar atención a su gran boca sensual. A veces creo que por eso los hombres inventaron el acto de fumar.
– Me llamo Anna Yagubsky -me dijo-. Vivo con mis padres en Belgrano. Mi padre era músico en la orquesta del Teatro Colón. Mi madre vende cerámica inglesa en una tienda de Bartolomé Mitre. Los dos son inmigrantes rusos. Llegaron aquí antes de la Revolución, escapando del zar y sus pogromos.
– ¿Habla ruso, Anna?
– Sí, con soltura. ¿Por qué?
– Porque yo hablo mejor ruso que español.
Sonrió tímidamente y nos pasamos al ruso.
– Soy letrado -explicó-. Trabajo en una oficina junto a los juzgados de la calle Talcahuano. Una persona, un amigo mío de la policía, da igual cómo se llame, me habló de usted, señor Hausner. Me dijo que antes de la guerra usted era un famoso detective en Berlín.
– Es cierto. -No me pareció muy ventajoso llevarle la contraria. Nada ventajoso. Tenía interés en que me viese con buenos ojos, máxime cuando ni yo mismo me veía con buenos ojos cada vez que me miraba en el espejo. Y no me refiero sólo a mi aspecto físico. Todavía no había perdido el pelo. Y no era todo canas. Pero mi cara ya no era la de antes y mi barriga era mucho más grande que nunca. Cuando me despertaba por las mañanas estaba tieso, pero justo donde no debía ni por los motivos más deseables. Y tenía cáncer de tiroides. Aparte de eso, estaba hecho un dandi estupendo.
– Que era un famoso detective y que ahora trabaja para la policía secreta.
– No sería buen policía secreto si reconociese que eso es cierto, ¿verdad?
– No, supongo que no -dijo la mujer-. De todos modos, trabaja allí, ¿verdad?
Desplegué mi sonrisa más enigmática, la que no mostraba mi dentadura.
– ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Yagubsky?
– Por favor, Ilámeme Anna, Por si no lo ha adivinado todavía, soy judía. Es una parte importante de mi vida.
Читать дальше