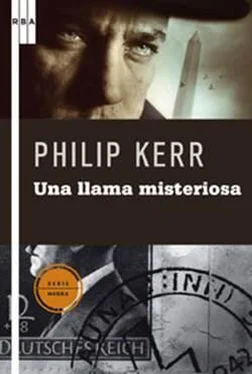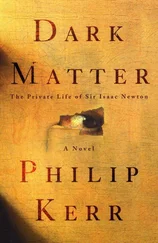Al salir, crucé la calle y compré tabaco. Delante del estanco había seis hombres con pancartas electorales. Una era a favor de Bruner y el SPD, dos de Thalmann y los comunistas, y tres de Hitler. En conjunto, las perspectivas de futuro de la República no eran mejores que las mías.
En 1932 no iba mucho al cine. Si hubiera ido más, tal vez no me hubiesen engañado tan fácilmente. Había oído hablar de la película M de Fritz Lang, porque en ella salía un detective supuestamente basado en Ernst Gennat. Eso pensaba Gennat, al menos. Sin embargo, entre unas cosas y otras, me la perdí mientras estuvo en cartel. Seguían poniéndola en el Union Theatre, pero durante el verano siempre tenía que hacer algo más importante que pasarme la tarde viendo una película. Como, por ejemplo, investigar un crimen. La víspera del día en que ocurrió, estuve toda la noche examinando casos de asesinatos políticos en Wedding y Neukolln. Las descripciones aportadas por los testigos eran muy imprecisas, como cabía esperar. Al fin y al cabo, todos los criminales parecen iguales cuando visten camisa marrón. Ésta es mi disculpa. Pero una cosa es segura: la gente que me tendió la emboscada había visto la película.
Cuando salía de mi edificio de apartamentos, un niño vino corriendo hasta mi coche. No estaba seguro de si había visto antes al chaval, pero, aunque lo hubiese visto, no creo que lo hubiera reconocido. Todos los chicos del barrio de Scheuneviertel se parecían. Éste iba descalzo y era rubio, de pelo corto, con ojos azules. Llevaba unos pantalones cortos de color gris, camisa gris, y lucía dos velas sobre el labio superior. Supuse que tendría unos ocho años.
– Una chica que conozco se acaba de ir con un señor muy raro -dijo-. Se llama Lotte Friedrich y tiene doce años y el tío no es de por aquí. Era un señor bastante asqueroso con pinta rara. Es el mismo hijoputa que intentó darle ayer unos caramelos a mi hermana, si se iba de paseo con él. -El chaval me tiró de la manga con apremio y señaló hacia el oeste, por la Schendelgasse, hasta que al fin accedí a echar un vistazo-. ¿Los ve? La del vestido verde y el del abrigo. ¿Los ve?
Al otro lado de Alte Schonhauserstrasse había un hombre y una niña. El hombre tenía la mano en el cuello de la chica, como si la guiase hacia algún lugar. El abrigo resultaba un tanto sospechoso, pues hacía bastante calor.
Normalmente habría sido más suspicaz con el chaval. Pero no todos los meses aparecía muerta una adolescente sin la mitad de sus entrañas. Nadie quería que volviese a ocurrir.
– ¿Cómo te llamas, hijo?
– Emil.
Le di diez pfennigs y señalé hacia Bülow Platz.
– ¿Sabes ese coche blindado que hay delante de la sede de los rojos?
Emil asintió y se limpió los mocos con la manga de la camisa.
– Quiero que vayas allí y le digas al hombre de la Schupo, el que está en el coche blindado, que el comisario Gunther de Alex está siguiendo a un sospechoso en Mulackstrasse y le pide que vaya como refuerzo. ¿Entendido?
Emil asintió de nuevo y salió corriendo hacia la Bülow Platz.
Caminé rápido hacia el oeste, desenfundado mi Parabellum por el camino, porque al cruzar hacia Mulackstrasse entraba en el territorio de los Guardianes de la Verdad. Tal vez era poco precavido, pero tonto, no.
El hombre y la chica también caminaban rápido. Apreté el paso y llegué a la Mulackstrasse justo a tiempo de oír un grito y ver que el hombre cogía a la chica brazos y se escabullía en el Ochsenhof. En aquel momento probablemente debería haber esperado a la Brigada Veintiuno con su coche blindado. Pero no podía quitarme de la cabeza a Anita Schwartz y la chica del vestido verde. Además, cuando miré hacia atrás, hacia el lugar del que venía, aún no se veía ni rastro de la caballería. Saqué el silbato, soplé varias veces y esperé a que hubiera algún indicio de que venían. Pero no ocurrió nada. A la Veintiuno le traía sin cuidado la idea de perseguir a un sospechoso en la zona más descontrolada de Berlín, o acaso no se habían tragado la historia que les había contado Emil. Probablemente era una combinación de las dos cosas.
Eché mano de la Parabellum, entré por una puerta estrecha y subí unas escaleras oscuras.
El Ochsenhof, también llamado la Parrilla, o el Establo, era el lugar donde vivían algunos de los peores animales de Berlín, un edificio de mala muerte que ocupaba doce mil metros cuadrados, un bloque marginal del siglo pasado, con más entradas y salidas que un queso suizo. Las ratas recorrían los balcones por la noche; los perros y los niños salvajes las cazaban por deporte con escopetas de aire comprimido. Los antros de los sótanos albergaban destilerías ilegales y, en los patios traseros de granito, cómicamente llamados «prados», había colonias de chabolas hechas con cajas de embalaje, donde vivían algunos de los numerosos sin techo y desempleados de la ciudad, bajo las cuerdas de una ropa gris. En un lóbrego hueco de escalera nauseabundo, iluminado por una lámpara de gas, encontré a un grupo de jóvenes que jugaban a las cartas y compartían colillas.
Observé a los jugadores de cartas y ellos observaron el as de nueve milímetros que tenía en la mano.
– ¿Habéis visto a un hombre que acaba de entrar? -pregunté-. Llevaba un abrigo de color claro y sombrero. Con él iba una chica de unos doce años con un vestido verde. Probablemente la ha secuestrado.
Nadie dijo nada. Pero me escuchaban. Más vale escuchar cuando el que habla va armado.
– Puede que tenga algún hermano como vosotros -añadí.
– Nadie tiene un hermano como él-bromeó una voz.
– A lo mejor se enfada si a su hermanita la cortan en rebanadas y luego se la zampa un caníbal del edificio -dije-. ¿No creéis?
– Estos guris -dijo otra voz en la penumbra-. Son los últimos que todavía se preocupan por algo aquí en Berlín.
– Atravesaron el prado -dijo el que repartía las cartas, señalando con un pulgar.
Subí corriendo unos escalones y salí al patio negro. Parecía un gran marco de piedra gris para el cielo azul brillante. Algo pasó silbando cerca de mi oído izquierdo y oí una explosión tan fuerte como un camión disparando una bala de fusil de ocho milímetros. Al cabo de medio segundo, mi cerebro registró la imagen subliminal de un destello procedente del balcón del tercer piso y me impulsó a esconderme detrás de unas sábanas que ondeaban en la cuerda de la ropa. No me quedé ahí. En cuanto repté varios metros a gatas, oí otro disparo y algo se sacudió a través de la sábana donde había estado arrodillado. Seguí gateando hasta el extremo de la cuerda de la ropa y luego salí disparado como Georg Lammers hacia la relativa seguridad de otras escaleras. Varios hombres harapientos encogidos en las sombras me miraron con temor. No les hice caso y subí corriendo al tercer piso. No había ni rastro de pistoleros, a no ser que contase un par de zapatos fuertes que bajaban de tres en tres otras escaleras. Furioso, seguí el ruido de los zapatos. Varias personas se habían asomado por los balcones de la Parrilla para ver qué era ese alboroto, pero los más sensatos se quedaron tranquilamente en sus pocilgas.
Al llegar abajo, hice una breve pausa y luego empujé un par de planchas inclinadas contra la pared y salí al patio para atraer el fuego del fusilero. Para entonces ya me había hecho a la idea de que era un fusil alemán. Mauser Gewehr 98 de 7,97. Lo había oído tanto durante la guerra que me sabía perfectamente el nombre completo. El 98 era un arma bastante precisa pero inadecuada para el fuego rápido, debido a su peculiar sistema de cerrojo. Y, en los varios segundos que tardó en mandar otro tiro al garete, salí de las escaleras y disparé. Una Parabellum de nueve milímetros no es nada lenta, desde luego.
Читать дальше