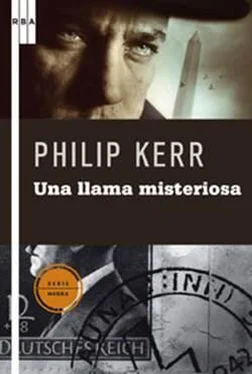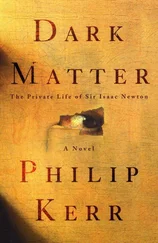Pedro Olmos era de Dresden. Conoció a Geralda en Buenos Aires y se casó con ella. Tenían varios perros y gatos, pero hijos no. Eran una pareja atractiva. Geralda no hablaba alemán, y, probablemente por ello, Pedro me confesó que mantuvo una relación más que amistosa con Coco Chanel cuando estuvo destinado en París. Tenía mucha labia. Hablaba excelente español, francés y algo de polaco, y por eso, según me dijo, trabajaba en el departamento de viajes de Osram. Tanto él como Geralda estaban muy preocupados por la población de perros callejeros de la ciudad, que era considerable, y tenían una subvención municipal para recogerlos y gasearlos. Parecía una ocupación inusual para una mujer que se describía como amante de los animales. Incluso me llevó al sótano y me mostró el dispositivo de matanza de seres humanos que utilizaba. Era una simple caseta de metal, provista de una puerta sellada con goma y adherida a un generador de gasolina. Geralda me explicó meticulosamente que, cuando los perros morían, quemaba los cuerpos en el incinerador de la casa. Parecía muy orgullosa de su «servicio humanitario» y lo describió de una manera que me hizo pensar que ignoraba la existencia de las furgonetas de gas. Conociendo el pasado de Olmos en las SS, no era muy difícil suponer que la idea había sido suya.
A Pedro Olmos le formulé la misma pregunta que a Vaernet. Si conocía a algún antiguo camarada residente en Argentina al que considerase intolerable.
– Oh, sí. -Olmos respondió con prontitud, y empezaba a percatarme de que entre los viejos camaradas no había mucha lealtad-. Sólo puedo darle el nombre de una persona así. Probablemente el hombre más peligroso que he conocido. Se llama Otto Skorzeny.
Intenté disimular mi sorpresa. Naturalmente, yo también conocía a Otto Skorzeny. Raros eran los alemanes que no habían oído hablar del osado militar que rescató a Mussolini en la cima de una montaña en 1943. Yo recordaba haber visto fotografías suyas en todas las revistas, con la cara llena de cicatrices, cuando Hitler le concedió la Cruz de Caballero. Desde luego, tenía pinta de ser un hombre peligroso. El problema era que Skorzeny no aparecía en la lista de nombres que me había dado el coronel y, hasta que Olmos lo mencionó, no tenía ni idea de que seguía vivo, y mucho menos en Argentina. Un asesino implacable, sí. ¿Pero psicópata? Decidí preguntar por él a Montalbán la siguiente vez que lo viera.
Entretanto, Pedro Olmos pensó si conocía a alguna otra persona indigna del certificado de buena conducta. Empezaba a parecerme que la Ruta de las Ratas, como llamaban los americanos a organizaciones como Odessa y los Viejos Camaradas, cuyo cometido era ayudar a los nazis a escapar de Europa, tenía un nombre bastante adecuado. El hombre en el que pensó Olmos se llamaba Kurt Christmann.
Christmann me pareció interesante porque era de Munich y había nacido en 1907, de modo que tenía veinticinco años cuando ocurrió el asesinato de Anita Schwartz. Contaba ya cuarenta y tres. Era abogado, aunque ahora trabajaba en el banco Fuldner, en la avenida Córdoba. Vivía en un confortable apartamento de la calle Esmeralda y, cinco minutos antes de reunirme con él, lo tenía marcado como mi sospechoso definitivo. Había dirigido un destacamento criminal en Ucrania. Durante un tiempo yo estuve también en Ucrania, por supuesto. Eso nos dio un tema de conversación. Algo que pude utilizar para ganarme su confianza y tirarle de la lengua.
Christmann, un tipo rubio, con gafas sin montura y esbeltas manos de músico, no era de esas bestias rubias que hemos visto en alguna película de Leni Riefenstahl. Era de esa clase de personas que caminan en silencio por una biblioteca de derecho con un par de libros bajo el brazo. Antes de ingresar en las SS en 1942, trabajó para la Gestapo en Viena, Innsbruck y Salzburgo, y yo lo había caracterizado como el típico nazi ansioso de medallas y ascensos, como otros muchos que había conocido. No tanta sangre ni tanto hierro como lejía y baquelita.
– ¿Así que usted también estuvo en Ucrania? -dijo en tono de camaradería-i-, ¿En qué parte?
– En la Rutenia Blanca. Minsk. Lvov. Lutsk. Por ahí.
– Nosotros estábamos en la zona sur -comentó- Krasnodar y Stavropol. Y en el Cáucaso septentrional. El grupo de acción estaba al mando de Otto Ohlendorf y Beerkamp. Mi unidad estaba dirigida por un oficial llamado Seetzen. Buen tipo. Teníamos tres furgonetas de gas a nuestra disposición, dos Saurers grandes y una Diamond pequeña. Sobre todo se trataba de vaciar hospitales y asilos. Los orfanatos eran lo peor. Pero no piense que eran niños sanos normales. No. Eran discapacitados, ¿sabe? Débiles mentales, retrasados, encamados, discapacitados. Mejor así, en mi opinión. Sobre todo teniendo en cuenta cómo los cuidaban los Popov, que prácticamente los tenían desatendidos. Eran terribles las condiciones en que se encontraban. En cierto sentido, matarlos en cámaras de gas era como hacerles un favor. Los librábamos de la miseria. Usted habría hecho lo mismo por un caballo herido. Al menos, así nos lo planteábamos.
Hizo una pausa, como si recordase algunas escenas terribles que hubiera presenciado. Casi sentí lástima por él. Por nada del mundo me hubiera gustado estar en su piel.
– Pero, hágase cargo, era un trabajo duro. No todo el mundo lo soportaba. Algunos niños se enteraban de lo que ocurría y teníamos que arrojarlos a las furgonetas. A veces era bastante desagradable. Tuvimos que disparar a algunos que intentaron escapar. Pero, en cuanto entraban en la furgoneta y se cerraban las puertas, la cosa era bastante rápida, creo. Golpeaban los laterales del camión durante unos minutos y después se acabó…Listo. Cuantos más lográbamos hacinar en el camión, más rápido era. Yo estuve a cargo de ese destacamento entre agosto de 1942 y julio de 1943, que fue cuando nos batimos en retirada general, por supuesto.
» Luego pasé a Klagenfurt, donde fui jefe de la Gestapo. Luego estuve en Koblenz, donde fui también jefe de la Gestapo. Después de la guerra los yanquis me confinaron en Dachau, pero logré escapar. Los yanquis eran una nulidad. No sabían vigilar ni una hoguera. Luego estuve en Roma yel Vaticano, y acabé aquí. Ahora mismo trabajo con Fuldner, pero voy a pasarme al negocio inmobiliario. Se gana mucho dinero en esta ciudad, pero echo de menos Austria. Sobre todo echo de menos el esquí. Fui campeón de esquí de la policía alemana, ¿sabe?
– ¿En serio? -Era evidente que me había equivocado al juzgarlo. Era un hijoputa criminal, pero un hijoputa criminal de talante deportivo.
– No me extraña que le sorprenda, Herr Hausner. -Se rió-. Estuve enfermo, ¿sabe? Fue en Brasil, antes de venir aquí a Argentina. Contraje la malaria. La verdad es que todavía no me he recuperado del todo. -Entró en la cocina y abrió la puerta de una nevera DiTella muy moderna-. ¿Una cerveza?
– No, gracias. -Era un poco maniático yo para elegir con quién bebía-. No bebo mientras estoy de servicio.
– Yo antes era como usted -dijo Kurt Christmann entre risas, mientras abría la botella-. Pero ahora intento parecerme más a los argentinos. Hasta me echo la siesta después de comer. Los hombres como usted y como yo, Hausner, tenemos suerte de estar vivos. -Asintió con la cabeza-. Un pasaporte me vendría bien. Pero no creo que vuelva a Alemania. Alemania se acabó, creo yo, ahora que los Popov la han ocupado. Allí no queda nada para mí, excepto una soga de verdugo.
– Hicimos lo que teníamos que hacer -declaré-. Lo que nos dijeron que hiciésemos. -Me conocía muy bien este discurso. Lo había oído a menudo durante los últimos cinco años-, Sólo cumplíamos órdenes. Si nos hubiésemos negado a obedecer nos habrían matado.
– Es cierto -corroboró Christmann-. Es cierto. Sólo cumplíamos órdenes.
Читать дальше