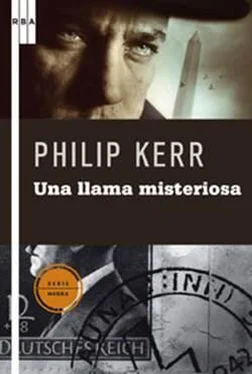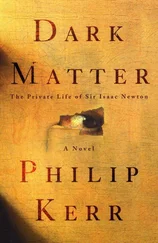– No le falta razón, doctor -le dije.
– Me alegra que lo piense.
– Sin embargo, cuando estuve en su despacho, reparé en que una de las direcciones de su lista de pacientes tratados con Protonsil era precisamente su domicilio. Tal vez quiera hacer algún comentario al respecto.
– Ya, muy agudo, comisario. Supongo que cree que eso me convierte en sospechoso.
– Es una posibilidad que no puedo pasar por alto, señor.
– No, claro. -Kassner se acabó la copa y se levantó para servirse otra, pero yo no figuraba todavía en la lista de personas a las que quería invitar-. Bueno, pues le diré lo siguiente. No es extraño que los médicos se infecten deliberadamente de una enfermedad que intentan curar. -Volvió a sentarse, eructó discretamente detrás de la copa y luego brindó conmigo en silencio.
– ¿Es ése su caso, doctor? ¿Se infectó deliberadamente de una enfermedad venérea para probar el Protonsil en su cuerpo?
– Eso es exactamente lo que digo. A veces no basta con probar los efectos secundarios de un fármaco en otras personas. Los demás son menos capaces de describir todos los efectos de un fármaco en el cuerpo humano. Como creo que le dije cuando nos conocimos, es bastante difícil hacer un seguimiento de los pacientes en estos casos. A veces el único paciente en quien se puede confiar es uno mismo. Lamento que me considere sospechoso, pero le aseguro que no he asesinado a nadie. Da la casualidad de que creo que tengo una coartada el día y la noche de la muerte de la chica.
– Me encantaría oírla.
– Asistí a un congreso de urología en Hanover.
– ¿Le importa? -pregunté después de sacar mis cigarrillos.
Negó con la cabeza y dio un sorbo a la copa. El alcohol le recorría las tripas cantarinas.
– Quisiera sugerirle algo, doctor. Algo que podría ayudarnos en esta investigación. Algo que podría hacer voluntariamente sin vulnerar su sentido de la ética.
– Si está en mi mano…
Encendí el cigarrillo y me incliné hacia delante para estar al alcance del cenicero festoneado.
– ¿Tiene formación psiquiátrica, señor?
– Algo sí. De hecho, estudié medicina en Viena y asistí a varias clases de psiquiatría. Incluso pensé en dedicarme al campo de la psicoterapia.
– Si no tiene inconveniente, me gustaría que revisase los apuntes de sus pacientes. Para ver si alguno coincide con el perfil de un posible asesino.
– ¿Y en el supuesto de que alguno coincida? ¿Entonces, qué?
– Podríamos comentar el asunto. Y a lo mejor descubrimos alguna vía aceptable para los dos.
– Muy bien. Le aseguro que no deseo que este hombre vuelva a matar. Yo también tengo una hija.
Eché un vistazo por el apartamento.
– Vive con su madre, en Baviera. Estamos divorciados.
– Lo siento.
– No pasa nada.
– ¿Y el hombre que estaba aquí cuando vine por la mañana?
– Ah, se refiere a Beppo. Es amigo de mi esposa y vino a llevarse algunas cosas de ella en el coche. Es estudiante en Munich -Kassner bostezó-. Lo siento, comisario, pero ha sido un día muy largo. ¿Hay algo más? Me gustaría darme un baño. No se imagina las ganas que tengo de darme un baño después de un día en la clínica. Bueno, puede que sí se lo imagine.
– Sí, señor, me lo figuro.
Nos despedimos, de forma más o menos cordial, pero me preguntaba cuán cordial habría sido Kassner si yo hubiera mencionado a Joey Goebbels. No había nada en el apartamento que indicase la afinidad nazi de Kassner. Sin embargo, no me imaginaba que Goebbels corriese el riesgo de tratarse con alguien que no fuese un miembro de confianza del partido nazi. Joey no era de esas personas que confían en la ética y la deontología profesional.
Lamentablemente, nada sugería tampoco que el líder del partido nazi en Berlín fuese un asesino psicópata. Una cosa era la sífilis y otra muy distinta el asesinato y la mutilación de una niña de quince años.
BUENOS AIRES. 1950
No abrí los viejos expedientes del Kripo que había recibido de Berlín el coronel Montalbán. A pesar de lo que le había dicho, recordaba bastante bien los detalles del caso. Sabía perfectamente por qué no había logrado detener en su momento al asesino de Anita Schwartz. De todos modos, me puse manos a la obra.
Buscaba a una chica desaparecida que tal vez habría muerto. y buscaba a uno de mis viejos camaradas que podría ser un psicópata.
No parecía probable que ninguna de las preguntas indagatorias planteadas por el policía y admirador argentino condujese a la respuesta que él buscaba. Decidí indagar principalmente por mi cuenta. Pero seguí adelante con su idea, por supuesto. No tenía elección.
Al principio me ponía nervioso interpretar el papel que me había asignado el coronel. Para empezar, quería relacionarme lo menos posible con antiguos miembros de las SS; y, por otro lado, estaba seguro de que, pese a las convicciones de Montalbán, se mostrarían hostiles con cualquiera que hiciese muchas preguntas sobre acontecimientos que preferían olvidar. No obstante, el coronel tenía razón. En la mayoría de los casos, en cuanto mencionaba la palabra «pasaporte», no había nada de lo que no estuviesen dispuestos a hablar los criminales de guerra más buscados de Europa. De hecho, a veces parecía que muchas de estas criaturas agradecían la oportunidad de desahogarse, de hablar sobre sus crímenes y justificarlos, como si estuviesen en la consulta de un psiquiatra o en un confesionario.
Al principio los visitaba en el lugar de trabajo. La mayor parte de los nazis residentes en Buenos Aires tenían empleos de categoría bien remunerados. Trabajaban en diversas empresas, como la constructora Capri, el banco Fuldner, la agencia de viajes Vianord, la planta de Mercedes-Benz, la fábrica de bombillas Osram, Caffetti, los electrodomésticos de gas Orbis, el laboratorio Wander y la fábrica textil Sedalana. Unos cuantos ocupaban puestos algo más humildes, como la librería Dürer Haus, en el centro de la ciudad, el restaurante Adam y el café ABC. Uno o dos trabajaban para la policía secreta, aunque yo lo ignoraba por el momento.
Sin embargo, la actitud de un hombre en el trabajo suele ser muy distinta de la que adopta en casa. Era importante que estuviesen relajados y desprevenidos cuando me reuniese con ellos. Por eso, al cabo de cierto tiempo, empecé a visitarlos en sus domicilios al estilo de la Gestapo, es decir, a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana. Mantenía los ojos y los oídos bien abiertos en todo momento y me reservaba mis verdaderas opiniones sobre estos hombres. Por supuesto, a veces me entraban ganas de desenfundar la Smith & Wesson que me había dado Montalbán y meterles una bala en la cabeza a mis viejos camaradas. Por lo general, salía de allí preguntándome qué clase de país era aquél que acogía a semejantes bestias. Ya conocía bien, demasiado bien, qué clase de país los había engendrado.
Algunos se sentían contentos, o cuando menos satisfechos, con su nueva vida. Algunos tenían nuevas esposas o amantes muy atractivas, y a veces las dos cosas. Uno o dos eran ricos. Muy pocos se arrepentían en silencio. En su mayoría eran inexorablemente contumaces.
Lo único que lamentaba el doctor Carl Vaernet era que ya no podía dedicarse a experimentar libremente con presos homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald. Declaró explícitamente que aquél había sido el «trabajo más importante» de su vida.
Vaernet era danés pero vivía con su mujer y sus hijos en la calle Uriarte número 2251, cerca de la plaza de Italia, en el barrio bonaerense de Palermo. Moreno, un tipo corpulento, de ojos sombríos y boca pesimista y maloliente, dirigía una clínica de endocrinología que ofrecía «remedios» muy caros para los padres de homosexuales argentinos con posibles. Argentina, que era un país muy masculino, consideraba que ser joto o pájaro era un peligro para la salud nacional.
Читать дальше