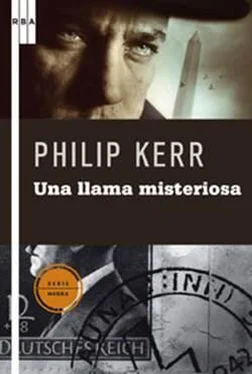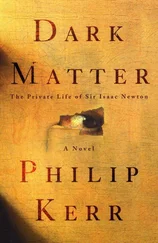– Cabría esperar que, por lealtad a su sangre y en virtud de su compromiso con las SS, tratase esa documentación como un mero trámite. -Se le notaba tenso. Después, suavizando un poco la voz, añadió-: Al fin y al cabo, todos estamos pringados en lo mismo, ¿no? -Se acabó el mate estentóreamente, como un niño que succiona hasta la última gota de un refresco gaseoso.
– Aparentemente, sí-respondí-. Sin embargo, el gobierno peronista recibe una considerable presión de los americanos…
– Será de los judíos.
– … para que limpie su patio trasero. Aunque nadie se plantea expulsarnos a ninguno de nosotros, a algunos miembros del gobierno les preocupa que hayamos cometido crímenes más graves de lo que sospechaban. -Me encogí de hombros y miré a Geller-. Quiero decir, una cosa es matar hombres en el fragor de la batalla. Y otra muy distinta disfrutar asesinando a niños y mujeres inocentes. ¿No le parece?
– De inocentes, nada -dijo Eichmann encogiéndose de hombros-. Estábamos exterminando al enemigo. Por lo que a mí respecta, no detestaba tanto a los judíos, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Nunca cometí ningún crimen. No maté a nadie. Ni siquiera en el fragor de la batalla, como dice. Yo era un mero funcionario público. Un burócrata que obedecía órdenes. Ése era el código por el que nos regíamos en las SS. La obediencia. La disciplina. La sangre y el honor. Si algo lamento es no haber tenido tiempo de acabar el trabajo. No haber podido matar a todos los judíos de Europa.
No era la primera vez que oía hablar a Eichmann sobre el exterminio judío. Y como quería saber más, intenté tirarle de la lengua.
– Me alegra que mencione la sangre y el honor -le dije-. Porque creo que algunos mandaron a la mierda la reputación de las SS.
– Sí -dijo Geller.
– Algunos se excedieron en sus atribuciones. Mataron por deporte y placer. Llevaron a cabo experimentos médicos inhumanos.
– Muchas de esas cosas son exageraciones de los rusos -insistió Eichmann-. Patrañas que han contado los comunistas para justificar sus propios crímenes en Alemania. Para que el resto del mundo no sintiese lástima por Alemania. Para dar a los soviéticos carta blanca para hacer lo que quisieran con el pueblo alemán.
– No todo era mentira -dije-. Me temo que gran parte era verdad, Ricardo. Y aunque no lo crea, la posibilidad de que haya algo de verdad en todo ello es lo que preocupa al gobierno. Por eso me han encargado esta investigación. Mire, Ricardo, no pretendo perseguirle a usted. Pero creo que no puedo considerar camaradas a algunos hombres de las SS.
– Estábamos en guerra -dijo Eichmann-. Matábamos a un enemigo que quería acabar con nosotros. La guerra puede llegar a ser bastante cruel. Llegados a cierto punto, los costes humanos son inmateriales. Lo más importante era garantizar que se llevase a cabo el trabajo. Que las deportaciones se hicieran sin contratiempos. Esa era mi especialidad y, créame, intenté que las cosas fuesen lo más humanas posible. Se consideraba que el gas era la alternativa humana a los fusilamientos masivos. Sí, es posible que algunos se extralimitasen, pero, mire, no todo el mundo es trigo limpio. Siempre hay alguien que no lo es. En cualquier organización. Sobre todo en una como ésta, que logró lo que logró. Y durante la guerra también. Cinco millones. ¿Se imagina la magnitud? No, no creo que puedan imaginarlo. Cinco millones de judíos. Liquidados en menos de dos años. Y usted le pone peros a la moralidad de unas pocas manzanas podridas.
– Yo no -dije-. El gobierno argentino.
– ¿Qué? ¿Quiere un nombre, no? A cambio de mi certificado de buena conducta. Quiere que haga de Judas con usted, ¿verdad?
– Algo así, sí.
– Nunca me ha caído bien, Gunther -dijo Eichmann, arrugando la nariz con un gesto de desagrado. Abrió el cartón de cigarrillos y encendió uno con fruición, como si no hubiera fumado un tabaco decente en mucho tiempo. Luego se sentó junto a una mesa de madera lisa y examinó el humo como si intentase adivinar el consejo de los dioses sobre lo que debía decir a continuación-. Puede que exista un hombre como el que describe -dijo midiendo sus palabras-. Pero quiero que me dé su palabra de que nunca le dirá que fui yo quien le informó sobre él.
– Le doy mi palabra.
– Este hombre y yo nos encontramos por casualidad en un café del centro de Buenos Aires. Poco después de nuestra llegada a Argentina. El café ABC. Me dijo que le iba muy bien en este país. Muy bien de verdad. -Eichmann sonrió finamente-. Me ofreció dinero. A mí. Un capitán de mierda ofreciendo dinero a un coronel de las SS. ¿Se imagina? El muy capullo condescendiente. Él, con todos sus contactos y dinero familiar, viviendo a todo trapo. y yo muerto de asco aquí, en este antro dejado de la mano de Dios. -Eichmann dio una calada casi mortal al cigarrillo, se tragó el humo y luego hizo un gesto de contrariedad-. Era un hombre cruel. Lo sigue siendo. No sé cómo puede conciliar el sueño. Yo en su caso no podría. Vi lo que hizo. En una ocasión. Hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo que es como si fuera un crío cuando ocurrió. En cierto sentido lo era. Pero nunca lo olvidé, nadie podría olvidarlo jamás. Ningún humano. Lo conocí en 1942 en Berlín. Cuánto echo de menos Berlín. Y volví a verlo en 1943 en Oswiecim. -Sonrió con amargura-. No echo nada de menos aquel lugar.
– ¿Y cómo se llama ese capitán?
– Se llama Gregor. Helmut Gregor.
BERLIN. 1932
Bajé del tren procedente de Berlín, caminé hasta el final del andén, entregué mi billete y busqué a Paul Herzefelde por la estación. No había ni rastro de él. De modo que compré unos cigarros y un periódico y me senté a esperar en un banco, cerca del andén. No me pasé mucho rato con el periódico. Faltaban sólo dos semanas para las elecciones y, como aquello era Munich, la prensa estaba plagada de comentarios sobre la inminente victoria de los nazis. Lo mismo sucedía en la estación. El rostro adusto y recriminatorio de Hitler estaba por todas partes. Al cabo de media hora, ya no lo soporté más. Tiré el periódico a la papelera y salí al aire libre.
La estación estaba en el extremo oeste del centro de Munich. La jefatura de policía se encontraba a diez minutó s a pie en dirección este, en Ettstrasse, entre la iglesia de San Miguel y la catedral de Nuestra Señora. Era un edificio bastante nuevo y elegante, situado en el solar de un antiguo monasterio. Junto a la entrada principal había varios leones de piedra. Dentro sólo encontré ratas.
El sargento recepcionista era tan grande como una bola de demolición, y no mucho más útiL Era calvo, con un bigote encerado semejante a un águila alemana. Cada vez que se movía, el cinturón de cuero crujía contra el vientre como un barco cuando tensa sus guindalezas. De vez en cuando se llevaba la mano a la boca y eructaba. Desde la puerta de la entrada se captaba el olor de su desayuno.
Me quité el sombrero con cortesía y le mostré mi placa de identificación.
– Buenos días -dije.
– Buenos días.
– Soy el comisario Gunther, de la jefatura de Alexanderplatz en Berlín. Quiero ver al comisario Herzefelde. Acabo de llegar a la estación. Pensé que vendría a recogerme.
– ¿Acaba de llegar? -dijo de un modo que me daban ganas de atizarle un puñetazo en la nariz. Es algo muy común en Munich.
– Sí -dije con paciencia-. Pero como no ha venido, supuse que se habría retrasado y que sería oportuno venir a buscarlo aquí.
– Habla como un detective de Berlín -dijo, sin ningún atisbo de sonrisa.
Asentí con paciencia y esperé que dijese algo amable. Pero no.
– Ahórreme esta agradable conversación y dígale que estoy aquí.
Читать дальше