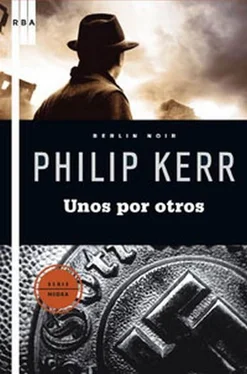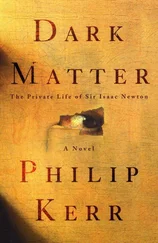– Sí, gracias. Si no es molestia. Muy amable.
– No es molestia.
Se marchó. Sus enaguas hacían ruido de hojas secas. Me supo mal haber desconfiado de ella. Había resultadoser mucho más amable de lo que habría cabido esperar.
Abrí el expediente de Gruen y empecé a leer.
Allí constaba todo y más. Su afiliación a las SS. Su tarjeta de miembro del Partido Nazi: se había afiliado en 1934. Su cargo. Su valoración en las SS: «Ejemplar». Lo primero que me chocó fue que Gruen nunca había pertenecido al Cuerpo Panzer de las SS. Ni nunca había servido en Francia, ni en el frente ruso. De hecho, ni siquiera había pisado el frente. Según el historial médico, que incluía detalles como el del dedo, no había resultado herido. Su última revisión médica tenía fecha de marzo de 1944. No se había pasado nada por alto, ni un leve caso de eccema. Ni una palabra sobre el bazo ni de daños en la columna. Al leer esto noté que las orejas me empezaban a arder. ¿Era posible que hubiera simulado su enfermedad? ¿Que no hubiera perdido el bazo? Si era así, me habían embaucado como a un memo. Tampoco había sido suboficial, como había asegurado. El expediente contenía copias de sus certificados de promoción. El último, fechado en enero de 1945, revelaba que al terminar la guerra Eric Gruen era Oberführer -general de brigada- de las Waffen-SS. Pero lo que más me turbó fue lo que leí a continuación, a pesar de que ya me lo esperaba tras averiguar que no había pertenecido al Cuerpo Panzer.
Nacido en el seno de una rica familia vienesa, ya de joven Eric Gruen había sido considerado un médico brillante. Tras licenciarse en la Fa cultad de Medicina, había pasado una temporada en Camerún y Togo, donde había elaborado dos influyentes artículos sobre enfermedades tropicales que se publicaron en la Re vista Alemana de Medicina. A su regreso, en 1935, se había unido a las SS como miembro del Departamento Nacional de Salud, donde se sospecha que experimentó con niños discapacitados. Al estallar la guerra, había sido enviado como médico a Lemberg-Janowska, a Majdanek y finalmente a Dachau. Se sabe que en Majdanek infectó con el tifus y la malaria a ochocientos prisioneros de guerra rusos y que estudió con ellos la evolución de la enfermedad. En Dachau había sido ayudante de Gerhard Rose, brigadier general del servicio médico de la Luf twaffe. Había alguna que otra referencia a Rose. Profesor en el Instituto Robert Koch de Medicina Tropicalen Berlín, Rose había llevado a cabo experimentos letales con internos del campo de Dachau en el curso de sus investigaciones sobre vacunas para la malaria y el tifus. Más de mil doscientos reclusos de Dachau, muchos de ellos niños, habían sido infectados con la malaria mediante el uso de mosquitos o jeringas contaminadas.
Los detalles de los experimentos eran de lectura extremadamente desagradable. En el juicio contra los médicos de Dachau, en octubre de 1946, un sacerdote católico, un tal padre Koch, testificó que había sido trasladado al pabellón de malaria de Dachau, en el que cada tarde se le colocaba una caja de mosquitos entre las piernas por espacio de media hora. A los diecisiete días abandonaba el pabellón, y al cabo de ocho meses padecía el primer ataque de malaria. Otros sacerdotes, así como niños, prisioneros rusos y polacos y, por supuesto, multitud de judíos, no tuvieron tanta suerte, y varios cientos murieron a lo largo de los tres años que se prolongaron dichos experimentos.
Siete de los llamados médicos nazis fueron ahorcados por estos crímenes en Landsberg en junio de 1948. Rose fue uno de los cinco sentenciados a cadena perpetua. Otros cuatro médicos fueron condenados a penas de prisión de entre diez y veinte años. Siete fueron absueltos. En el juicio, Gerhard Rose justificó sus actos argumentando que el sacrificio de «unos centenares» era razonable, teniendo en cuenta los fines, la elaboración de una vacuna profiláctica capaz de salva decenas de miles de vidas.
Rose había tenido varios ayudantes, entre ellos Eric Gruen y Heinrich Henkell, y una enfermera kapo llamada Albertine Zehner.
Albertine Zehner. Eso sí que me dejó anonadado. Por fuerza tenía que ser ella, lo cual explicaría también muchas cosas que hasta entonces me habían parecido un misterio. Engelbertina Zehner había sido una prisionera judía convertida en kapo y ayudante de enfermería en los pabellones médicos de Majdanek y Dachau. Jamás había trabajado en el burdel del campo. Había sido enfermera kapo.
El expediente de Gruen lo registraba como criminal de guerra en busca y captura. Una investigación anteriora cargo del secretario jurídico del 1.er Frente Ucraniano y otros dos secretarios de la Co misión Especial del Estado no había dado frutos. Se tomó declaración a reclusos de los tres campos y a F. F. Bryshin, experto en medicina forense del Ejército Rojo.
La última página del expediente era el protocolo de consultas, en el cual encontré una nota que me deparaba una última sorpresa: «El presente expediente ha sido examinado por las fuerzas de ocupación estadounidenses destacadas en Viena en octubre de 1946, en la persona del mayor J. Jacobs, del ejército de Estados Unidos».
Khristotonovna volvió con un vaso de té ruso caliente sobre una bandejita de estaño en la que había también una cucharilla larga y un cuenco con terrones de azúcar. Le di las gracias y seguí con el expediente de Henkell. Contenía menos detalles que el de Gruen. Antes de la guerra, había formado parte del Aktion T4, el Programa Nazi de Eutanasia, en una clínica psiquiátrica de Hadamar. Durante la guerra, como Sturmbannführer de las Waffen-SS, había sido subdirector del Instituto Alemán de Investigación Científica Militar y había servido en Auschwitz, Majdanek, Buchenwald y Dachau. En Majdanek había sido ayudante de Gruen en sus experimentos sobre el tifus y, más tarde, en Dachau, sobre la malaria. En el curso de su carrera médica, había llegado a reunir una gran colección de cráneos humanos de distintas razas. Se creía que Henkell había sido ejecutado por los soldados estadounidenses en Dachau en el momento de la liberación del campo.
Me dejé caer hacia atrás en la silla y dejé escapar un suspiro tan sonoro que Khristotonovna acudió a mi lado.
– ¿Va todo bien? -preguntó, sin darse cuenta de que el nudo que se me había hecho en la garganta era por miedo a lo que pudiera sucederme a mí.
Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Me terminé el té, firmé el protocolo, le di las gracias por la ayuda y me marché. Fue un alivio volver a respirar aire fresco y puro. El alivio duró hasta que vi a cuatro policías militares que salían del Ministerio de Justicia y montaban en un camión para ir a patrullar la ciudad. Les siguieron otros cuatro. Y luego otros cuatro. Me quedé donde estaba, a una distancia prudencial, fumando un cigarrillo hasta que se hubieron alejado.
Había oído hablar acerca del juicio contra los médicos nazis, sin duda. Recordé que me había extrañado que los Aliados consideraran procedente ahorcar al presidente de la Cruz Ro ja alemana, por lo menos hasta que me enteré de que había experimentado métodos de esterilización y había dado de beber agua de mar a los judíos. Mucha gente -la mayoría, Kirsten incluida- se había negado a dar crédito a las pruebas aportadas en el juicio. Kirsten había dicho que las fotografías y los documentos presentados a lo largo de los cuatro meses de proceso eran falsas y que lo único que perseguían era humillar aún más a Alemania. Que los testigos y víctimas supervivientes habían mentido. A mí mismo me costaba hacerme a la idea de que nosotros, acaso la nación más civilizada de la tierra, hubiéramos podido cometer aquellas barbaridades en el nombre de la ciencia médica. Sin duda, se hacía difícil asimilarlo, pero no creerlo. Tras mi experiencia personal en el frente ruso, me di cuenta de que el ser humano es capaz de llegar a unos extremos de inhumanidad que no conocen límites. Quizá sea eso – nuestra propia inhumanidad- lo que en realidad nos hace humanos. Empezaba a entenderlo todo. Me quedaba por resolver todavía una duda acerca de los planes de Gruen, Jacobs y Henkell, pero sabía dónde buscar la respuesta.
Читать дальше