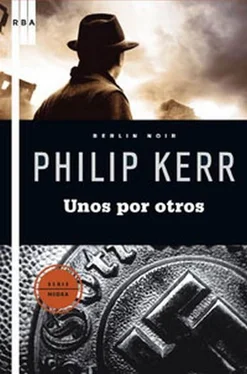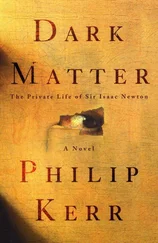En cualquier caso, una cosa estaba clara. Me había dejado engañar como un verdadero necio. Menuda cantidad de molestias se habían tomado. Me sentía como un trazo diminuto en un gran lienzo encerrado entre enormes molduras doradas, de las que acentúan la importancia del cuadro. Encerrado. La palabra se quedaba corta ante una conspiración tan bizantina. No es que me sintiera un títere, es que me sentía como el rey de los títeres encarnado en la figura de un imbécil lamentable que merecía unos cuantos palos que le cayeran en las costillas. Me sentía como la pata del gato más estúpido que jamás se hubiera sentado junto a un mono ante una hoguera y un puñado de castañas.
– ¿Puedo sentarme?
Levanté la mirada y vi que había ganado la pelirroja. Estaba algo sonrojada, como si la batalla por mi compañía hubiera sido reñida.
Medio levantándome, sonreí y le indiqué el asiento al otro lado de la mesa.
– Por favor -dije-. Serás mi invitada.
– A eso he venido -dijo ella sentándose en el reservado con un movimiento sinuoso. Tenía más gracia que cualquiera de las chicas que se contoneaban en el escenario, decorado como si fuera una pagoda-. Me llamo Lilly. ¿Y tú?
Casi me da risa. Mi propia Lilly Marlene. Es corriente que las fulanas se inventen nombres. A veces llegado a pensar que la única razón por la que las chicas se meten en el oficio es para ponerse nombres como Johanna.
– Eric -contesté-. ¿Te apetece tomar algo, Lilly?
Le hice una seña al camarero. Tenía un bigote como el de Hindenburg, unos ojos azules como los de Hitler y el talante de Adenauer. Era como si me estuvieran sirviendo cincuenta años de historia alemana. Lilly miró al hombre con desdén.
– Ya tiene una botella, ¿no? -El camarero asintió-. Entonces trae otra copa. Y un café con leche, eso, un café con leche.
El camarero asintió con la cabeza y se retiró sin articular palabra.
– ¿Tomarás café?
– Puede que me tome una copita de coñac, pero como ya has pedido una botella puedo pedir lo que quiera – dijo-. Son las normas. -Sonrió-. No te importa, ¿verdad? Así te ahorras un poco de dinero. No hay nada de malo en ello, ¿no?
– Nada en absoluto -dije.
– Además, ha sido un día muy largo. Durante el día trabajo en una zapatería.
– ¿En cuál?
– Eso no puedo decírtelo -dijo-. Podrías aparecer por ahí y ponerme en evidencia.
– También yo me pondría en evidencia -dije.
– Es verdad -dijo-. De todos modos, mejor que no lo sepas. Imagínate qué chasco si me vieras recogiendo zapatos y midiendo pies.
Me cogió un cigarrillo y cuando acerqué una cerilla para encendérselo vi mejor su cara. Tenía pecas en torno a la nariz, que tal vez fuera un poco demasiado puntiaguda. Le daba un aire sagaz y pensativo, y posiblemente lo fuera. Sus ojos tenían la sombra verde de la avaricia.
Los dientes eran pequeños y muy blancos, y la mandíbula inferior algo prominente. Por la expresión de su rostro parecía una de esas muñecas de Sonneberg con cara de porcelana y ropa interior ordinaria.
Llegaron los huevos y el café, un tazón con café y leche a partes iguales. Mientras yo comía estuvo hablandosobre sí misma, fumando, sorbiendo café y tomando algún que otro trago de coñac.
– Nunca te había visto antes -observó.
– Hacía tiempo que no venía -dije-. He estado viviendo en Munich.
– A mí me gustaría vivir en Munich -dijo-. En cualquier sitio que esté más al oeste que Viena. Algún sitio donde no haya Ivanes.
– ¿Crees que los yanquis son mejores?
– ¿Tú no?
Lo dejé correr. Mejor que no escuchara mis opiniones sobre los americanos.
– ¿Qué te parece si vamos a tu casa?
– Oye, se supone que eso tengo que decirlo yo -contestó-. ¿Quién marca el ritmo aquí, tú o yo?
– Perdona.
– ¿A qué tanta prisa?
– Llevo todo el día dando vueltas -dije-. Y ya sabes cómo se le quedan a uno los pies.
Golpeó la botella de coñac con una uña larga como un abrecartas.
– Esto no es precisamente té de hierbas, Eric -dijo severa-. Es más sedante que estimulante.
– Ya lo sé, pero me sirve para soltar el hacha que he estado blandiendo en las últimas horas.
– ¿Contra quién?
– Contra mí.
– ¿Tan mal están las cosas?
Alargué la mano por encima de la mesa y la levanté un poco para que pudiera ver el billete de cien chelines que tenía en la palma.
– Sólo necesito que me cuiden un poco. Nada de cosas raras. En realidad, serán los cien chelines que menos te habrá costado meterte en el escote.
Me miró como si fuera un caníbal que la estuviera invitando a cenar gratis.
– Lo que tú necesitas es un hotel, amigo -dijo-. No una chica.
– No me gustan los hoteles -dije-. Los hoteles están llenos de gente solitaria. Gente que se sienta a solas en su cuarto a esperar hasta que llega la hora de volver a casa, y yo no quiero eso. Lo único que necesito es un sitio para pasar la noche.
Me tomó la mano entre las suyas.
– ¡Qué diablos! -dijo-. Hoy puedo terminar antes.
El apartamento de Lilly quedaba en el distrito 2, en la otra orilla del Danubio, cerca de los baños Diana, en Obere Donau Strasse. Era pequeño pero acogedor y pasé con Lilly una noche relativamente apacible, con la sola interrupción de la bocina de una gabarra que bajaba por el canal hacia el río. Por la mañana, Lilly parecía sorprendida y a la vez complacida de no tener que satisfacer más que mis ganas de desayunar.
– Esto es nuevo -dijo mientras preparaba café-. Debo de estar perdiendo aptitudes. O eso o lo que te va son los marineritos.
– Ni lo uno ni lo otro -dije-. ¿Te gustaría ganarte otros cien?
Parecía menos reticente que por la noche, porque aceptó enseguida. No era mala chica. En absoluto. Sus padres habían muerto en 1944, cuando sólo tenía quince años, y todo lo que tenía se lo había ganado ella sola. Su historia no tenía nada de extraordinario, ni siquiera la violación a manos de una pareja de Ivanes. De hecho era consciente de que, guapa como era, había tenido suerte de que sólo fueran dos. En Berlín yo había conocido mujeres que habían sido violadas cincuenta o sesenta veces durante los meses de la ocupación. Lilly me caía bien. Me gustaba porque no protestaba ni hacía preguntas. Era lo bastante lista para saber que seguramente estaba huyendo de la policía, y lo bastante lista también para no preguntar por qué.
De camino al trabajo -la zapatería se llamaba Fortschritt y se encontraba en Kärntnerstrasse- me indicó una barbería donde podrían afeitarme, pues había tenido que dejar la navaja y todo lo demás en el hotel. Me llevé la bolsa conmigo. He dicho que me caía bien, pero nada me garantizaba que no estuviera dispuesta a robarme veinticinco mil chelines austríacos. Me afeité y me corté el pelo. En una tienda de ropa de caballero, en el interior del Ring, compré una camisa limpia, algo de ropa interior, unos pares de calcetines y un par de botas. Era importante tener un aspecto presentable. Me proponía ir a la Kom mandatura rusa, en lo que antaño fuera la Jun ta de Educación, con el objeto de examinar los expedientes de los criminales en busca y captura. Hay que admitir que alguien que, como yo, ha estado en las SS, ha escapado de los soviéticos tras haber sido apresado yha matado a un soldado ruso -por no hablar de dos docenas de NKVD- corría un riesgo considerable por el simple hecho de entrar en la Kom mandatura. De todos modos, según mis cálculos, el riesgo era ligeramente menor que el de realizar la misma consulta en el cuartel de la PI. Ade más, mi ruso era bueno, conocía el nombre de un importante coronel del MVD y tenía aún en mi poder la tarjeta del inspector Strauss. Si todo eso fallaba, lo intentaría con un soborno. La experiencia me decía que todos los rusos de Viena, y para el caso también los de Berlín, eran fácilmente sobornables.
Читать дальше