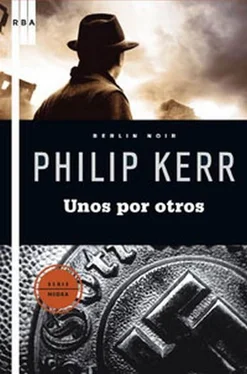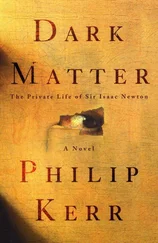El Palacio de Justicia, en Schmerlingplatz, en el distrito 8, era el punto de encuentro de la Co mandancia Interaliada de Viena y la sede de la Pat rul la In ternacional. Las banderas de las cuatro naciones ondeaban en la fachada de ese imponente edificio, con la del país que ostentaba en cada momento el control de la ciudad -en este caso, la francesa- algo más alta. Frente al Palacio de Justicia se encontraba la Kom mandatura rusa, fácil de identificar por las consignas comunistas y una gran estrella roja iluminada que le daba un tono rosado y como húmedo a la nieve acumulada frente al edificio. Entré en un gran vestíbulo y le pregunté a uno de los centinelas del Ejército Rojo dónde estaba la oficina para la investigación de los crímenes de guerra. Bajo su gorra se distinguía una cicatriz que le penetraba la frente casi hasta el cráneo, como si un día hubiera decidido rascarse con algo más letal que las uñas. Me sorprendió que me respondiera con tanta amabilidad. Me explicó cómo llegar a una sala del último piso y, con el corazón pendiente de un hilo, empecé a subir los grandes escalones de piedra.
Como todos los edificios públicos de Viena, la Jun ta de Educación había sido edificada en una época en que el emperador Francisco José gobernaba un imperio de 51 millones de almas y 675.000 kilómetros cuadrados. En 1949 en Austria vivían tan sólo seis millones de personas y el mayor imperio de Europa se había derrumbado hacía tiempo, aunque nadie lo hubiera dicho a la vista de las escaleras de aquel formidable edificio. En el piso dearriba había un letrero de madera con los nombres de los departamentos garabateados de mala manera en cirílico. Rodeé la balaustrada hasta el otro lado del edificio, donde encontré la sala que andaba buscando. En un atril de madera junto a la puerta había un letrero en alemán en el que estaba escrito: «Comisión soviética para los crímenes de guerra, Austria. Para la investigación e inspección de los crímenes de los invasores fascistas y sus cómplices en el marco de las monstruosas atrocidades del gobierno alemán». Como descripción era completa, todo hay que decirlo.
Llamé a la puerta y entré en un pequeño despacho. A través de un cristal se veía una sala más grande con varias estanterías y aproximadamente una docena de armarios archivadores. En la pared del despacho colgaba un retrato de Stalin de gran tamaño y otro menor de un hombre rechoncho y con gafas que tal vez fuera Beria, el director de la policía secreta soviética. Una raída bandera soviética colgaba vertical de un mástil. En la pared de detrás de la puerta había una serie de fotografías de Hitler, una concentración nazi en Núremberg, campos de concentración liberados, pilas de cuerpos de judíos muertos, los juicios de Núremberg y varios criminales de guerra ya sentenciados en pie sobre la trampilla de la horca. Lo más parecido a un ejemplo de razonamiento inductivo que pueda encontrarse fuera de los manuales de lógica. Una mujer delgaducha, uniformada y de semblante serio levantó la mirada de la máquina de escribir, dispuesta a tratarme como el invasor fascista que yo era. Tenía los ojos tristes y hundidos, la nariz rota, el flequillo pelirrojo, las mandíbulas apretadas y unos pómulos como los de una bandera pirata. Las hombreras del uniforme eran azules, lo cual indicaba que pertenecía al MVD. Me pregunté qué habría hecho ella con la Ley de Amnistía de la Re pública Federal. Con mucha educación, y en correcto alemán, me preguntó qué deseaba. Le enseñé la tarjeta del inspector Strauss y, como si de una audición para una obra de Chéjov se tratara, empecé a hablarle en mi mejor velikorruskij.
– Lamento molestarla, camarada -dije-. No se trata de una investigación formal, no estoy de servicio. Todo esto para evitar que me pidiera la placa que no tenía-. ¿Le dice algo el nombre de Poroshin, del MVD?
– Conozco a un general Poroshin -contestó, cambiando casi imperceptiblemente de tono-. Destacado en Berlín.
– Es posible que ya le haya telefoneado -continué-. Para explicarle el objeto de mí visita.
– Me temo que no -dijo negando con la cabeza.
– No importa -dije-. Estoy realizando una investigación sobre un criminal de guerra, un fascista austriaco. El general me recomendó que pasara por este despacho porque la encargada del archivo era una de las más eficaces de la Co misión Especial del Estado. Dijo que si alguien podía ayudarme a seguirle el rastro a ese cerdo nazi, ésa era ella.
– ¿Eso dijo el general?
– Con esas mismas palabras, camarada -dije-. Mencionó su nombre, pero me temo que lo he olvidado, sabrá disculparme.
– Primera secretaria jurídica Khristotonovna.
– Sí, eso era. Le reitero mis disculpas por haberlo olvidado. Mi investigación está relacionada con dos miembros de las SS. Uno es vienés. Se llama Gruen, Eric Gruen. G-R-U-E-N. El otro es Heinrich Henkell. Henkell, como el champán. Por desgracia no sé su lugar de nacimiento.
La mujer se levantó ágilmente de la silla, impelida sin duda por el nombre de Poroshin. No era de extrañar. Las dos veces que lo vi, primero en Viena y después en Berlín, daba auténtico miedo. Abrió una puerta de cristal y me condujo hasta una mesa en la que me invitó a sentarme. Se dirigió a un gran fichero y abrió un cajón tan largo como su brazo entre cuyas fichas estuvo rebuscando. Era más alta de lo que me había parecido en un principio. La blusa, abotonada hasta el cuello, era de color pardo, y la falda negra y brillante como un lago. En el brazo derecho de la blusa llevaba un galón que indicaba que había resultado herida en combate, y a la izquierda, dos medallas. Los rusos llevaban medallas de verdad, y no sólo las cintas como los estadounidenses, como si el orgullo no les permitiera mutilarlas.
Khristotonovna sacó dos fichas, se acercó a uno de los archivos y empezó a buscar en él. Luego se excusó y salió de la sala por una puerta situada en la parte de atrás. Pensé que quizás habría ido a comprobar lo que lehabía dicho con la policía austriaca o incluso con Poroshin en persona, y que tal vez regresaría con un Tokarev o incluso con una pareja de centinelas. Me mordí los labios y me quedé donde estaba, pensando de nuevo en todas las mentiras que me habían contado Gruen y Henkell, para matar la espera.
En cómo se habían ganado mi confianza. En cómo Jacobs había fingido sorpresa por volver a verme. En cómo había aparentado desconfiar de mí. En cómo «Britta Warzok» me había hecho perder el tiempo sin más motivo que el de hacerme creer que la amputación de mi dedo era consecuencia directa de mis incómodas pesquisas sobre la Com pañía.
Khristotonovna regresó al cabo de diez minutos con dos expedientes en las manos. Los dejó sobre la mesa frente a mí. Hasta me trajo un bloc de notas y un lápiz.
– ¿Sabe leer ruso? -preguntó.
– Sí.
– ¿Dónde lo aprendió? -preguntó-. Lo habla francamente bien.
– Fui oficial de Inteligencia en el frente ruso -dije.
– También yo -dijo-. Ahí aprendí alemán. Pero su ruso es mejor que mi alemán, creo.
– Muy amable por su parte -dije.
– Quién sabe si…
Pero fuera lo que fuera lo que iba a decir, pareció considerarlo mejor, así que lo dije yo por ella.
– Si, quién sabe si éramos adversarios. Pero ahora estamos del mismo lado, espero. Del lado de la justicia.
Tal vez me quedó un poco cursi. Es raro, pero cuando hablo ruso siempre me sale la vena sentimental.
– Los expedientes están en alemán y ruso -dijo-. Otra cosa: según el reglamento, cuando haya terminado tendrá que firmarme un documento conforme al cual usted los ha examinado. Dicho documento debe quedarse en el archivo. ¿Está de acuerdo, inspector?
– Por supuesto.
– Bien. -Intentó sonreír. Tenía los dientes con mal color. Le hacía tanta falta un dentista como a mí un pasaporte nuevo-. ¿Le apetece un té ruso? -preguntó.
Читать дальше