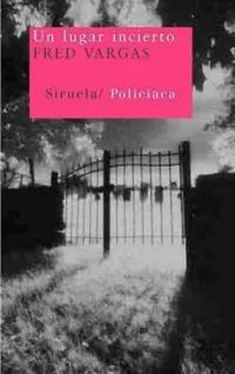– Del ayuda de cámara de Emmanuel Kant.
– Sí, del criado Lampe. ¿La silla donde murió un obispo? ¿La corbata de plástico amarillo traída de Nueva York? En medio de ese bazar estético, el aplastamiento de los Plogojowitz por un viejo Paole del siglo XVIII debe de revestir un valor artístico. Como reivindica Weill, el arte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Adamsberg sacudió la cabeza.
– Él es quien ha subido la escalera que lleva hasta arriba, al séptimo barrote, Emma Carnot.
– ¿La vicepresidenta del Consejo?
– La misma.
– ¿Qué le reprocha?
– Carnot compró al presidente del Tribunal Supremo, que ha comprado al fiscal, que ha comprado al juez, que ha comprado a otro juez, que ha comprado a Mordent. Su hija va a juicio dentro de unos días, le pueden caer muchos años.
– Joder. ¿Qué pidió Carnot a Mordent?
– Que le obedezca. Fue Mordent quien filtró informaciones a la prensa para cubrir la huida de Zerk. Desde la mañana del descubrimiento del asesinato, ha ido acumulando meteduras de pata para sabotear la investigación y ha puesto en casa de Vaudel hijo lo necesario para mandarme al talego en lugar del asesino.
– ¿Las virutitas de lápiz?
– Eso es. Emma Carnot está ligada al asesino de alguna manera. La página del registro en que figuraba su matrimonio fue arrancada. Debe de ser que si ese matrimonio llega a conocerse, su carrera explota. Uno de los testigos ya ha sido asesinado. Están buscando al otro. Carnot aplastaría a cualquiera con su bota para salvar sus intereses.
Esa frase hizo pasar ante los ojos de Adamsberg la imagen de la gatita bajo la bota de Zerk, y se estremeció.
– No es la única.
– Por eso su máquina de guerra va a funcionar sin fallo, cada cual saldrá ganando lo suyo. Salvo las próximas víctimas de Paole, salvo Émile y salvo yo, que voy a saltar dentro de tres días. Como un sapo fumador.
– ¿Te refieres a los sapos a los que ponían un cigarrillo en la boca?
– Sí, eso es.
– ¿Han analizado las virutas de lápiz?
– Un amigo ha diferido la llegada al laboratorio. Le ha dado una fiebre.
– ¿Eso cuánto tiempo te da? ¿Tres días más?
– Apenas.
El avión despegaba, los dos hombres se abrocharon los cinturones, plegaron las mesitas. Veyrenc retomó la palabra mucho tiempo después de que el avión se hubiera estabilizado.
– ¿Mordent empezó a maniobrar desde el domingo por la mañana, nada más descubrirse el asesinato de Garches, estás seguro?
– Sí. Se empeñaba en encerrar al jardinero por orden del juez de instrucción.
– Entonces eso supone que Carnot ya sabía quién había matado a Vaudel. Ya el domingo por la mañana. Que Mordent y ella ya estaban en contacto. Si no, ¿cómo iba a tener tiempo de poner en marcha su maquinaria? Estaba al corriente desde el viernes.
– Los zapatos -dijo de repente Adamsberg tamborileando con los dedos en la ventana-. No es el asesino de Garches quien preocupó primero a Carnot, es el que cortó los pies de Londres. Y maldita sea, Veyrenc, entre esos pies había varios pares demasiado viejos para Zerk.
– No conozco el caso -repitió Veyrenc.
– Me refiero a diecisiete viejos pies cortados a la altura del tobillo, depositados con sus zapatos delante del cementerio de Jaichgueit en Londres, hace diez días.
– ¿Quién te lo ha dicho?
– Nadie. Yo estaba allí, con Danglard. Jaichgueit pertenece a Peter Plogojowitz. Su cuerpo fue transportado a esa colina antes de la construcción del cementerio para salvarlo de la ira de los habitantes de Kisilova.
La azafata volvía cada dos por tres hacia ellos, claramente fascinada por la pelambre abigarrada de Veyrenc. La luz encendida sobre su cabeza iluminaba cada una de sus mechas rojas. Lo traía todo en doble, el champán, los bombones y las toallitas húmedas.
– Había un hombre gordo con un puro detrás del lord descalzo -dijo Adamsberg tras haber expuesto a Veyrenc la historia de Highgate tan claramente como pudo-. El cubano era Paole seguramente. Que acababa de depositar su colección, como un desafío lanzado en tierra de Plogojowitz. Que utilizó a lord Clyde-Fox para llevarnos al depósito.
– ¿Con qué objeto?
– Relacionar. Paole debe asociar su colección a la destrucción de los Plogojowitz. Aprovechó la llegada de los policías franceses para cruzarse en nuestro camino, sabiendo que su crimen de Garches iba a tocar a la Brigada. No podía adivinar que Danglard reconocería un pie kisiloviano en el montón, quizá el de su tío, o de algún vecino, siendo el tío por alianza de Danglard el Dedo de Vladislav, su abuelo.
Veyrenc dejó su copa de champán, entornó los ojos pestañeando, en ese ligero reflejo de distancia que tenía a menudo.
– Déjalo -dijo-. Dime sólo en qué aporta eso un nuevo elemento para Armel.
– Hay pares de pies que fueron cortados cuando Zerk era todavía un niño, incluso un bebé. Sea cual sea mi opinión sobre él, no creo que tu sobrino cortara pies a la edad de cinco años en las recámaras de los establecimientos de pompas fúnebres.
– No, seguramente no.
– Y pienso que lo que conocía Emma Carnot era un zapato -añadió Adamsberg siguiendo otro pensamiento, atrapando un nuevo pez que saltaba de sus aguas-. Un zapato que había visto hacía mucho tiempo, con un pie dentro, que relacionó con el descubrimiento de Jaichgueit y con Garches. Y que se relaciona con ella. Porque en eso, Veyrenc, hemos olvidado totalmente pensar.
– ¿En qué? -dijo Veyrenc reabriendo los ojos.
– En el que falta. En el pie dieciocho.
Desde el aeropuerto, Adamsberg había convocado un coloquio en la Brigada, obligación excepcional en ese domingo por la noche. Tres horas después, todos habían asimilado más o menos los últimos acontecimientos de la investigación, en el desorden y la confusión de las palabras, aumentados por el cansancio del comisario. Algunos decían en la pausa que era patente que el comisario había pasado una noche momificado en un panteón helado al borde de la asfixia. Que su nariz aguileña se le había quedado pinzada y que sus ojos se le habían hundido aún más en lontananza. Saludaban a Veyrenc, le daban palmadas en la espalda, lo felicitaban. Estalère estaba sobre todo preocupado por Vesna, esa muerta sonrosada de casi tres siglos junto a quien Adamsberg había pasado la noche. Sólo él conocía la historia de Elisabeth Siddal y había recordado cada detalle del relato del comandante Danglard. Quedaba un punto que no había resuelto: ¿Dante había mandado abrir el ataúd de su mujer por amor o para recuperar sus poemas? Según los días y su estado de ánimo, su respuesta variaba.
Había zonas totalmente opacas en la exposición del comisario. Como la presencia incomprensible de Veyrenc en Kisilova. Adamsberg no tenía ninguna intención de informar a su equipo de que había abandonado a un hijo llamado Zerk, que ese hijo acababa de aparecer recién llegado del infierno y que era el autor probable de los revolcaderos de Garches y de Pressbaum. Tampoco había dicho palabra sobre las dudas ambiguas que suscitaba el caso de Weill. Y aparte de Danglard, el equipo no estaba al corriente del peligro que representaba Emma Carnot. Hecho que habría obligado a Adamsberg a exponer la traición de Mordent, cosa que no estaba dispuesto a hacer. La chica, Élaine si ése era su nombre, iba a juicio en cuatro días. Dinh había conseguido retener la muestra durante tres días enteros sin ser sancionado siquiera. Gracias, quizá, a lo divertido de su levitación, real o soñada, que le merecía la indulgencia de sus compañeros.
Adamsberg, en cambio, había expuesto en detalle el enfrentamiento de las familias Paole y Plogojowitz. Es decir, resumiendo brutalmente las cosas, según Retancourt, una guerra sin tregua entre dos linajes de vampiros aniquilándose mutuamente por algo acontecido hacía tres siglos. Y, dado que los vampiros no existen, ¿qué había que hacer y por dónde iba la investigación?
Читать дальше