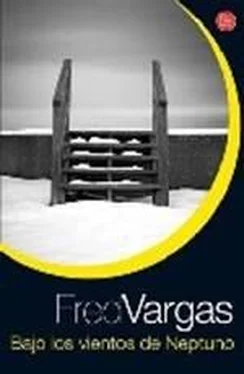Mientras el comisario firmaba, Danglard le observó tratando de averiguar si era una ironía, puesto que había sido el propio Adamsberg quien se había negado a arrestar al barón y había ordenado que siguieran aquella pista. Pero no, no había rastros de burla en su rostro, su felicitación parecía sincera.
– ¿Ha ido mal en Schiltigheim? -preguntó Danglard.
– Por un lado, muy bien. Un punzón nuevo y una línea de heridas de 16,7 cm de longitud por 0,8 de altura. Ya se lo dije, Danglard, el mismo travesaño. El culpable es un conejo sin madriguera, inofensivo y curda, la presa soñada para un halcón. Antes del drama, un anciano fue a propinarle el golpe de gracia. Según dijo, un compañero de miserias. Pero que bebía su vino con delicadeza en un vaso, negándose a tocar la botella de nuestro conejo curda.
– ¿Y por el otro lado?
– Claramente peor. Trabelmann se ha puesto en contra. Estima que sólo contemplo mi punto de vista sin considerar el de los demás. Para él, el juez Fulgence es un monumento. Lo mismo que yo, por otra parte, aunque de otro género.
– ¿De cuál?
Adamsberg sonrió antes de responder.
– La catedral de Estrasburgo. Dice que mi ego es tan grande como la catedral.
Danglard soltó un breve silbido.
– Una de las joyas del arte medieval -comentó-, con una torre de ciento cuarenta y dos metros levantada en 1439, obra maestra de Juan Hultz…
Con un leve gesto de la mano, Adamsberg interrumpió la continuación de la explicación erudita.
– No es poca cosa, a fin de cuentas -concluyó Danglard-. Un edificio gótico para un ego, para un egó-tico. Su Trabelmann es un bromista.
– Sí, de vez en cuando. Pero no le ha hecho mucha gracia el asunto, y me ha puesto de patitas en la calle como a un pordiosero. Hay que decir, en su descargo, que se enteró de que el juez había muerto hacía dieciséis años. Y eso no le gustó demasiado. Hay gente así, a la que este tipo de ideas le molesta.
Adamsberg levantó una mano para impedir la respuesta de su adjunto.
– ¿Le ha sentado bien? -prosiguió-. ¿El masaje de Retancourt?
Danglard sintió que la irritación le dominaba de nuevo.
– Sí -confirmó Adamsberg-. Tiene usted la nuca roja y huele a alcanfor.
– Tenía tortícolis. No es un delito, que yo sepa.
– Muy al contrario. No hay nada malo en hacerse algo bueno, y admiro el talento de Retancourt. Si no le molesta, y puesto que todo está firmado, voy a caminar un poco. Estoy cansado.
Danglard no advirtió la contradicción, típica de Adamsberg, ni intentó tener la última palabra a cualquier precio. Puesto que Adamsberg deseaba esta última palabra, que la tuviera y se la llevara. No sería un discurso apropiado lo que le sacaría de sus conflictos.
En la Sala del Capítulo, Adamsberg hizo una señal a Noël.
– ¿Lo de Favre? ¿Cómo está?
– Interrogado por el jefe de división y ya listo hasta las conclusiones de la investigación. Su careo se celebrará mañana a las once en el despacho de Brézillon.
– Ya he visto la nota.
– Ningún problema, si no hubiera usted roto la botella. Dado su carácter, no podía saber si tenía usted la intención de utilizar el vidrio contra él.
– Tampoco yo, Noël.
– ¿Cómo?
– Tampoco yo -repitió con calma Adamsberg-. En pleno jaleo, no lo sé. No creo que le hubiera atacado, pero no estoy seguro. El muy cretino me había sacado de mis casillas.
– Carajo, comisario, no le diga a Brézillon esas cosas o está usted jodido. Favre alegará legítima defensa y, por lo que a usted respecta, la cosa podría llegar muy lejos. Falta de credibilidad, poco fiable, ¿se da cuenta?
– Sí, Noël -respondió Adamsberg sorprendido por la solicitud de aquel teniente que, hasta entonces, nunca habría sospechado en él-. Me subo a la parra un poco, últimamente. Tengo un fantasma en los brazos y no es fácil de llevar.
Noël estaba acostumbrado a las incomprensibles alusiones del comisario y lo dejó pasar.
– Ni una palabra a Brézillon -prosiguió, ansioso-. Nada de examen de conciencia ni de introspección. Dígale que rompió la botella para impresionar a Favre. Que iba a tirarla al suelo, por supuesto. Eso es lo que todos creíamos y lo que todos diremos.
El teniente clavó los ojos en Adamsberg, buscando su asentimiento.
– De acuerdo, Noël.
Estrechándole la mano, Adamsberg tuvo la curiosa impresión de que, por un instante, los papeles se habían invertido.
Adamsberg caminó largo rato por las frías calles, apretando los faldones de su chaqueta, con la bolsa de viaje aún al hombro. Cruzó el Sena y subió luego, sin rumbo fijo, hacia el norte, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Habría deseado regresar a un momento más apacible cuando, tres días antes, posaba su mano en la calandria fría de la caldera. Pero, desde entonces, parecía que se habían producido explosiones por todos lados, como el sapo que fumaba. Varios sapos que fumaban juntos haciéndose compañía y que habían estallado a cortos intervalos. Una nube de entrañas en todas direcciones, que convertían en lluvia roja sus imágenes entremezcladas. La aparición del juez como un torpedo, el muerto viviente, los tres orificios de Schiltigheim, la hostilidad de su mejor adjunto, el rostro de su hermano, la torre de Estrasburgo, ciento cuarenta y dos metros, el príncipe transformado en dragón, la botella apuntando a las narices de Favre. Accesos de cólera también, contra Danglard, contra Favre, contra Trabelmann y, de un modo insidioso, contra Camille, que le había abandonado. No. Era él el que había dejado a Camille. Ponía las cosas del revés, como el príncipe y el dragón. Cólera contra todos. Cólera contra usted mismo, pues, habría dicho Ferez, tranquilo. Anda y que te jodan, Ferez.
Dejó de andar cuando advirtió que, bamboleándose en el caos de sus pensamientos, estaba preguntándose si, metiendo un dragón entero en el pórtico de la catedral de Estrasburgo, ésta aspiraría y, paf, paf, paf, estallaría. Se apoyó en una farola, comprobó que ninguna imagen de Neptuno le acechaba en la acera y se pasó la mano por el rostro. Estaba cansado y su herida le daba punzadas. Tomó dos comprimidos, sin agua, y levantando los ojos advirtió que sus pasos le habían llevado hasta Clignancourt.
El camino estaba trazado, pues. Girando a la derecha, enfiló hacia la vieja casa de Clémentine Courbet, atrapada al fondo de una calleja, junto al mercado de ocasión. No había visto a la anciana desde hacía un año, desde el gran caso de los Cuatro. Y no estaba previsto que volviera a verla nunca.
Llamó a la puerta de madera, contento de pronto, esperando que la abuela estuviera allí, atareada en su sala o en su desván. Y que le reconociera.
La puerta se abrió ante una mujer gorda, embutida en un vestido de flores, envuelta en un delantal de cocina de un azul gastado.
– Perdone que no pueda darle la mano, comisario -dijo Clémentine tendiéndole el antebrazo-, pero estoy trajinando en la cocina.
Adamsberg sacudió el brazo de la anciana, que se frotó en el delantal las manos llenas de harina y volvió a sus fogones. Él la siguió, tranquilizado. Nada extrañaba a Clémentine.
– Deje su bolsa -dijo Clémentine-, póngase cómodo.
Adamsberg se sentó en una de las sillas de la cocina y la miró mientras trabajaba. Una masa para tarta estaba extendida en la mesa de madera y Clémentine cortaba algunos círculos con la ayuda de un vaso.
– Son para mañana -explicó-. Son tortas, están acabándose. Tome alguna de la caja, me quedan aún. Y luego sírvanos dos oportos, eso no nos hará daño.
– ¿Por qué, Clémentine?
– Bueno, porque algo le preocupa. ¿Sabe que he casado ya a mi chico?
Читать дальше