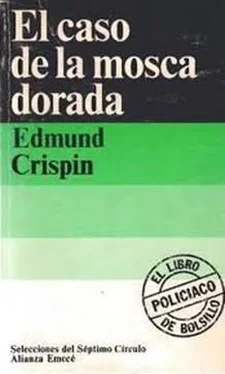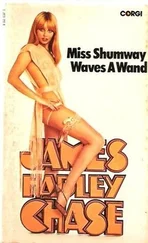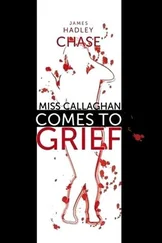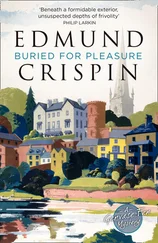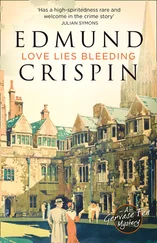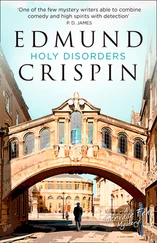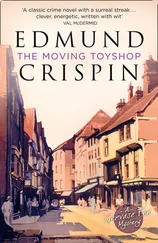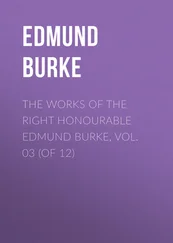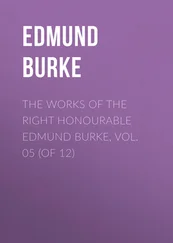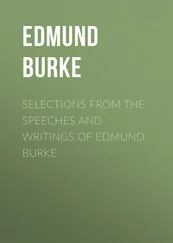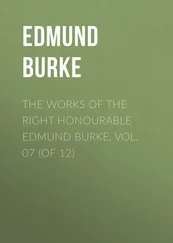– ¡Cuidado! -gritó Helen-. Te irás al agua.
Nigel cambió de rumbo lo más dignamente posible.
– No pienso hablar hasta que lleguemos -anunció-. Esto es agotador. Después tomaremos un trago (mejor varios) y almorzaremos en medio del campo. ¿A qué hora tienes que estar de vuelta para el dichoso ensayo?
– Se supone que debo estar en el teatro a las cinco y media.
– Y yo en la capilla a las seis, así que todo enlaza bien -siguieron pedaleando en silencio, gozando de la caricia fresca del aire y observando las arriesgadas maniobras de dos estudiantes en un bote de vela.
En el Trout encontraron a Sheila McGaw, con un grupo de amigos.
– Hola -los saludó, agitando una mano-. ¿También aprovecharon para huir de Oxford? Con tanta policía suelta no se puede vivir ahí.
– No nos hable de la policía -dijo Nigel-. Como en la Legión Extranjera, hemos venido a olvidar.
Almorzaron a orillas de un arroyuelo que serpenteaba absurdamente por un cauce cenagoso. Comieron sandwichs, tomates y manzanas. Helen, recostada en la hierba, comentó:
– Es extraordinario lo duro que puede ser el suelo.
– No te salgas del impermeable, tonta -dijo Nigel-. El pasto todavía está húmedo después de la lluvia de ayer. ¿Queda otro tomate?
– Ya has pedido cuatro.
– Pedí un tomate, no una conferencia.
– Pues te daré una conferencia sobre la ausencia del tomate. No quedan más.
– Oh -Nigel guardó silencio un momento. Después dijo-: Helen, ¿quieres casarte conmigo?
– Querido, estaba deseando que me lo pidieras. No, ahora no puedes besarme, tengo la boca llena.
– ¿Aceptas, entonces?
Helen meditó la respuesta.
– ¿Serás un buen marido? -preguntó por fin.
– No -respondió Nigel-, pésimo. Te lo propuse exclusivamente porque acabas de heredar un montón de dinero.
Helen asintió gravemente.
– ¿Te propones ser un obstáculo en mi carrera?
– Sí.
– ¿Cuándo quieres casarte?
Nigel se agitó inquieto.
– Te agradecería que no revisaras mi declaración de ese modo, como si fuera un corte de género en malas condiciones. Lo correcto es caer extasiada en mis brazos.
– No puedo -se lamentó Helen-. La comida nos separa.
– Bueno, entonces quitaremos la comida -gritó Nigel, haciendo gala de una energía repentina al desparramar la comida en todas direcciones-. Voici, ma chère -la tomó entre sus brazos.
– ¿Cuándo podremos casarnos, Nigel? -preguntó al cabo de unos minutos-. ¿Podrá ser pronto?
– Cuando quieras, vida mía.
– ¿No hay que hacer las amonestaciones y sacar permisos y demás?
– Se pueden conseguir permisos especiales -dijo Nigel-; en realidad, si pagas veinticinco libras por una licencia Especial de Arzobispo, tienes poderes de vida y muerte sobre todos los sacerdotes del país.
– Qué bonito -Helen se acurrucó en el hueco de sus brazos-. Haces el amor maravillosamente bien, Nigel.
– Querida, no deberías haber dicho eso. Nada se sube tanto a la cabeza de la especie masculina con resultados más nefastos. Claro -añadió-, que aunque eres repugnantemente rica, insistiré en mantenerte.
Helen se enderezó indignada.
– Ni lo pienses. ¡Mejor gastaremos el dinero a manos llenas!
Nigel suspiró feliz.
– Esperaba que lo dijeras -confesó-, pero creí que lo correcto era decir lo contrario.
Helen estalló en carcajadas.
– ¡Malo! -dijo alegremente. Después, cuando la besó-. ¿Sabes? No me parece que el aire libre sea un buen sitio para hacer el amor.
– Tonterías, es el único sitio. Si no, ahí tienes las églogas.
– Creo que Phyllida y Corydon deben de haber terminado llenos de moretones.
– ¿Cuál te parece que es el mejor sitio para hacer el amor?
– La cama.
– ¡Helen! -exclamó Nigel fingiéndose escandalizado.
– Querido, somos marido y mujer a los ojos de Dios -afirmó ella solemnemente-, y podemos hablar de esas cosas -su tono cambió de pronto, denotando desconsuelo-. ¡Oh Nigel, mira cómo me he puesto!
– «Un dulce desorden en la ropa» -dijo Nigel- «enciende en tela un desenfreno…»
– No, Nigel, recuerda que prometiste: nada de versos isabelinos. Oh Dios, ¿por qué tendrán los literatos esa manía de las citas? ¡No, querido! -le echó los brazos al cuello, y quedó sofocado con un beso. Se recostaron en la hierba, riendo agotados, a contemplar las nubes cremosas que pendían inmóviles de un cielo azul pálido sobre sus cabezas.
UN INCIDENTE DURANTE EL SERVICIO VESPERTINO
Una almohada sucia en el lecho de la muerte.
Crashaw.
Al entrar en St. Christopher's esa tarde, a las cinco y cuarenta, Nigel reflexionó que había algo de infantil en la personalidad de Gervase Fen. Angelical, ingenuo, tornadizo y decididamente encantador, vagaba por el mundo tomándose un interés auténtico por las cosas y las personas que desconocía, manteniendo a la vez un justo sentido de autoridad en lo concerniente a su especialidad. En literatura sus comentarios eran sagaces, penetrantes y extremadamente sofisticados; en cualquier otro terreno fingía invariablemente la ignorancia más crasa, y un deseo febril de aprender, aunque a la larga demostraba saber más del tema que su interlocutor, porque en los cuarenta y dos años transcurridos desde su advenimiento a este planeta había leído en forma sistemática y al por mayor. Si aquella ingenuidad hubiera sido afectación, o simplemente orgullo premeditado, habría resultado irritante; pero en él era perfectamente natural, y derivaba de la genuina humildad intelectual de un hombre que ha leído mucho y que al hacerlo puede contemplar la inmensidad del saber que por fuerza escapa siempre a su alcance. Temperamentalmente era un romántico incurable, si bien ordenaba su existencia según normas estrictas y razonables. Hacia los hombres y la vida su actitud no era cínica ni optimista, sino de eterna fascinación. Esto se traducía en una especie de amoralismo inconsciente, ya que siempre demostraba tanto interés en lo que estaba haciendo la gente, y en por qué lo hacía, que jamás se le ocurría evaluar la moralidad de sus actos. Todo aquel alboroto sobre la actitud que debía adoptar en relación con la muerte de Yseut, por ejemplo, pensó Nigel, era típico de Fen.
Lo encontró en sus habitaciones, dando los toques finales a las notas que había reunido sobre el caso.
– La policía ha llegado a la conclusión definitiva de que fue un suicidio -dijo-, de modo que esto -señaló la pequeña pila de papeles- quedará archivado por el momento. A propósito -añadió-, he decidido lo que voy a hacer -tendió a Nigel una hoja donde se leían tres palabras de una de las sátiras de Horacio: Despredi miserum est.
– «Es horrible ser descubierto» -tradujo Nigel-. ¿Y esto?
– Esto voy a echarlo al correo esta noche, y el martes por la mañana entregaré mis notas a la policía. Eso le da a… al asesino una remota posibilidad de poner pies en polvorosa. A propósito, confío que esto no salga de nosotros dos. He averiguado que configura un delito -sonrió alegremente.
– En ese caso -murmuró Nigel-, ¿le parece prudente…?
– Más imprudente no puede ser, mi querido Nigel -dijo Fen-. Pero al fin de cuentas tengo la sartén por el mango. Siempre me queda el recurso de decir que me equivoqué, que estoy tan a oscuras como ellos, y nadie podrá demostrar lo contrario. Además, si uno no fuera un poco intrépido de vez en cuando, el mundo seria intolerable -parecía estar alzando una simbólica calavera y las correspondientes tibias cruzadas al tope del mástil.
Nigel gruñó, sin que se pudiera decir a ciencia cierta si en conformidad o desacuerdo. Fen escribió un nombre y una dirección en un sobre, guardó el papel dentro y lo cerró.
Читать дальше