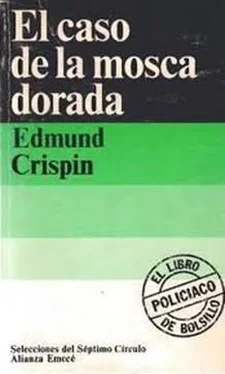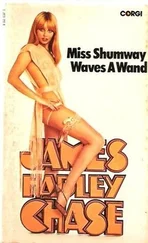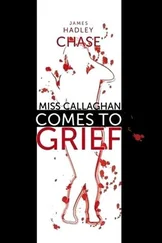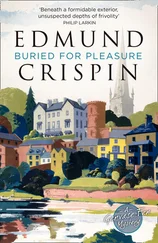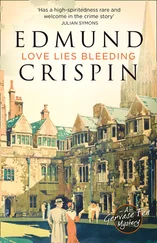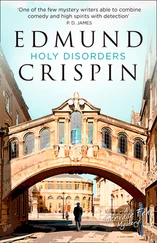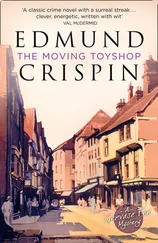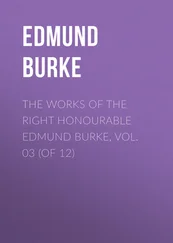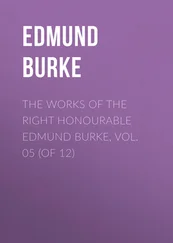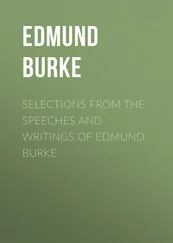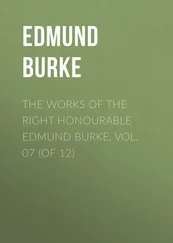– Una representación de primera. Ridícula efervescencia de vanidad personal. «Míreme, yo, el genial Mr. Warner, pavoneándome con una pandilla de actrices y actores», en eso estriba todo en realidad. Recuerdo la primera obra que monté en un teatrucho de Londres, en la época en que era un triste aficionado. ¡Dios, qué emoción! Con mis escasos veintiún años dar la impresión de que aquello era algo que me pasaba todos los días, y mientras tanto tejía fantásticos sueños sobre un año entero en cartel en West End: sueños que, por otra parte, nunca se materializaron.
– Y yo -dijo Rachel- recuerdo mi primer papel en Londres -una Helena bastante picante en una adaptación de Troilus. Pensaba que los críticos me colmarían de elogios en sus columnas: «merece especial mención Miss Rachel West, que hace una creación magistral de un papel poco simpático», pero llegado el momento ni siquiera me mencionaron.
Robert la miró con extrañe/a.
– ¿Ves? -dijo-. En el fondo todo es vanidad. En las novelas modernas de Montherlant, Costals es la quinta esencia del artista: el egoísta suficiente, infantil, despiadado. Si me desmenuzaran, por cierto que no quedaría otra cosa de mí.
La mujer se echó a reír.
– Oh, no, Robert -dijo, tomándole del brazo-, no busques que te elogie. No pienso inflar tu vanidad más de lo que está.
– Qué bien me conoces, querida -Robert exhaló un suspiro.
– Después de… ¿cuánto?…, cinco años, por fuerza.
– Rachel -dijo él, de pronto-, ¿qué dirías si te propusiera que nos casáramos?
Rachel se detuvo y lo miró azorada.
– Robert, mi vida -dijo-, ¿qué te ocurre? ¿Acaso una preocupación por mi honor? Cuidado, si llegas a repetirlo te tomo la palabra.
Ahora fue él el sorprendido.
– ¿Quiere decir que aceptarás?
– ¿A qué viene el asombro? Mi instinto femenino me movía siempre a casarme, pero tú no querías, y yo no habría podido soportar a ningún otro.
– Piensa que dará mucho que hablar. Sobre la inminencia de la llegada de terceros, etcétera.
– Eso es inevitable. Si la gente quiere hablar, que hable.
La hizo sentarse en un banco frente al río.
– Desde hace bastante tiempo -dijo- vengo codiciando un poco de estabilidad. Resistir indefinidamente los convencionalismos sociales es cansado a la larga.
– Le estás restando mérito al cumplido.
Robert se echó a reír.
– Perdón, no fue esa mi intención. Creo que haríamos una buena pareja, ¿no? Sería uno de esos matrimonios tranquilos, duraderos. Cada uno conoce bastante al otro, sus locuras, sus obsesiones -meditó un instante-. Tal vez, como a Próspero, la idea del matrimonio me está obsesionando.
Rachel lo tomó de la mano.
– ¿Acaso el asesinato de Yseut tiene algo que ver con esto?
– Oh, quizá. Una lección objetiva sobre los horrores del sexo incontrolado.
– Robert -Rachel se había puesto seria de repente-, qué va a pasar con eso…, al crimen me refiero. ¿Crees que Fen sabe realmente quién fue?
Robert se encogió de hombros.
– Supongo que sí. Pero confío en que mantenga la boca cerrada hasta después del estreno.
– ¿No sería preferible que todo se aclarara…, antes que seguir en la duda?
– Querida, podría ser alguien de la compañía: tú y yo, por ejemplo. Si se tratara de Donald, o de Nick, supongo que no importaría. Pero si quieres saber mi opinión, creo que va a dejar las cosas como están.
– Si, ¿qué piensas hacer al respecto, Gervase? -preguntaba Mrs. Fen.
Fen atrapó al vuelo la pelota que, más o menos en su dirección, había arrojado su hijito, y se la devolvió.
– No me preguntes nada -dijo-. Estoy harto de ese asunto.
– De nada vale que repitas lo mismo -dijo Mrs. Fen, sin inmutarse, rescatando su lana de tejer de las atenciones del gato-. Tarde o temprano tendrás que decidirte.
– Bueno, aconséjame tú.
– Mal puedo aconsejarte si no sé quién es el culpable.
Gervase Fen se lo dijo.
– ¡Oh! -Mrs. Fen hizo un alto en su labor, y luego añadió suavemente-: Pero ¡qué extraordinario!
– Sí, ¿verdad? No es el que uno podía esperar.
– No voy a preguntarte cómo ni por qué -dijo Mrs Fen-. Sin duda lo sabré en su momento. Pero sugiero que hagas alguna insinuación al pasar.
– Pensé en eso. Pero ¿no comprendes? Haga lo que haga, llevaré el peso sobre mi conciencia hasta la muerte.
– Tonterías, Gervase, exageras. Verás que, cualquiera que sea tu decisión, lo habrás olvidado en menos de tres meses. De cualquier forma un detective con conciencia es ridículo. Para hacer después tanta alharaca, sería mejor que no te mezclaras en estas cosas.
Ante aquella muestra de sentido común femenino Fen tuvo una reacción típicamente masculina.
– No entiendes nada -dijo-. Nadie entiende nada. Me aconsejan que lea Tasso -evocó la imagen de una persecución monstruosa e implacable-. Aquí estoy, apresado en los cuernos de un dilema corneliano, vacilando entre el deber y los sentimientos… -esbozó un ademán vago, olvidó por completo lo que estaba diciendo, y siguió con lo último que recordaba-. Digo yo, ¿por qué ha de tener cuernos un dilema? ¿Será una especie de ganado?
Mrs. Fen hizo caso omiso de la divagación.
– Y pensar -dijo- que nunca lo sospeché, ni remotamente. A propósito, Mr. Warner estuvo exponiendo su teoría sobre el crimen mientras estabais abajo. Dijo que creía que el asesino había entrado por el patio que mira al oeste.
– ¿Eso dijo? -Fen parecía ausente-. Muy inteligente de su parte.
– Me pareció imposible, y así se lo dije. Pareció desilusionado.
– Imagino que fue por cortesía. Su falta de interés por la investigación es auténtica. Y lógica, teniendo en cuenta que estrena una obra el lunes.
– ¿Es buena la obra?
– Magnífica. Sigue aproximadamente la tradición de la sátira de Jonson.
Mrs. Fen simuló un escalofrío.
– Nunca terminó de gustarme Volpone. Es cruel, grotesca.
Fen soltó un bufido.
– Toda buena sátira es cruel y grotesca -sentenció Fen-. John -añadió, a su vástago-, no está bien que tomes al gato de la cola y lo sumerjas así en el estanque. Es una crueldad.
– Bueno, de todos modos -dijo Mrs. Fen-, no pienso ir a verla.
– Aunque quisieras no podrías -respondió Fen, groseramente-, no hay sitio.
– ¿Con quién irás?
– Con Nigel y sir Richard.
– Nigel es un buen muchacho -observó Mrs. Fen-. ¿No dijiste que salía con Helen?
– En este mismo momento debe de estar paseando por ahí con ella -dijo Fen, en tono pesaroso-. Al menos supongo que para eso me pidió prestada la bicicleta. Ojalá la cuide. La gente es tan descuidada.
La bicicleta de Fen era un artefacto enorme, pesado, que a juzgar por las apariencias estaba hecho de lingotes de hierro. Nigel, que pedaleaba esforzadamente por Walton Street con Helen a su lado, deploró, no por vez primera, la monástica indiferencia de Fen hacia el progreso científico. Sin embargo, cuando llegaron al camino de sirga la marcha se hizo más fácil, y la pareja avanzó alegremente hacia su meta, el Trout.
– Desearía -balbució Nigel, jadeante- que comprendieras que no estamos en una pista.
Helen le sonrió por encima del hombro.
– Está bien, iré más despacio -aminoró la marcha para dejar que la alcanzara-. Honestamente -añadió-, me remuerde la conciencia. Yseut muerta hace apenas dos días, y yo aquí, con pantalones rojos, recorriendo Oxford en bicicleta. La gente que pasa me mira escandalizada.
– Por los pantalones -dijo Nigel, bastante acertadamente-, no por tu poco fraternal comportamiento. ¿Engrasará alguna vez Fen este armatoste? -buscó rastros de esa actividad.
Читать дальше