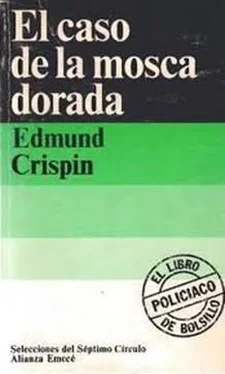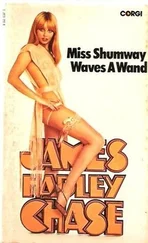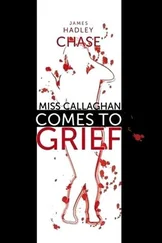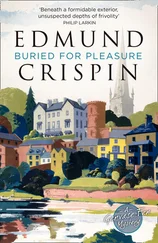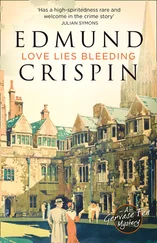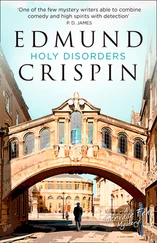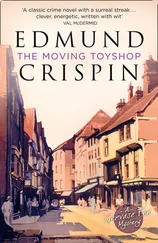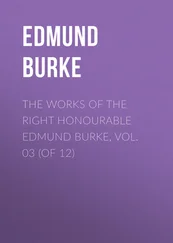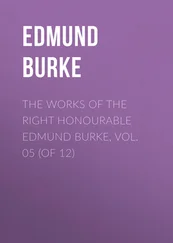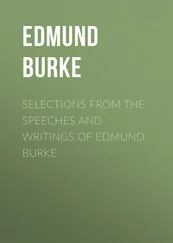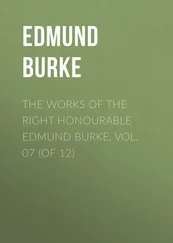»Ahora bien, ¿qué hacer entonces? Era más de la una, y todo parecía indicar que Parks había usado el medio menos normal para entrar en el colegio: había escalado el alto muro almenado del fondo. En ese caso una represión disciplinaria en caliente, por así decir, le proporcionaría la perfecta excusa para averiguar qué lo había asustado tanto. Quizá debo explicar que en esa época el decano ocupaba estas mismas habitaciones, y que entonces, como ahora, el organista se alojaba en el cuarto que queda justo debajo de éste, ahora ocupado por Fellowes.
Fen gruñó. Nigel echó una mirada fugaz a la ventana por la que debía de haberse asomado Archer, más de medio siglo atrás, y se sintió menos cómodo de lo que habría creído posible. Ahora la habitación estaba a oscuras, pero nadie sugirió la conveniencia de encender la luz. «Ojalá», deseó, «alguien lo sugiera».
– La cuestión es que Archer bajó a ver a Parks y, para abreviar, lo encontró pálido y tembloroso, pero con parte de su confianza restablecida. Admitió francamente que se le había hecho tarde en el pueblo y que para entrar había escalado la tapia. Pero cuando el decano lo apremió para que dijera qué era lo que lo había sobresaltado de ese modo, sus palabras perdieron coherencia y se mostró muy poco dispuesto a hablar del asunto. Aparentemente había trepado el muro sin dificultad (hecho del que Archer tomó buena nota con vistas al futuro), pero al saltar desde lo alto al jardín aterrizó por así decir en brazos de algo que parecía estar esperándolo y acerca de lo que sólo sabía que tenía huesos y dientes, que algunos de éstos parecían rotos, y que la cosa se había movido con paso vacilante, arrastrando una pierna. Ésa, suponía Parks, era la razón de que no hubiera podido darle alcance; aunque Archer, que había presenciado la extraña búsqueda, tenía sus dudas al respecto.
»En síntesis, Archer volvió a la cama, un poco preocupado por haber tenido que dejar a Parks solo y no muy feliz con su propia soledad, pero convencido en fin de que el episodio había sido intrascendente, y de que, por el momento al menos, no había motivo de alarma. Leyó un capítulo de Bradlaugh antes de apagar la luz, sin extraer de la lectura el placer habitual, y le costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente Parks apareció vivito y coleando, más tranquilo y hasta, si se quiere, ufano después de su aventura, ya que dadas las circunstancias el decano no había creído prudente castigarlo por la trasnochada. Más entrada esa tarde, sin embargo, oyeron un alarido espantoso que procedía de su cuarto. Naturalmente corrieron a prestarle ayuda, Archer a la cabeza, pero era demasiado tarde. Parks yacía tendido en el suelo, con la cabeza destrozada, pero del arma no había rastros.
– ¡Dios santo! -exclamó Sir Richard-. ¡Asesinado!
– Sí, si quiere llamarlo así. Parece ser que su único grito coherente era la palabra arce, que si la memoria no me falla quiere decir «apártalo» en latín. Y en realidad todos cuantos lo oyeron estuvieron de acuerdo en afirmar que en afecto era esa la palabra, aun cuando nadie alcanzaba a imaginar por qué el muchacho había hablado en latín en semejantes circunstancias, máxime teniendo en cuenta que no estudiaba los clásicos. Lo único que cabía suponer era que el asunto de las inscripciones descubiertas en la capilla lo había impresionado demasiado (dicho sea de paso, el infeliz había demostrado gran interés en ellas), y que después de su aventura de la víspera había pensado en la frase como una especie de talismán, por si tenía otro encuentro de ese tipo. Creo que después establecieron que la palabrita tiene no sé qué papel en un ritual de exorcismo, y puede que imaginara que le sería de utilidad, aunque Dios sabe que llegado el momento le sirvió de bien poco.
– ¿Y nunca descubrieron nada? -preguntó Nigel.
– Lógicamente la policía investigó el caso, pero no sacaron nada en limpio, y el veredicto fue el de siempre: asesinado a mano de persona o personas desconocidas.
– Y usted, ¿qué opina?
Wilkes se encogió de hombros.
– Me inclino a compartir la opinión de las autoridades del colegio. Tras una breve consulta, ordenaron volver a revestir la pared, lo que se hizo en seguida, y transferir la anónima advertencia del siglo dieciocho a una placa pequeña colocada en el exterior, donde todavía pueden verla. Dicho sea de paso, el bibliotecario descubrió una corta anotación donde constaba la demolición anterior (hecha para facilitar la erección de una tumba), y parece ser que parte de la muerte en sí, entonces pasó algo similar. Pregunté al capellán, hombre que a sus inquietudes más normales por la Omnipotencia unía un sano respeto por el enemigo maligno, qué pensaba sobre el objeto de la extraña búsqueda. «En la Biblia se hace referencia a alguien que sale en busca de algo para devorar», me contestó secamente, pero fuera de eso no pude sacarle nada. Creo que la idea de que uno de sus feligreses se hubiera apartado de la buena senda no cayó muy en gracia a su alma anglicana.
– ¿Y después pasó algo más? -quiso saber Robert.
– Nada, salvo que con gran sorpresa de todos el decano comenzó a asistir a los servicios religiosos, y fue un sólido creyente el resto de sus días. Ah, y ahora que me acuerdo, debería haber agregado algo más: que el documento que relata la muerte de John Kettenburgh dice que el instigador de la sangrienta persecución fue el organista de entonces, un tal Richard Pegwell. Pero claro que no podría asegurar si eso guardaba alguna relación con el otro asunto.
Permanecieron en silencio mientras Fen corría la cortina negra y encendía las luces. Acercándose discretamente, Robert le susurró una pregunta sobre la situación del lavabo más próximo.
– Al pie de la escalera, a la derecha, querido amigo. Vuelve después, ¿verdad?
– Por supuesto. No tardaré más de un minuto -Robert hizo una inclinación de cabeza y se marchó.
– Una historia muy agradable -comentó sir Richard-. O a la inversa, muy desagradable. ¿Qué le pareció, Mrs. Fen? Estoy seguro de que usted es la persona más sensata de cuantos estamos acá.
– Me agradó -respondió la aludida-, y Mr. Wilkes supo contarla. Pero, sin ánimo de ofender, les diré que me pareció demasiado arreglada y artificial para ser cierta. Como bien dijo Mr. Wilkes, los fantasmas verdaderos suelen ser aburridos, faltos de iniciativa, aunque les aseguro que por mi parte jamás me crucé con ninguno, ni para el caso lo deseo -prosiguió su labor.
Fen la miró con esa mezcla de triunfo, orgullo y cariño del hombre que contempla cómo su perro sostiene un bizcocho en equilibrio en la punta del hocico.
– Ésa es exactamente mi opinión -dijo. Y después, desconfiado-: Dígame una cosa, Wilkes, confío en que no será producto de su imaginación.
Impávido, Wilkes meneó la cabeza.
– No -replicó-, no la inventé. Todavía viven dos o tres personas que podrían confirmar lo que he dicho. El asunto, como expliqué, se mantuvo en reserva, probablemente por eso usted no lo conocía.
– ¿Y piensa que hay alguna probabilidad de que…, la…, eso vuelva a aparecer? -preguntó Nigel, para arrepentirse en seguida. A la claridad de la luz eléctrica la pregunta pareció bastante más tonta de lo que habría sonado minutos antes.
Sin embargo, Wilkes le respondió muy serio.
– Quizá no en la misma forma. Aún hoy los sacos de huesos asustan, pero en el fondo la gente se cree capaz de comprenderlos y enfrentarlos. Probablemente ocurra de algún otro modo. Al fin de cuentas, lo esencial es el crimen, cualquiera que sea el método elegido. Un crimen engendra siempre otro crimen; o sea que el saldo jamás se cubre. Y si uno lo piensa un poco, John Kettenburgh todavía tiene muchas cuentas que saldar. Por eso me atrevo a decir que algún día, tarde o temprano…
Читать дальше